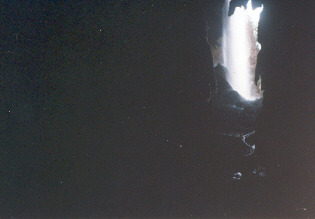|
VIAJE A IXTLÁN
(EXTRACTO) Carlos Castaneda
|
INTRODUCCIÓN...................................................................................................
3
PRIMERA PARTE:
"PARAR EL MUNDO"
I. LAS REAFIRMACIONES
DEL MUNDO QUE NOS RODEA.........................
7
II. BORRAR LA HISTORIA PERSONAL..........................................................
12
III. PERDER LA IMPORTANCIA........................................................................
17
IV. LA MUERTE COMO UNA CONSEJERA....................................................
22
V. HACERSE RESPONSABLE..........................................................................
28
VI. VOLVERSE CAZADOR................................................................................
34
VII. SER INACCESIBLE......................................................................................
41
VIII. ROMPER LAS RUTINAS DE LA VIDA.....................................................
48
IX. LA ÚLTIMA BATALLA SOBRE LA TIERRA............................................. 53
X. HACERSE ACCESIBLE AL PODER............................................................
59
XI. EL ÁNIMO DE UN GUERRERO...................................................................
69
XII. UNA BATALLA DE PODER........................................................................
79
XIII. LA ÚLTIMA PARADA DE UN GUERRERO............................................. 89
XIV. LA MARCHA DE PODER...........................................................................
98
XV. NO-HACER................................................................................................
113
XVI. EL ANILLO DE PODER...........................................................................
124
XVII. UN ADVERSARIO QUE VALE LA PENA..............................................
132
SEGUNDA PARTE: EL VIAJE A IXTLÁN
XVIII. EL ANILLO DE PODER DEL BRUJO...................................................
141
XIX. PARAR EL MUNDO.................................................................................
149
XX. EL VIAJE A IXTLÁN.................................................................................
155
El sábado 22 de mayo de 1971 fui a Sonora, México, para ver a don
Juan Matus, un brujo yaqui con quien tenía contacto desde 1961. Pensé que
mi visita de ese día no iba a ser en nada distinta de las veintenas de veces
que había ido a verlo en los diez años que llevaba como aprendiz suyo. Sin
embargo, los hechos que tuvieron lugar ese día y el siguiente fueron decisivos
para mí. En dicha ocasión mi aprendizaje llegó a su etapa final.
Ya he presentado el caso de mi aprendizaje
en dos obras anteriores: Las enseñanzas
de don Juan y Una realidad
aparte.
Mi suposición básica en ambos libros ha
sido que los puntos de coyuntura en aprender brujería eran los estados de
realidad no ordinaria producidos por la ingestión de plantas psicotrópicas.
En este aspecto, don Juan era experto en
el uso de tres plantas: Datura inoxia,
comúnmente conocida como toloache; Lophophora williamsii, conocida como peyote, y un hongo alucinógeno
del género Psilocybe.
Mi percepción del mundo a través de los
efectos de estos psicotrópicos había sido tan extraña e impresionante que
me vi forzado a asumir que tales estados eran la única vía para comunicar
y aprender lo que don Juan trataba de enseñarme.
Tal suposición era errónea.
Con el propósito de evitar cualquier mala interpretación relativa
a mi trabajo con don Juan, me gustaría clarificar en este punto los aspectos
siguientes.
Hasta ahora, no he hecho el menor intento
de colocar a don Juan en un determinado medio cultural. El hecho de que él
se considere indio yaqui no significa que su conocimiento de la brujería se
conozca o se practique entre los yaquis en general.
Todas las conversaciones que don Juan y
yo tuvimos a lo largo del aprendizaje fueron en español, y sólo gracias a
su dominio completo de dicho idioma pude obtener explicaciones complejas de
su sistema de creencias.
He observado la práctica de llamar brujería
a ese sistema, y también la de referirme a don Juan como brujo, porque éstas
son las categorías empleadas por él mismo.
Como pude escribir la mayoría de lo que
se dijo al principiar el aprendizaje, y todo lo que se dijo en fases posteriores,
reuní voluminosas notas de campo. Para hacerlas legibles, conservando a la
vez la unidad dramática de las enseñanzas de don Juan, he tenido que reducirlas,
pero lo que he eliminado es, creo, marginal a los puntos que deseo plantear.
En el caso de mi trabajo con don Juan,
he limitado mis esfuerzos exclusivamente a verlo como brujo y a adquirir membrecía en su conocimiento.
Con el fin de presentar mi argumento, debo
antes explicar la premisa básica de la brujería según don Juan me la presentó.
Dijo que, para un brujo, el mundo de la vida cotidiana no es real ni está
allí, como nosotros creemos. Para un brujo, la realidad, o el mundo que todos
conocemos, es solamente una descripción.
Para validar esta premisa, don Juan hizo
todo lo posible por llevarme a una convicción genuina de que, lo que mi mente
consideraba el mundo inmediato era sólo una descripción del mundo: una descripción
que se me había inculcado desde el momento en que nací.
Me señaló que todo el que entra en contacto
con un niño es un maestro que le describe incesantemente el mundo, hasta el
momento en que el niño es capaz de percibir el mundo según se lo describen.
De acuerdo con don Juan, no guardamos recuerdo de aquel momento portentoso,
simplemente porque ninguno de nosotros podía haber tenido ningún punto de
referencia para compararlo con cualquier otra cosa. Sin embargo, desde ese
momento el niño es un miembro. Conoce la descripción del mundo, y
su membrecía supongo, se hace
definitiva cuando él mismo es capaz de llevar a cabo todas las interpretaciones
perceptuales adecuadas, que validan dicha descripción ajustándose a ella.
Para don Juan, pues, la realidad de nuestra
vida diaria consiste en un fluir interminable de interpretaciones perceptuales
que nosotros, como individuos que comparten una membrecía específica, hemos aprendido
a realizar en común.
La idea de que las interpretaciones perceptuales
que configuran el mundo tienen un fluir es congruente con el hecho de que
corren sin interrupción y rara vez, o nunca, se ponen en tela de juicio. De
hecho, la realidad del mundo que conocemos se da a tal grado por sentada que
la premisa básica de la brujería, la de que nuestra realidad es apenas una
de muchas descripciones, difícilmente podría tomarse como una proposición
seria.
Afortunadamente, en el caso de mi aprendizaje,
a don Juan no le preocupaba en absoluto el que yo pudiese, o no, tomar en
serio su proposición, y procedió a dilucidar sus planteamientos pese a mi
oposición, mi incredulidad y mi incapacidad de comprender lo que decía.
Así, como maestro de brujería, don Juan trató de describirme el mundo desde
la primera vez que hablamos. Mi dificultad para asir sus conceptos y sus métodos
derivaba del hecho de que las unidades de su descripción eran ajenas e incompatibles
con las de la mía propia.
Su argumento era que me estaba enseñando
a "ver", cosa distinta de solamente "mirar", y que "parar
el mundo" era el primer paso para "ver".
Durante años, la idea de "parar el
mundo" fue para mí una metáfora críptica que en realidad nada significaba.
Sólo durante una conversación informal, ocurrida hacia el final de mi aprendizaje,
llegué a advertir por entero su amplitud e importancia como una de las proposiciones
principales en el conocimiento de don Juan.
Él y yo habíamos estado hablando de, diversas
cosas en forma reposada, sin estructura. Le conté el dilema de un amigo mío
con su hijo de nueve años. El niño, que había estado viviendo con la madre
durante los cuatro años anteriores, vivía entonces con mi amigo, y el problema
era qué hacer con él. Según mi amigo, el niño era un inadaptado en la escuela,
sin concentración y no se interesaba en nada. Era dado a berrinches, a conducta
destructiva y a escaparse de la casa.
-Menudo problema se carga tu amigo -dijo don Juan, riendo.
Quise seguirle contando todas las cosas
"terribles" que el niño hacia, pero me interrumpió.
-No hay necesidad de decir más sobre ese
pobre niñito -dijo-. No hay necesidad de que tú o yo pensemos de sus acciones
de un modo o del otro.
Su actitud fue abrupta y su tono firme,
pero luego sonrió.
-¿Qué puede hacer mi amigo? -pregunté.
-Lo peor que puede hacer es forzar al niño
a estar de acuerdo con él -dijo don Juan.
-¿Qué quiere usted decir?
-Quiero decir que el padre no debe pegarle
ni asustarlo cuando no se porta como él quiere.
-¿Cómo va a enseñarle algo si no es firme
con él?
-Tu amigo debería dejar que otra gente
le pegara al niño.
-¡No puede dejar que una persona ajena
toque a su niño! -dije, sorprendido de la sugerencia.
Don Juan pareció disfrutar mi reacción
y soltó una risita.
-Tu amigo no es guerrero -dijo-. Si lo
fuera, sabría que no puede hacerse nada peor que enfrentar sin más ni más
a los seres humanos.
-¿Qué hace un guerrero, don Juan?
-Un guerrero procede con estrategia.
-Sigo sin entender qué quiere usted decir.
-Quiero decir que si tu amigo fuera guerrero
ayudaría a su niño a parar el mundo.
-¿Cómo puede hacerlo?
-Necesitaría poder personal. Necesitaría
ser brujo.
-Pero no lo es.
-En tal caso debe usar medios comunes y corrientes para ayudar a
su hijo a cambiar su idea del mundo. No es parar el mundo, pero de todos modos da resultado.
Le pedí explicar sus aseveraciones.
-Yo, en el lugar de tu amigo -dijo don
Juan-, empezaría por pagarle a alguien para que le diera sus nalgadas al muchacho.
Iría a los arrabales y me arreglaría con el hombre más feo que pudiera hallar.
-¿Para asustar a un niñito?
-No nada más para asustar a un niñito,
idiota. Hay que parar a ese escuincle, y los golpes que le dé su padre no
servirán de nada.
"Si queremos parar a nuestros semejantes,
siempre hay que estar fuera del círculo que los oprime. En esa forma se puede
dirigir la presión."
La idea era absurda, pero de algún modo
me atraía.
Don Juan descansaba la barbilla en la palma
de la mano izquierda. Tenía el brazo izquierdo contra el pecho, apoyado en
un cajón de madera que servía como una mesa baja. Sus ojos estaban cerrados,
pero se movían. Sentí que me miraba a través de los párpados. La idea me
espantó.
-Dígame qué más debería hacer mi amigo
con su niño -dije.
-Dile que vaya a los arrabales y escoja
con mucho cuidado al tipo más feo que pueda -prosiguió él-. Dile que consiga
uno joven. Uno al que todavía le quede algo de fuerza.
Don Juan delineó entonces una extraña estrategia.
Yo debía instruir a mi amigo para que hiciera que el hombre lo siguiese o
lo esperara en un sitio a donde fuera a ir con su hijo. El hombre, en respuesta
a una seña convenida, dada después de cualquier comportamiento objetable por
parte del pequeño, debía saltar de algún escondite, agarrar al niño y darle
una soberana tunda.
-Después de que el hombre lo asuste, tu
amigo debe ayudar al niño a recobrar la confianza, en cualquier forma que
pueda. Si sigue este procedimiento tres o cuatro veces, te aseguro que el
niño cambiará su sentir con respecto a todo. Cambiará su idea del mundo.
-¿Y si el susto le hace daño?
-El susto nunca daña a nadie. Lo que daña
el espíritu es tener siempre encima alguien que te pegue y te diga qué hacer
y qué no hacer.
"Cuando el niño esté más contenido,
debes decir a tu amigo que haga una última cosa por él. Debe hallar el modo
de dar con un niño muerto, quizá en un hospital o en el consultorio de un
doctor. Debe llevar allí a su hijo y enseñarle el niño muerto. Debe hacerlo
tocar el cadáver una vez, con la mano izquierda, en cualquier lugar menos
en la barriga. Cuando el niño haga eso, quedará renovado. El mundo nunca será
ya el mismo para él."
Me di cuenta entonces de que, a través
de los años de nuestra relación, don Juan había estado usando conmigo, aunque
en una escala diferente, la misma táctica que sugería para el hijo de mi amigo.
Le pregunté al respecto. Dijo que todo el tiempo había estado tratando de
enseñarme a "parar el mundo".
-Todavía no lo paras -dijo, sonriendo-.
Parece que nada da resultado, porque eres muy terco. Pero si fueras menos
terco, probablemente ya habrías parado
el mundo con cualquiera de las técnicas que te he enseñado.
-¿Qué técnicas, don Juan?
-Todo lo que te he dicho era una técnica
para parar el mundo.
Pocos meses después de aquella conversación,
don Juan logró lo que se había propuesto: enseñarme a "parar el mundo".
Ese monumental hecho de mi vida me obligó
a reexaminar en detalle mi trabajo de diez años. Se me hizo evidente que
mi suposición original con respecto al papel de las plantas psicotrópicas
era erróneo. Tales plantas no eran la faceta esencial en la descripción del
mundo usada por el brujo, sino únicamente una ayuda para aglutinar, por así
decirlo, partes de la descripción que yo había sido incapaz de percibir de
otra manera. Mi insistencia en adherirme a mi versión normal de la realidad
me hacía casi sordo y ciego a los objetivos de don Juan. Por tanto, fue sólo
mi carencia de sensibilidad lo que propició el uso de los alucinógenos.
Al revisar la totalidad de mis notas de
campo, advertí que don Juan me había dado la parte principal de la nueva
descripción al principio mismo de nuestras relaciones, en lo que llamaba
"técnicas de parar el mundo". En mis obras anteriores, descarté
esas partes de mis notas porque no se referían al uso de plantas psicotrópicas.
Ahora las he reinstaurado en el panorama total de las enseñanzas de don Juan,
y abarcan los primeros diecisiete capítulos de esta obra. Los últimos tres
capítulos son las notas de campo relativas a los eventos que culminaron cuando
logré "parar el mundo".
Resumiendo, puedo decir que, cuando inicié
el aprendizaje, había otra realidad, es decir, había una descripción del mundo,
correspondiente a la brujería, que yo no conocía.
Don Juan, como brujo y maestro, me enseñó
esa descripción. El aprendizaje que atravesé a lo largo de diez años consistía,
por tanto, en instaurar esa realidad desconocida por medio del desarrollo
de su descripción, añadiendo partes cada vez más complejas conforme yo progresaba.
La conclusión del aprendizaje significó
que yo había aprendido, en forma convincente y auténtica, una nueva descripción
del mundo, y así había obtenido la capacidad de deducir una nueva percepción
de las cosas que encajaba con su nueva descripción. En otras palabras, había
obtenido membrecía.
Don Juan declaraba que para llegar a "ver"
primero era necesario "parar el mundo". La frase "parar el
mundo" era en realidad una buena expresión de ciertos estados de conciencia
en los cuales la realidad de la vida cotidiana se altera porque el fluir de
la interpretación, que por lo común corre ininterrumpido, ha sido detenido
por un conjunto de circunstancias ajenas a dicho fluir. En mi caso, el conjunto
de circunstancias ajeno a mi fluir normal de interpretaciones fue la descripción
que la brujería hace del mundo. El requisito previo que don Juan ponía para
"parar el mundo" era que uno debía estar convencido; en otras palabras,
había que aprender la nueva descripción en un sentido total, con el propósito
de enfrentarla con la vieja y en tal forma romper la certeza dogmática, compartida
por todos nosotros, de que la validez de nuestras percepciones, o nuestra
realidad del mundo, se encuentra más allá de toda duda.
Después de "parar el mundo",
el siguiente paso fue "ver". Con eso, don Juan se refería a lo que
me gustaría categorizar como "responder a los estímulos perceptuales
de un mundo fuera de la descripción que hemos aprendido a llamar realidad".
Mi argumento es que todos estos pasos
sólo pueden comprenderse en términos de la descripción a la cual pertenecen;
y como es una descripción que don Juan luchó por darme desde el principio,
debo dejar que sus enseñanzas sean la única fuente de acceso a ella. Así pues,
he dejado que las palabras de don Juan hablen por sí mismas.
PRIMERA PARTE:
"PARAR EL MUNDO"
I. LAS REAFIRMACIONES
DEL MUNDO QUE NOS RODEA
-ENTIENDO que usted conoce mucho de plantas,
señor -dije al anciano indígena frente a mí.
Un amigo mío acababa de ponernos en contacto
para luego salir de la habitación, y nos habíamos presentado el uno al otro.
El viejo me había dicho que se llamaba Juan Matus.
-¿Te dijo eso tu amigo? -preguntó casualmente.
-Sí, en efecto.
-Corto plantas, o mejor dicho ellas me
dejan que las corte -dijo con suavidad.
Estábamos en la sala de espera de una terminal
de autobuses en Arizona. Le pregunté con mucha formalidad:
-¿Me permitiría el caballero hacerle algunas
preguntas?
Me miró inquisitivamente.
-Soy un caballero sin caballo -dijo con
una gran sonrisa, y luego añadió-: Ya te dije que mi nombre es Juan Matus.
Me gustó su sonrisa. Pensé que, obviamente,
era un hombre capaz de apreciar la franqueza, y decidí lanzarle con audacia
una petición.
Le dije que me interesaba reunir y estudiar
plantas medicinales. Dije que mi interés especial eran los usos del cacto
alucinógeno llamado peyote, que yo había estudiado con detalle en la Universidad
en Los Ángeles.
Mi presentación me pareció muy seria. La
hice con gran sobriedad y me sonó perfectamente verosímil.
El anciano meneó despacio la cabeza y yo,
animado por su silencio, añadí que sin duda ambos sacaríamos provecho de
juntarnos a hablar del peyote.
En ese momento alzó la cabeza y me miró
de lleno a los ojos. Fue una mirada formidable. Pero no era amenazante ni
aterradora en modo alguno. Fue una mirada que me atravesó. Inmediatamente
se me trabó la lengua y no pude proseguir mis peroratas. Ése fue el final
de nuestro encuentro. Pero al irse dejó un rastro de esperanza. Dijo que tal
vez pudiera yo visitarlo algún día en su casa.
Resulta difícil valorar el efecto de la
mirada de don Juan si mi inventario de experiencias personales no se relaciona
de alguna manera con la peculiaridad de aquel evento. Cuando empecé a estudiar
antropología era ya un experto en "hallar el modo". Años antes
había dejado mi hogar y eso significaba, según mi evaluación, que era capaz
de cuidarme solo. Cada vez que sufría un desaire podía, por lo general, ganarme
a la gente con halagos, hacer concesiones, argumentar, enojarme, o si nada
resultaba me ponía chillón y quejumbroso; en otras palabras, siempre había
algo que yo me sabía capaz de hacer bajo las circunstancias dadas, y jamás
en mi vida había hallado un ser humano que detuviera mi impulso tan veloz
y definitivamente como don Juan aquella tarde. Pero no era sólo cuestión de
quedarme sin palabras; en otras ocasiones me había sido imposible decir nada
a mi oponente a causa de algún respeto inherente que yo le tenía, pero mi
ira o frustración se manifestaban en mis pensamientos. La mirada de don Juan,
en cambio, me atontó hasta el punto de impedirme pensar con coherencia.
Aquella mirada estupenda me llenó de curiosidad,
y decidí buscarlo.
Me preparé durante seis meses, tras ese
primer encuentro, leyendo sobre los usos del peyote entre los indios americanos,
y especialmente sobre el culto del peyote entre los indios de la planicie.
Me familiaricé con todas las obras a mi disposición y cuando me sentí preparado
regresé a Arizona.
Sábado, diciembre
17, 1960
Hallé su casa tras largas y cansadas inquisiciones
entre los indios locales. Empezaba la tarde cuando llegué y me estacioné enfrente.
Lo vi sentado en un cajón de leche. Pareció reconocerme y me saludó cuando
bajé del coche.
Intercambiamos cortesías sociales durante
un rato y luego, en términos llanos, confesé haber sido muy engañoso con él
la primera vez que nos vimos. Había alardeado de mis grandes conocimientos
sobre el peyote, cuando en realidad no sabía nada al respecto. Se me quedó
mirando. Sus ojos eran muy amables.
Le dije que durante seis meses había estado
leyendo con el fin de prepararme para nuestro encuentro, y que ahora sí sabía
mucho más.
Rió. Obviamente, había algo en mis palabras
que le parecía chistoso. Se reía de mí, y yo me sentí algo confuso y ofendido.
Pareció notar mi desazón y me aseguró que,
pese a mis buenas intenciones, no había en realidad ningún modo de prepararme
para nuestro encuentro.
Me pregunté si sería conveniente preguntarle
si esa frase tenía algún sentido oculto, pero no lo hice; sin embargo, él
parecía estar a tono con mi sentir y procedió a explicar a qué se refería.
Dijo que mis esfuerzos le recordaban un cuento sobre cierta gente que, en
otro tiempo, un rey había perseguido y matado. Dijo que en el cuento los
perseguidos sólo se distinguían de los perseguidores en que los primeros insistían
en pronunciar ciertas palabras de un modo peculiar, propio solamente de ellos;
esa falla, por supuesto, los delataba. El rey cerró los caminos en puntos
críticos, donde un oficial pedía a todos los que pasaban pronunciar una palabra
clave. Quienes la pronunciaban igual que el rey conservaban la vida, pero
quienes no podían eran muertos en el acto. El meollo del cuento es que cierto
día un joven decidió prepararse para pasar la barrera aprendiendo a pronunciar
la palabra de prueba en la forma en que al rey le gustaba.
Don Juan dijo, con ancha sonrisa, que de
hecho el joven tardó "seis meses" en aprenderse la pronunciación.
Y luego vino el día de la gran prueba; el joven, con mucha confianza, se acercó
a la barrera y esperó que el oficial le pidiese pronunciar la palabra.
En ese punto, don Juan interrumpió muy
dramáticamente su relato y me miró. Su pausa era muy estudiada y me pareció
algo cursi, pero seguí el juego. Yo había oído antes la trama del cuento.
Tenía que ver con los judíos en Alemania y con la forma en que podía saberse
quién era judío por la pronunciación de ciertas palabras. También conocía
el remate del chiste: el joven era atrapado porque el oficial olvidaba la
palabra clave y le pedía pronunciar otra, muy similar, pero que el joven no
había aprendido a decir correctamente.
Don Juan parecía esperar que yo preguntara
qué había sucedido, de modo que lo hice.
-¿Qué le pasó? -pregunté, tratando de sonar
ingenuo e interesado en la historia.
-El joven, que era todo un zorro -dijo
él-, se dio cuenta de que el oficial había olvidado la palabra clave, y antes
de que le pidieran decir cualquier otra, confesó que se había preparado durante
seis meses.
Hizo otra pausa y me miró con un brillo
malicioso en los ojos. Esta vez me había cambiado la partida. La confesión
del joven era un nuevo elemento, y yo ya no sabía cómo acabaría el relato.
-Bueno, ¿qué pasó entonces? -pregunté con
verdadero interés.
-Lo mataron en el acto, por supuesto -dijo
él y estalló en una risotada.
Me gustó mucho la forma en que había atrapado
mi interés; sobre todo, me agradó cómo había ligado el cuento con mi propio
caso. De hecho, parecía haberlo construido a mi medida. Se burlaba de mí
con mucho arte y sutileza. Reí junto con él.
Después le dije que, por más estupideces
que yo dijera, me interesaba realmente aprender algo sobre las plantas.
-A mí me gusta caminar mucho -dijo.
Pensé que cambiaba deliberadamente el tema
de la conversación para evitar responderme. No quise antagonizarlo con mi
insistencia.
Me preguntó si me gustaría acompañarlo
a una corta caminata por el desierto. Le dije con entusiasmo que me encantaría
caminar en el desierto.
-Esto no es un paseo de campo -dijo en
tono de advertencia.
Contesté que tenía deseos muy serios de
trabajar con él. Dije que necesitaba información, cualquier tipo de información,
sobre los usos de las hierbas medicinales, y que estaba dispuesto a pagarle
su tiempo y su esfuerzo.
-Estaría usted trabajando para mí -dije-.
Y le pagaré un sueldo.
-¿Qué tanto me pagarías? -preguntó.
Detecté en su voz un matiz de codicia.
-Lo que a usted le parezca apropiado -dije.
-Págame mi tiempo... con tu tiempo -dijo
él.
Pensé que era un tipo de lo más peculiar.
Declaré no entender a qué se refería. Repuso que no había nada qué decir acerca
de las plantas, de modo que no podía ni pensar en aceptar mi dinero.
Me miró penetrantemente.
-¿Qué haces en tu bolsillo? -preguntó,
frunciendo el entrecejo-. ¿Estás jugando con tu pito?
Se refería a que yo tomaba notas en un
cuaderno diminuto, dentro de los enormes bolsillos de mi rompevientos.
Cuando le dije lo que hacía, rió de buena
gana.
Expliqué que no deseaba molestarlo escribiendo
frente a él.
-Si quieres escribir, escribe -dijo-. No
me molestas.
Caminamos por el desierto en torno hasta que casi era de noche. No
me mostró ninguna planta ni habló de ellas para nada. Nos detuvimos un momento
a descansar junto a unos arbustos grandes.
-Las plantas son cosas muy peculiares -dijo
sin mirarme-. Están vivas y sienten..
En el momento mismo en que hizo tal afirmación,
una fuerte racha de viento sacudió el chaparral desértico en nuestro derredor.
Los arbustos produjeron un ruido crujiente.
-¿Oyes? -me preguntó, poniéndose la mano
izquierda junto a la oreja como para escuchar mejor-. Las hojas y el viento
están de acuerdo conmigo.
Reí. El amigo que nos puso en contacto
ya me había advertido que tuviera cuidado porque el viejo era muy excéntrico.
Pensé que el "acuerdo con las hojas" era una de sus excentricidades.
Caminamos un rato más, pero siguió sin
mostrarme plantas, y tampoco cortó ninguna. Simplemente caminaba con vivacidad
entre los arbustos, tocándolos suavemente. Luego se detuvo para sentarse en
una roca y me dijo que descansara y mirase alrededor.
Insistí en hablar. Una vez más le hice
saber que tenía muchos deseos de aprender cosas de las plantas, especialmente
del peyote. Le supliqué que se convirtiera en informante mío a cambio de
alguna recompensa monetaria.
-No tienes que pagarme -dijo-. Puedes preguntarme
lo que quieras. Te diré lo que sé y luego te diré qué se puede hacer con eso.
Me preguntó si estaba de acuerdo con el
arreglo. Yo me hallaba deleitado. Luego añadió una frase críptica:
-A lo mejor no hay nada que aprender de las plantas, porque no hay
nada que decir de ellas.
No comprendí lo que había dicho ni a qué
se refería.
-¿Cómo dice usted? -pregunté.
Repitió su afirmación tres veces, y luego
toda la zona se estremeció con el rugido de un aeroplano de la Fuerza Aérea
que pasó volando bajo.
-¡Ya ves! El mundo está de acuerdo conmigo
-dijo, llevándose la mano izquierda al oído.
Me resultaba muy divertido. Su risa era
contagiosa.
-¿Es usted de Arizona, don Juan? -pregunté,
en un esfuerzo por mantener la conversación centrada en la posibilidad de
que fuera mi informante.
Me miró y asintió con la cabeza. Sus ojos
parecían fatigados. Se veía el blanco debajo de las pupilas.
-¿Nació usted en esta localidad?
Asintió de nuevo sin responderme. Parecía
un gesto afirmativo, pero también el asentimiento nervioso de alguien que
está pensando.
-¿Y tú de dónde eres? -preguntó.
-Vengo de Sudamérica -dije.
-Es grande ese sitio. ¿Vienes de todo él?
Sus ojos me miraban, penetrantes de nuevo.
Empecé a explicar las circunstancias de
mi nacimiento, pero me interrumpió.
-En esto nos parecemos -dijo-. Yo ahora
vivo aquí, pero en realidad soy un yaqui de Sonora.
-¡No me diga! Yo soy de . . .
No me dejó terminar.
-Ya sé, ya sé -dijo-. Tú eres quien eres,
de donde eres, igual que yo soy un yaqui de Sonora.
Sus ojos relucían y su risa era extremadamente
inquietante. Me hizo sentir como si me hubiera atrapado en una mentira. Experimenté
una peculiar sensación de culpa. Tuve el sentimiento de que él conocía algo
que yo no sabía o no quería decir.
Mi extraña incomodidad creció. Debe haberla
advertido, porque se puso en pie y me preguntó si quería ir a comer en una
fonda del pueblo.
Caminar de regreso a su casa, y luego el
viaje en coche al pueblo, me hizo sentirme mejor, pero no me hallaba completamente
relajado. De algún modo me sentía amenazado, aunque no podía precisar el motivo.
En la fonda, quise invitarle a una cerveza.
Dijo que nunca bebía, ni siquiera cerveza. Reí para mis adentros. No le creía;
el amigo que nos puso en contacto me había dicho qué "el viejo andaba
perdido de borracho casi todo el tiempo". En realidad no me importaba
que me mintiera diciendo que no bebía. Me agradaba; había algo muy tranquilizante
en su persona.
Debí haber tenido una expresión de duda
en el rostro, pues él pasó a explicar que de joven le daba por la bebida,
pero que un buen día la había dejado.
-La gente casi nunca se da cuenta de que
podemos cortar cualquier cosa de nuestras vidas en cualquier momento, así
nomás -chasqueó los dedos.
-¿Piensa usted que uno puede dejar de fumar
o de beber así de fácil? -pregunté.
-¡Seguro! -dijo con gran convicción-. El
cigarro y la bebida no son nada. Nada en absoluto si queremos dejarlos.
En ese mismo instante, el agua que hervía
en la cafetera hizo un ruido fuerte y vivaz.
-¡Oye! -exclamó don Juan, con un brillo en los ojos-. El agua hirviendo
está de acuerdo conmigo.
Luego añadió, tras una pausa:
-Uno puede recibir acuerdos de todo lo
que lo rodea.
En ese momento crucial, la cafetera produjo
un gorgoteo verdaderamente obsceno.
Don Juan miró la cafetera y dijo suavemente:
"Gracias"; asintió con la cabeza y luego estalló en carcajadas.
Me desconcerté. Su risa era un poco demasiado
fuerte, pero yo me divertía genuinamente con todo aquello.
Mi primera sesión propiamente dicha con
mi "informante" llegó entonces a su fin. Se despidió en la puerta
de la fonda. Le dije que tenía que visitar a unos amigos, y que me gustaría
verlo de nuevo a fines de la semana siguiente.
-¿Cuándo estará usted en su casa? -pregunté.
Me escudriñó.
-Cuando vengas -repuso.
-No sé exactamente cuándo pueda venir.
-Pues ven y no te preocupes.
-¿Y si usted no está?
-Allí estaré -dijo, sonriendo, y se alejó.
Corrí tras él y le pregunté si podría llevar
conmigo una cámara para tomar fotos suyas y de su casa.
-Eso está fuera de cuestión -dijo con el
entrecejo fruncido.
-¿Y una grabadora? ¿Le molestaría?
-Me temo que tampoco de eso hay posibilidad.
Me molesté y empecé a agitarme. Dije que
no veía ningún motivo lógico para su rechazo.
Don Juan movió la cabeza en sentido negativo.
Olvídalo -dijo con fuerza-. Y si todavía
quieres verme, no vuelvas a mencionarlo.
Presenté una débil queja final. Dije que
las fotos y las grabaciones eran indispensables para mi trabajo. Él respondió
que sólo una cosa era indispensable para todo lo que hacíamos. La llamó "el
espíritu".
-No se puede prescindir del espíritu -dijo-.
Y tú no lo tienes. Preocúpate de eeso y no de tus fotos.
-¿A qué se... ?
Me interrumpió con un ademán y retrocedió
algunos pasos.
-No te olvides de volver -dijo con suavidad,
y agitó la mano en despedida.
II. BORRAR LA HISTORIA PERSONAL
Jueves, diciembre
22, 1960
DON JUAN estaba sentado en el suelo, junto
a la puerta de su casa, con la espalda contra la pared. Volteó un cajón de
madera para leche y me pidió tomar asiento y ponerme cómodo. Le ofrecí unos
cigarrillos. Había llevado un paquete. Dijo que no fumaba, pero aceptó el
regalo. Hablamos sobre el frío de las noches del desierto y otros temas ordinarios
de conversación.
Le pregunté si no interfería yo con su
rutina normal. Me miró como frunciendo el entrecejo y repuso que no tenía
rutinas, y que yo podía estarme con él toda la tarde si así lo deseaba.
Yo había preparado algunas cartas de genealogía
y parentesco que deseaba llenar con ayuda suya. También había compilado,
a través de la literatura etnográfica, una larga serie de rasgos culturales
pertenecientes, se decía, a los indígenas de la zona. Quería revisar con
él la lista y marcar todos los elementos que le fuesen familiares.
Empecé con las cartas de parentesco.
-¿Cómo llamaba usted a su padre? -pregunté.
-Lo llamaba papá -dijo él con rostro muy
serio.
Me sentí algo molesto, pero procedí sobre
la suposición de que no había comprendido.
Le mostré la carta y expliqué: un espacio
era para el padre y otro para la madre. Di como ejemplo las distintas palabras
usadas para padre y madre en inglés y en español.
Pensé que tal vez habría debido empezar
por la madre.
-¿Cómo llamaba usted a su madre? -pregunté.
-La llamaba mamá -repuso con tono ingenuo.
-Quiero decir, ¿qué otras palabras usaba
usted para llamar a su padre y a su madre? ¿Cómo los llamaba usted? -dije,
tratando de ser paciente y cortés.
Se rascó la cabeza y me miró con una expresión
estúpida.
-¡Caray! -dijo-. Me la pusiste difícil.
Déjame pensar.
Tras un momento de titubeo, pareció recordar
algo, y yo me dispuse a escribir.
-Bueno -dijo, como inmerso en serios pensamientos-,
¿de qué otra forma los llamaba? ¡oye, oye, papá! ¡Oye, oye, mamá!
Reí contra mi voluntad. Su expresión era
verdaderamente cómica y en ese momento no supe si era un viejo absurdo que
me jugaba bromas, o si en verdad era un simplón. Usando cuanta paciencia había
en mi, le expliqué que éstas eran preguntas muy serias, y que para mi trabajo
tenía gran importancia llenar los formularios. Traté de hacerle comprender
la idea de una genealogía e historia personal.
-¿Cuáles eran los nombres de su padre y
su madre? -pregunté.
Él me miró con ojos claros y amables.
-No pierdas tu tiempo con esa mierda -dijo
suavemente, pero con fuerza insospeechada.
No supe qué decir; parecía que alguien más hubiese pronunciado esas
palabras. Un momento antes, don Juan había sido un indio estúpido y destanteado
rascándose la cabeza, y de buenas a primeras había cambiado los papeles. Yo
era el estúpido, y él me contemplaba con una mirada indescriptible que no
era de arrogancia, ni de desafío, ni de odio, ni de desprecio. Sus ojos eran
claros y bondadosos y penetrantes.
-No tengo ninguna historia personal -dijo
tras una larga pausa-. Un día descubbrí que la historia personal ya no me
era necesaria y la dejé, igual que la bebida.
Yo no acababa de entender el sentido de
sus palabras. Le recordé que él mismo me había asegurado que estaba bien
hacerle preguntas. Reiteró que eso no lo molestaba en absoluto.
-Ya no tengo historia personal -dijo, y
me miró con agudeza-. La dejé un día, cuando sentí que ya no era necesaria.
Me le quedé viendo, tratando de detectar
los significados ocultos de sus palabras.
-¿Cómo puede uno dejar su historia personal?
-pregunté en tono de discusión.
-Primero hay que tener el deseo de dejarla
-dijo-. Y luego tiene uno que cortársela armoniosamente, poco a poco.
-¿Por qué iba uno a tener tal deseo? -exclamé.
Yo tenía un apego terriblemente fuerte
a mi historia personal. Mis raíces familiares eran hondas. Sentía, con toda
honradez, que sin ellas mi vida no tendría continuidad ni propósito.
-Quizá debería usted decirme a qué se refiere con lo de dejar la
historia personal -dije.
-A acabar con ella, a eso me refiero -respondió
cortante.
Insistí en que sin duda yo no entendía
el planteamiento.
-Usted, por ejemplo -dije-. Usted es un
yaqui. No puede cambiar eso.
-¿Lo soy? -preguntó sonriendo-. ¿Cómo lo
sabes?
-¡Cierto! -dije-. No puedo saberlo con
certeza, en este punto, pero usted lo sabe y eso es lo que cuenta. Eso es
lo que hace que sea historia personal.
Sentí haber remachado un clavo bien puesto.
-El hecho de que yo sepa si soy yaqui o
no, no hace que eso sea historia personal -replicó él-. Sólo se vuelve historia
personal cuando alguien más lo sabe. Y te aseguro que nadie lo sabrá nunca
de cierto.
Yo había anotado torpemente sus palabras.
Dejé de escribir y lo miré. No podía hallarle el modo. Repasé mentalmente
las impresiones que de él tenía: la forma misteriosa e insólita en que me
miró durante nuestro primer encuentro, el encanto con que había afirmado recibir
corroboraciones de todo cuanto lo rodeaba, su molesto humorismo y su viveza,
su expresión de auténtica estupidez cuando le pregunté por su padre y su
madre, y luego la insospechada fuerza de sus aseveraciones, que me había partido
en dos.
-No sabes quién soy, ¿verdad? -dijo como
si leyera mis pensamientos-. jamás sabrás quién soy ni qué soy, porque no
tengo historia personal.
Me preguntó si tenía padre. Le dije que
sí. Afirmó que mi padre era un ejemplo de lo que él tenía en mente. Me instó
a recordar lo que mi padre pensaba de mí.
-Tu padre conoce todo lo tuyo -dijo-. Así
pues, te tiene resuelto por completo. Sabe quién eres y qué haces, y no hay
poder sobre la tierra que lo haga cambiar de parecer acerca de ti.
Don Juan dijo que todos cuantos me conocían
tenían una idea sobre mí, y que yo alimentaba esa idea con todo cuanto hacía.
-¿No ves? -preguntó con dramatismo-. Debes
renovar tu historia personal contando a tus padres, o a tus parientes y tus
amigos todo cuanto haces. En cambio, si no tienes historia personal, no se
necesitan explicaciones; nadie se enoja ni se desilusiona con tus actos.
Y sobre todo, nadie te amarra con sus pensamientos.
De pronto, la idea se aclaró en mi mente.
Yo casi la había sabido, pero nunca la examiné. El carecer de historia personal
era en verdad un concepto atrayente, al menos en el nivel intelectual; sin
embargo, me daba un sentimiento de soledad ominoso y desagradable. Quise
discutir con él mis sentimientos, pero me frené; algo había de tremenda incongruencia
en la situación inmediata. Me sentí ridículo por intentar meterme en una discusión
filosófica con un indio viejo que obviamente no tenía el "refinamiento"
de un estudiante universitario. De algún modo, don Juan me había apartado
de mi intención original de interrogarlo sobre su genealogía.
-No sé cómo terminamos hablando de esto
cuando yo nada más quería unos nombres para mis cartas -dije, tratando de
reencauzar la conversación hacia el tema que yo deseaba.
-Es muy sencillo -dijo él-. Terminamos
hablando de ello porque yo dije que hacer preguntas sobre el pasado de uno
es un montón de mierda.
Su tono era firme. Sentí que no había forma
de moverlo, así que cambié mis tácticas.
-Esta idea de no tener historia personal
¿es algo que hacen los yaquis? -pregunté.
-Es algo que hago yo.
-¿Dónde lo aprendió usted?
-Lo aprendí en el curso de mi vida.
-¿Se lo enseñó su padre?
-No. Digamos que lo aprendí solo, y ahora
voy a darte el secreto, para que no te vayas hoy con las manos vacías.
Bajó la voz hasta un susurro dramático.
Reí de su histrionismo. Había que admitir su excelencia en ese renglón. Por
mi mente cruzó la idea de que me hallaba ante un actor nato.
-Escríbelo -dijo con arrogante condescendencia-.
¿Por qué no? Parece que así estás más a gusto.
Lo miré, y mis ojos deben haber delatado
mi confusión. Él se dio palmadas en los muslos y rió con gran deleite.
-Vale más borrar toda historia personal
-dijo despacio, como dando tiempo a mi torrpeza de anotar sus palabras- porque
eso nos libera de la carga de los pensamientos ajenos.
No pude creer que en verdad estuviera diciendo
eso. Tuve un momento de gran confusión. Él, sin duda, leyó en mi rostro mi
agitación interna, y la utilizó de inmediato.
-Aquí estás tú, por ejemplo -prosiguió-. En estos momentos no sabes
si vas o vienes. Y eso es porque yo he borrado mi historia personal. Poco
a poco, he creado una niebla alrededor de mí y de mi vida. Y ahora, nadie
sabe de cierto quién soy ni qué hago.
-Pero usted mismo sabe quién es, ¿no? -intercalé.
-Por supuesto que... no -exclamó y rodó
por el suelo, riendo de mi expresión sorprendida.
Había hecho una pausa lo bastante larga
para hacerme creer que iba a decir que sí sabía, como yo anticipaba. El subterfugio
me resultó muy amenazante. En verdad me dio miedo.
-Ése es el secretito que voy a darte hoy
-dijo en voz baja-. Nadie conoce mi historria personal. Nadie sabe quién soy
ni qué hago. Ni siquiera yo.
Achicó los ojos. No miraba en mi dirección
sino más allá, por encima de mi hombro derecho. Estaba sentado con las piernas
cruzadas, tenía la espalda derecha y sin embargo parecía de lo más relajado.
En aquel instante era la imagen misma de la fiereza. Lo imaginé fantasiosamente
como un jefe indio, un "guerrero de piel roja" en las románticas
sagas fronterizas de mi niñez. Mi romanticismo me arrastró, y un sentimiento
de ambivalencia sumamente insidioso tejió su red en torno mío. Podía decir
sinceramente que don Juan me simpatizaba mucho, y añadir, en el mismo aliento,
que le tenía un miedo mortal.
Sostuvo esa extraña mirada durante un momento
largo.
-¿Cómo puedo saber quién soy, cuando soy
todo esto? -dijo, barriendo el entorno con un gesto de su cabeza.
Luego posó en mí los ojos y sonrió.
-Poco a poco tienes que crear una niebla
en tu alrededor; debes borrar todo cuanto te rodea hasta que nada pueda darse
por hecho, hasta que nada sea ya cierto. Tu problema es que eres demasiado
cierto. Tus empresas son demasiado ciertas; tus humores son demasiado ciertos.
No tomes las cosas por hechas. Debes empezar a borrarte.
-¿Para qué? -pregunté, belicoso.
Se me aclaró que don Juan me estaba dando
reglas de conducta. A lo largo de toda mi vida, yo había llegado al punto
de ruptura cuando alguien trataba de decirme qué hacer; la sola idea de que
me dijeran qué hacer me ponía de inmediato a la defensiva.
-Dijiste que querías aprender los asuntos
de las plantas -dijo él calmadamente-. ¿Quieres recibir algo a cambio de nada?
¿Qué te crees que es esto? Quedamos en que tú me harías preguntas y yo te
diría lo que sé. Si no te gusta, no tenemos nada más qué decirnos.
Su terrible franqueza me despertó resentimiento,
y a regañadientes concedí que él tenía la razón.
-Entonces mírala por este lado -prosiguió-.
Si quieres aprender los asunttos de las plantas, como en realidad no hay nada
que decir de ellas, debes, entre otras cosas, borrar tu historia personal.
-¿Cómo? -pregunté.
-Empieza por lo fácil, como no revelar
lo que verdaderamente haces. Luego debes dejar a todos los que te conozcan
bien. Así construirás una niebla en tu alrededor.
-Pero eso es absurdo -protesté-. ¿Por qué
no va a conocerme la gente? ¿Qué hay de malo en ello?
-Lo malo es que, una vez que te conocen, te dan por hecho, y desde
ese momento no puedes ya romper el lazo de sus pensamientos. A mí en lo personal
me gusta la libertad ilimitada de ser desconocido. Nadie me conoce con certeza
constante, como te conocen a ti, por ejemplo.
-Pero eso sería mentir.
-No me importan las mentiras ni las verdades
-dijo con severidad-. Las mentiras son mentiras solamente cuando tienes historia
personal.
Argumenté qué no me gustaba engañar deliberadamente
a la gente ni despistarla. Su respuesta fue que de cualquier manera yo despistaba
a todo el mundo.
El viejo había tocado una llaga abierta
en mi vida. No me detuve a preguntarle qué quería decir con eso ni cómo sabía
que yo engañaba a la gente todo el tiempo. Simplemente reaccioné a su afirmación,
defendiéndome a través de explicaciones. Dije tener la dolorosa conciencia
de que mi familia y mis amigos me consideraban indigno de confianza, cuando
en realidad jamás había dicho una mentira en toda mi vida.
-Siempre supiste mentir -dijo él-. Lo único
que faltaba era que sabías por qué hacerlo. Ahora lo sabes.
Protesté.
-¿No ve usted que estoy harto de que la
gente me considere indigno de confianza? -dije.
-Pero sí eres indigno de confianza -repuso
con convicción.
-¡Que no, hombre, me llevan los demonios!
-exclamé.
Mi actitud, en vez de forzarlo a la seriedad, lo hizo reír histéricamente.
Sentí un enorme desprecio hacia el anciano por su engreimiento. Desdichadamente,
estaba en lo cierto con respecto a mí.
Tras un rato me calmé y él siguió hablando.
-Cuando uno no tiene historia personal
-explicó-, nada de lo que dice puede tomaarse como una mentira. Tu problema
es que tienes que explicarle todo a todos, por obligación, y al mismo tiempo
quieres conservar la frescura, la novedad de lo que haces. Bueno, pues como
no puedes sentirte estimulado después de explicar todo lo que has hecho, dices
mentiras para seguir en marcha.
-Me hallaba en verdad perplejo por la gama
de nuestra conversación. Escribía lo mejor posible todos los detalles del
diálogo, concentrándome en lo que don Juan decía en lugar de detenerme a deliberar
en mis prejuicios o en el sentido de sus palabras.
-De ahora en adelante -dijo él-, debes
simplemente enseñarle a la gente lo que quieras enseñarle, pero sin decirle
nunca con exactitud cómo lo has hecho.
-¡Yo no puedo guardar secretos! -exclamé-.
Lo que usted dice es inútil parra mí.
- ¡Pues cambia! -dijo en tono cortante
y con un brillo feroz en la mirada.
Parecía un extraño animal salvaje. Y sin
embargo era tan coherente en sus ideas, y tan verbal. Mi molestia cedió el
paso a un estado de confusión irritante.
-Verás -prosiguió-: sólo tenemos una alternativa:
o tomamos todo por cierto, o no. Si hacemos lo primero, terminamos muertos
de aburrimiento con nosotros mismos y con el mundo. Si hacemos lo segundo
y borramos la historia personal, creamos una niebla a nuestro alrededor, un
estado muy emocionante y misterioso en el que nadie sabe por dónde va a saltar
la liebre, ni siquiera nosotros mismos.
Repuse que borrar la historia personal
sólo acrecentaría nuestra sensación de inseguridad.
-Cuando nada es cierto nos mantenemos alertas,
de puntillas todo el tiempo -dijo él-. Es más emocionante no saber detrás
de cuál matorral se esconde la liebre, que portarnos como si conociéramos
todo.
No dijo una palabra más durante un rato
muy largo; acaso una hora transcurrió en completo silencio. Yo no sabía qué
preguntar. Finalmente, se puso de pie y me pidió llevarlo al pueblo cercano.
Yo ignoraba el motivo, pero nuestra conversación
me había agotado. Tenía ganas de dormir. Él me pidió parar en el camino y
me dijo que, si deseaba descansar, debía trepar a la cima plana de una loma
al lado de la carretera y acostarme bocabajo con la cabeza hacia el este.
Parecía tener un sentimiento de urgencia.
Yo no quise discutir, o acaso me encontraba demasiado cansado hasta para
hablar. Subí al cerro e hice lo que él me había indicado.
Dormí sólo dos o tres minutos, pero fueron
suficientes para que mi energía se renovara.
Llegamos al centro del pueblo, donde quiso
que lo dejase.
-Vuelve -dijo al bajar del coche-. Acuérdate
de volver.
Tuve oportunidad de discutir mis dos visitas
previas a don Juan con el amigo que nos puso en contacto. Su opinión fue que
yo estaba perdiendo el tiempo. Le relaté, con todo detalle, la gama de nuestras
conversaciones. Él pensó que yo exageraba y romantizaba a un viejo chiflado
y tonto.
No había en mí mucha visión romántica que
aplicar a tan absurdo anciano. Sentía sinceramente que sus críticas sobre
mi personalidad habían socavado en forma grave mi simpatía hacia él. Pero
tenía que admitirlo; siempre habían sido oportunas, ciertas y agudamente precisas.
En ese punto, el centro de mi dilema era
que rehusaba a aceptar que don Juan era muy capaz de desbaratar todas mis
ideas preconcebidas acerca del mundo y a concordar con mi amigo en la creencia
de que "el viejo indio estaba simplemente loco".
Me sentí compelido a hacerle otra visita
antes de resolver el problema.
Miércoles, diciembre
28, 1960
Inmediatamente después de que llegué a
su casa, me llevó a caminar por el chaparral del desierto. Ni siquiera miró
la bolsa de comestibles que yo le llevé. Parecía haberme estado esperando.
Caminamos durante horas. Él no cortó plantas
ni me las mostró. En cambio, me enseñó una "forma correcta de andar".
Dijo que yo debía curvar suavemente los dedos mientras caminaba, para conservar
la atención en el camino y los alrededores. Aseveró que mi forma ordinaria
de andar debilitaba, y que nunca había que llevar nada en las manos. De ser
necesario transportar cosas, debía usarse una mochila o cualquier clase de
red portadora o bolsa para los hombros. Su idea era que, obligando a las manos
a adoptar una posición específica, uno era capaz de mayor energía y mayor
lucidez."
No vi caso en discutir; curvé los dedos
como él indicaba y seguí caminando. Mi lucidez no varió en modo alguno, ni
tampoco mi vigor.
Iniciamos nuestra excursión en la mañana
y nos detuvimos a descansar a eso del mediodía. Yo sudaba y quise beber de
mi cantimplora, pero él me detuvo diciendo que era mejor tomar sólo un sorbo
de agua. De un pequeño arbusto amarillento, cortó algunas hojas y las mascó.
Me dio unas y señaló que eran excelentes; si las mascaba despacio, mi sed
desaparecería. No fue así, pero tampoco sentí malestar.
Pareció haber leído mis pensamientos, y
explicó que yo no advertía los beneficios de la "forma correcta de andar",
ni los de masticar las hojas, porque era joven y fuerte y mi cuerpo no percibía
nada por ser un poco estúpido.
Rió. Yo no estaba de humor para risas y
eso pareció divertirle más aún. Corrigió su frase anterior, diciendo que
mi cuerpo no era realmente estúpido, sino que estaba adormilado.
En ese instante un cuervo enorme voló por
encima de nuestras cabezas, graznando. Sobresaltado, eché a reír. Me pareció
que la ocasión pedía risa, pero para mi absoluto asombro él sacudió con fuerza
mi brazo y me calló. Su expresión era sumamente seria.
-Eso no fue chiste -dijo con severidad,
como si yo supiera a qué se refería.
Pedí una explicación. Era incongruente,
le dije, que se enojara porque yo reía del cuervo, cuando nos habíamos reído
de la cafetera.
-¡Lo que viste no era sólo un cuervo! -exclamó.
-Pero yo lo vi y era un cuervo -insistí.
-No viste nada, idiota -dijo, hosco.
Su brusquedad era injustificada. Le dije
que no me gustaba hacer enojar a la gente y que tal vez sería mejor irme,
pues él no parecía estar de humor para tolerar compañía.
Él río a carcajadas, como si yo fuese un
payaso que actuaba para él. Mi molestia e irritación crecieron proporcionalmente.
-Eres muy violento -comentó despreocupado-.
Te tomas demasiado en serio.
-¿Pero no estaba usted haciendo lo mismo?
-interpuse-. ¿Tomándose en serio cuando se enojó conmigo?
Dijo que enojarse conmigo era lo que más
lejos estaba de su pensamiento. Me miró con ojos penetrantes.
-Lo que viste no era un acuerdo del mundo
-dijo-. Los cuervos que vuelan o graznan no son nunca un acuerdo. ¡Eso fue
una señal!
-¿Una señal de qué?
-Una indicación muy importante acerca de
ti -repuso crípticamente.
En ese mismo instante, el viento arrastró hasta nuestros pies la
rama seca de un arbusto.
-¡Eso fue un acuerdo! -exclamó él, y mirándome
con ojos relucientes estalló en una carcajada.
Tuve la sensación de que, por molestarme,
inventaba sobre la marcha las reglas de su extraño juego; así, él podía reír,
pero yo no. Mi irritación volvió a expandirse y le dije lo que pensaba de
él.
No se disgustó ni se ofendió para nada.
Rió, y su risa acrecentó más aún mi angustia y mi frustración. Pensé que deliberadamente
me humillaba. Decidí allí mismo que ya estaba harto del "trabajo de campo".
Me puse en pie y le dije que deseaba emprender
el regreso a su casa, porque tenía que salir rumbo a Los Ángeles.
-¡Siéntate! -dijo, imperioso-. Te pones
de malas como señora vieja. No puedes irte ahora, porque todavía no terminamos.
Lo odié. Pensé que era un hombre despectivo.
Empezó a cantar una idiota canción ranchera.
Obviamente, estaba imitando a algún cantante popular. Alargaba ciertas sílabas
y contraía otras, convirtiendo la canción en todo un objeto de farsa. Era
tan cómico que acabé por reír.
-Ya ves, te ríes de la canción estúpida
-dijo-. Pero el que canta así, y los que ppagan por oírlo, no se ríen; piensan
que es seria.
-¿Qué quiere usted decir? -pregunté.
Pensé que había urdido el ejemplo para
decirme que yo reí del cuervo por no haberlo tomado en serio, igual que no
había tomado en serio la canción. Pero me desconcertó de nuevo. Dijo. que
yo era como el cantante y la gente a quien le gustaban sus canciones: lleno
de arrogancia y seriedad con respecto a una idiotez que a nadie en su sano
juicio debía importarle un pepino.
Luego recapituló, como para refrescar mi
memoria, todo cuanto había dicho antes sobre el tema de "aprender los
asuntos de las plantas". Recalcó enfáticamente que, si yo en verdad
quería aprender, debía remodelar la mayor parte de mi conducta.
Mi molestia creció, hasta que incluso el
tomar notas me costaba un esfuerzo supremo.
-Te tomas demasiado en serio -dijo, despacio-.
Te das demasiada importancia. ¡Eso hay que cambiarlo!. Te sientes de lo más
importante, y eso te da pretexto para molestarte con todo. Eres tan importante
que puedes marcharte así nomás si las cosas no salen a tu modo. Sin duda piensas
que con eso demuestras tener carácter. ¡Eres débil y arrogante!
Traté de formular una protesta, pero él
no quitó el dedo del renglón. Señaló que, en el curso de mi vida, yo jamás
había podido terminar nada, a causa de ese sentido de importancia desmedida
que yo mismo me atribuía.
La certeza con que hizo sus aseveraciones
me desconcertó por completo. Eran verdad, desde luego, y eso me hacía sentirme
no sólo enojado, sino también bajo amenaza.
-La arrogancia es otra cosa que hay que
dejar, lo mismo que la historia personal -dijo en tono dramático.
Yo no quería en modo alguno discutir con
él. Resultaba obvia mi tremenda desventaja; él no iba a regresar a su casa
hasta que se le antojase, y yo no conocía el camino. Tenía que quedarme con
él.
Hizo un movimiento extraño y súbito: pareció husmear el aire en
torno suyo, su cabeza se sacudió leve y rítmicamente. Se le veía en un estado
de alerta fuera de lo común. Se volvió y fijó en mí los ojos, con una expresión
de extrañeza y curiosidad. Me miró de pies a cabeza como buscando algo específico;
luego se levantó abruptamente y empezó a caminar con rapidez. Casi corría.
Lo seguí. Mantuvo un paso muy acelerado durante poco menos de una hora.
Finalmente se detuvo junto a una colina
rocosa y nos sentamos a la sombra de un arbusto. El trote me había agotado
por completo, aunque me hallaba de mejor humor. Era extraña la forma en que
había cambiado. Me sentía casi alborozado, pero cuando habíamos empezado a
trotar, después de nuestra discusión, me hallaba furioso con él.
-Es muy extraño -dije-, pero me siento
de veras, bien.
Oí a la distancia el graznar de un cuervo.
Él se llevó el dedo a la oreja derecha y sonrió.
-Eso fue una señal -dijo.
Una piedra cayó rebotando cuestabajo y
aterrizó con estruendo en el chaparral.
Él río con fuerza y señaló con el dedo
en dirección del sonido.
-Y eso fue un acuerdo -dijo.
Luego preguntó si me encontraba dispuesto
a hablar de mi arrogancia. Reí; mi sentimiento de ira parecía tan lejano
que ni siquiera podía yo concebir cómo me había disgustado con don Juan.
-No entiendo qué me está pasando -dije-.
Me enojé y ahora no sé por qué ya no estoy enojado.
-El mundo que nos rodea es muy misterioso
-dijo él-. No entrega fácilmente sus secretos.
Me gustaban sus frases crípticas. Eran
un reto y un misterio. No podía yo determinar si estaban llenas de significados
ocultos o si eran sólo puros sinsentidos.
-Si alguna vez regresas aquí al desierto
-dijo-, no te acerques a ese cerrito pedreegoso donde nos detuvimos hoy.
Húyele como a la plaga.
-¿Por qué? ¿Qué ocurre?
-Éste no es el momento de explicarlo -dijo-.
Ahora nos importa perder la arrogaancia. Mientras te sientas lo más importante
del mundo, no puedes apreciar en verdad el mundo que te rodea. Eres como un
caballo con anteojeras: nada más te ves tú mismo, ajeno a todo lo demás.
Me examinó un momento.
-Voy a hablar aquí con mi amiguita -dijo,
señalando una planta pequeña.
Se arrodilló frente a ella y empezó a acariciarla
y a hablarle. Al principio no entendí lo que decía, pero luego cambió de idioma
y le habló a la planta en español. Parloteó sandeces durante un rato. Luego
se incorporó.
-No importa lo que le digas a una planta
-dijo-. Lo mismo da que inventes las palaabras; lo importante es sentir que
te cae bien y tratarla como tu igual.
Explicó que alguien que corta plantas debe
disculparse cada vez por hacerlo, y asegurarles que algún día su propio cuerpo
les servirá de alimento.
-Conque, a fin de cuentas, las plantas
y nosotros estamos parejos -dijo-. Ni ellas ni nosotros tenemos más ni menos
importancia.
"Anda, háblale a la plantita -me instó-.
Dile que ya no te sientes importante."
Llegué incluso a arrodillarme frente a
la planta, pero no pude decidirme a hablarle. Me sentí ridículo y reí. Sin
embargo, no estaba enojado.
Don Juan me dio palmadas en la espalda
y dijo que estaba bien, que al menos había dominado mi temperamento.
-De ahora en adelante, habla con las plantitas
-dijo-. Habla hasta que pierdas todo sentido de importancia. Háblales hasta
que puedas hacerlo enfrente de los demás.
"Ve a esos cerros de ahí y practica
solo."
Le pregunté si bastaba con hablar a las
plantas en silencio, mentalmente.
Rió y me golpeó la cabeza con un dedo.
-¡No! -dijo-. Debes hablarles en voz clara
y fuerte si quieres que te respondan.
Caminé hasta el área en cuestión, riendo
para mí de sus excentricidades. Incluso traté de hablar a las plantas, pero
mi sentimiento de hacer el ridículo era avasallador.
Tras lo que consideré una espera apropiada,
volví a donde estaba don Juan. Tuve la certeza de que él sabía que yo no había
hablado a las plantas.
No me miró. Me hizo seña de tomar asiento
junto a él.
-Obsérvame con cuidado -dijo-. Voy a platicar
con mi amiguita.
Se arrodilló frente a una planta pequeña
y durante unos minutos movió y contorsionó el cuerpo, hablando y riendo.
Pensé que se había salido de sus cabales.
-Esta plantita me dijo que te dijera que
es buena para comer -dijo al ponerse en pie-. Me dijo que un manojo de estas
plantitas mantiene sano a un hombre. También dijo que hay un buen montón creciendo
por allá.
Don Juan señaló un área sobre una ladera,
a unos doscientos metros de distancia.
-Vamos a ver -dijo.
Reí de su actuación. Estaba seguro de que
hallaríamos las plantas, pues él era un experto en el terreno y sabía dónde
hallar las plantas comestibles y medicinales.
Mientras íbamos hacia la zona en cuestión,
me dijo como al acaso que debía fijarme en la planta, por que era alimento
y también medicina.
Le pregunté, medio en broma, si la planta
acababa de decirle eso. Se detuvo y me examinó con aire incrédulo. Meneó
la cabeza de lado a lado.
-¡Ah! -exclamó, riendo-. Te pasas de listo
y resultas más tonto de lo que yo creía. ¿Cómo puede la plantita decirme ahora
lo que he sabido toda mi vida?
Procedió a explicar que conocía desde antes
las diversas propiedades de esa planta específica, y que la planta sólo le
había dicho que un buen montón de ellas crecía en el área recién indicada
por él, y que a ella no le molestaba que don Juan me lo dijera.
Al llegar a la ladera encontré todo un
racimo de las mismas plantas. Quise reír, pero don Juan no me dio tiempo.
Quería que yo diese las gracias al montón de plantas. Sentí una timidez torturante
y no pude decidirme a hacerlo.
Él sonrió con benevolencia e hizo otra
de sus aseveraciones crípticas. La repitió tres o cuatro veces, como para
darme tiempo de descifrar su sentido.
-El mundo que nos rodea es un misterio
-dijo-. Y los hombres no son mejores que nninguna otra cosa. Si una plantita
es generosa con nosotros, debemos darle las gracias, o quizá no nos deje ir.
La forma en que me miró al decir eso me
produjo un escalofrío. Apresuradamente me incliné sobre las plantas y dije:
"Gracias" en voz alta.
Él empezó a reír en estallidos calmados,
bajo control.
Caminamos otra hora y luego iniciamos el
camino de vuelta a su casa. En cierto momento me quedé atrás y él tuvo que
esperarme. Revisó mis dedos para ver si los había curvado. No era así. Me
dijo, imperioso, que cuando yo anduviera con él tenía que observar y copiar
todas sus maneras, o de lo contrario mejor haría no yendo.
-No puedo estarte esperando como si fueras
un niño -dijo en tono de regaño.
Esa frase me hundió en las profundidades
de la vergüenza y el desconcierto: ¿Cómo era posible que un hombre tan anciano
caminase mucho mejor que yo? Me creía de constitución atlética y fuerte, y
sin embargo él había tenido que esperar a que yo me le emparejara.
Curvé los dedos y, extrañamente, pude mantenerme
a su paso sin ningún esfuerzo. De hecho, en ocasiones sentía que las manos
me jalaban hacia adelante.
Me sentí exaltado. Era por completo feliz caminando tontamente con
ese extraño viejo indio. Empecé a hablar y le pregunté repetidas veces si
podría mostrarme algunas plantas de peyote. Él me miró, pero no dijo una sola
palabra.
IV. LA MUERTE COMO UNA CONSEJERA
Miércoles, enero
25, 1961
-¿Me enseñará usted algún día lo que sabe
del peyote? -pregunté.
Él no respondió y, como había hecho antes,
se limitó a mirarme como si yo estuviera loco.
Le había mencionado el tema, en conversación
casual, varias veces anteriores, y en cada ocasión arrugó el ceño y meneó
la cabeza. No era un gesto afirmativo ni negativo; más bien expresaba desesperanza
e incredulidad.
Se puso en pie abruptamente. Habíamos estado
sentados en el piso frente a su casa. Una sacudida casi imperceptible de cabeza
fue la invitación a seguirlo.
Entramos en el chaparral, caminando más
o menos hacia el sur. Durante la marcha, don Juan mencionó repetidamente
que yo debía darme cuenta de lo inútiles que eran mi arrogancia y mi historia
personal.
-Tus amigos -dijo volviéndose de pronto
hacia mí-. Esos que te han conocido durante mucho tiempo: debes ya dejar
de verlos.
Pensé que estaba loco y que su insistencia
era idiota, pero no dije nada. Él me escudriñó y echó a reír.
Tras una larga caminata nos detuvimos.
Estaba a punto de sentarme a descansar, pero él me dijo que fuera a unos veinte
metros de distancia y hablara, en voz alta y clara, a un grupo de plantas.
Me sentí incómodo y aprensivo. Sus extrañas exigencias eran más de lo que
yo podía soportar, y le dije nuevamente que no me era posible hablar a las
plantas, porque me sentía ridículo. Su único comentario fue que me daba yo
una importancia inmensa. Pareció hacer una decisión súbita, y dijo que yo
no debía tratar de hablar a las plantas hasta que me sintiera cómodo y natural
al respecto.
-Quieres aprender todo lo de las plantas,
pero no quieres trabajar para nada -dijo, acusador-. ¿Qué te propones?
Mi explicación fue que yo deseaba información
fidedigna sobre los usos de las plantas; por eso le había pedido ser mi informante.
Incluso había ofrecido pagarle por su tiempo y por la molestia.
-Debería usted aceptar el dinero -dije-.
En esta forma los dos nos sentiríamos mejor. Yo, entonces, podría preguntarle
lo que quisiera, porque usted trabajaría para mí y yo le pagaría. ¿Qué le
parece?
Me miró con desprecio y produjo con la
boca un ruido majadero, exhalando con gran fuerza para hacer vibrar su labio
inferior y su lengua.
-Eso es lo que me parece -dijo, y rió histéricamente
de la expresión de sorpresa absoluta que debo haber tenido en el rostro.
Obviamente, no era un hombre con el que
yo pudiera vérmelas fácilmente. Pese a su edad, estaba lleno de entusiasmo
y de una fuerza increíble. Yo había tenido la idea de que, por ser tan viejo,
resultaría un "informante" perfecto. La gente vieja, se me había
hecho creer, era la mejor informante porque se hallaba demasiado débil para
hacer otra cosa que no fuese hablar. Don Juan, en cambio, era un pésimo sujeto.
Yo lo sentía incontrolable y peligroso. El amigo que nos presentó tenía razón.
Era un indio viejo y excéntrico, y aunque no se halla perdido de borracho
la mayor parte del tiempo, como mi amigo había dicho, la cosa era peor aún:
estaba loco. Sentí renacer las tremendas dudas y temores que había experimentado
antes. Creía haber superado eso. De hecho, no tuve ninguna dificultad para
convencerme de que deseaba visitarlo nuevamente. Sin embargo, la idea de que
acaso yo mismo estaba algo loco se coló en mi mente cuando advertí que me
gustaba estar con él. Su idea de que mi sentimiento de importancia era un
obstáculo, me había producido un verdadero impacto. Pero todo eso era al parecer
un mero ejercicio intelectual por parte mía; apenas me hallaba cara a cara
con su extraña conducta, empezaba a experimentar aprensión y deseaba irme.
Dije que éramos tan distintos que, pensaba,
no había posibilidad de llevarnos bien.
-Uno de nosotros tiene que cambiar -dijo
él, mirando el suelo-. Y tú sabes quién.
Empezó a tararear una canción ranchera
y, de repente, alzó la cabeza para mirarme, Sus ojos eran fieros y ardientes.
Quise apartar los míos o cerrarlos, pero para mi completo asombro no pude
zafarme de su mirada.
Me pidió decirle lo que había visto en
sus ojos. Dije que no vi nada, pero él insistió en que yo debía dar voz a
aquello de lo que sus ojos me habían hecho darme cuenta. Pugné por hacerle
entender que sus ojos no me daban conciencia más que de mi desazón, y que
la forma en que me miraba era muy incómoda.
No me soltó. Mantuvo la mirada fija. No
era declaradamente maligna ni amenazante; era más bien un mirar misterioso
pero desagradable.
Me preguntó si no me recordaba un pájaro.
-¿Un pájaro? -exclamé.
Soltó una risita de niño y apartó sus ojos
de mí.
-Sí -dijo con suavidad-. ¡Un pájaro, un
pájaro muy raro!
Volvió a atrapar mis ojos con los suyos
y me ordenó recordar. Dijo con extraordinaria convicción que él "sabía"
que yo había visto antes esa mirada.
Mi sentir de aquellos momentos era que
el anciano me encolerizaba, pese a mi buena voluntad, cada vez que abría
la boca. Me le quedé viendo con obvio desafío. En vez de enojarse echó a reír.
Se golpeó el muslo y gritó como si cabalgara un potro salvaje. Luego se puso
serio y me indicó la importancia suprema de que yo dejara de pelear con él
y recordarse aquel pájaro raro del cual hablaba.
-Mírame a los ojos -dijo.
Sus ojos eran extraordinariamente fieros.
Tenían un aura que en verdad me recordaba algo, pero yo no estaba seguro de
qué cosa era. Me esforcé un momento y entonces, de pronto, me di cuenta:
no la forma de los ojos ni de la cabeza, sino cierta fría fiereza en la mirada,
me recordaba los ojos de un halcón. En el mismo instante en que lo advertí,
don Juan me miraba de lado, y por un segundo mi mente experimentó un caos
total. Creí haber visto las facciones de un halcón en vez de los de don Juan.
La imagen fue demasiado fugaz y yo me hallaba demasiado sobresaltado para
haberle prestado más atención.
En tono de gran excitación, le dije que
podría jurar haber visto las facciones de un halcón en su rostro. Él tuvo
otro ataque de risa.
He visto cómo miran los halcones. Solía
cazarlos cuando era niño, y en la opinión de mi abuelo me desempeñaba bien.
El abuelo tenía una granja de gallinas Leghorn y los halcones eran una amenaza
para su negocio. Dispararles no era sólo funcional, sino también "justo".
Yo había olvidado, hasta ese momento, que la fiera mirada de las aves me obsesionó
durante años; se hallaba en un pasado tan remoto que creía haber perdido memoria
de ella.
-Yo cazaba halcones -dije.
-Lo sé -repuso don Juan como si tal cosa.
Su tono contenía tal certeza que empecé
a reír. Pensé que era un tipo absurdo. Tenía el descaro de hablar como si
en verdad supiese que yo cazaba halcones. Lo desprecié enormemente.
-¿Por qué te enojas tanto? -preguntó en
un tono de genuina preocupación.
Yo ignoraba por qué. Él se puso a sondearme
de un modo muy insólito. Me pidió mirarlo de nuevo y hablarle del "pájaro
muy raro" que me recordaba. Luché contra él y, por despecho, dije que
no había nada de qué hablar. Luego me sentí forzado a preguntarle por qué
había dicho saber que yo solía cazar halcones. En lugar de responderme, volvió
a comentar mi conducta. Dijo que yo era un tipo violento, capaz de "echar
espuma por la boca" al menor pretexto. Protesté, negando que eso fuera
cierto; siempre había tenido la idea de ser bastante simpático y calmado.
Dije que era culpa suya por sacarme de mis casillas con sus palabras y acciones
inesperadas.
-¿por qué la ira? -preguntó.
Hice un avalúo de mis sentimientos y reacciones.
Realmente no tenía necesidad de airarme con él.
Insistió nuevamente en que mirara sus ojos
y le hablara del "extraño halcón". Había cambiado su fraseo; el
"pájaro muy raro" de que hablaba antes se había vuelto el "extraño
halcón". El cambio de palabras resumió un cambio en mi propio estado
de ánimo. De repente me había puesto triste.
Achicó los ojos hasta convertirlos en ranuras,
y dijo en tono sobreactuado que estaba "viendo" un halcón muy extraño.
Repitió su afirmación tres veces, como si en verdad estuviera viéndolo allí
frente a él.
-¿No lo recuerdas? -preguntó.
Yo no recordaba nada por el estilo.
-¿Qué de extraño tiene el halcón? -pregunté.
-Eso me lo debes decir tú -repuso.
Insistí en que no tenía forma de saber
a qué se refería; por tanto, no podía decirle nada.
-¡No luches conmigo! -dijo-. Lucha contra
tu pereza y recuerda.
Durante un momento me esforcé seriamente
por desentrañar su intención. No se me ocurrió que igual podría haber tratado
de acordarme.
-En un tiempo viste muchos pájaros -dijo
como apuntándome.
Le dije que de niño viví en una granja
y cacé cientos de aves.
Respondió que, en tal caso, no me costaría
trabajo recordar a todas las aves raras que había cazado.
Me miró con una pregunta en los ojos, como
si acabara de darme la última pista.
-He cazado tantos pájaros -dije- que no
recuerdo nada de ellos.
Este pájaro es especial -repuso casi en
un susurro-. Este pájaro es un halcón.
Nuevamente me puse a pensar a dónde querría
llevarme. ¿Se burlaba? ¿Hablaba en serio? Tras un largo intervalo, me instó
otra vez a recordar. Sentí que era inútil tratar de acabar con su juego; sólo
me quedaba jugar con él.
-¿Habla usted de un halcón que yo he cazado?
-pregunté.
-Sí -murmuró con los ojos cerrados.
-De modo que, ¿esto pasó cuando yo era
niño?
-Sí.
-Pero usted dijo que está viendo ahora
un halcón frente a usted.
-Lo veo.
-¿Qué trata usted de hacerme?
-Trato de hacerte recordar.
-¿Qué cosa? ¡Por amor de Dios!
-Un halcón rápido como la luz -dijo mirándome
a los ojos.
Sentí que mi corazón se detenía.
-Ahora mírame -dijo.
Pero no lo hice. Percibía su voz como un
sonido leve. Cierto recuerdo colosal se había posesionado de mí. ¡El halcón
blanco!
Todo empezó con el estallido de ira que
tuvo mi abuelo al contar sus pollos Leghorn. Habían estado desapareciendo
en forma continua y desconcertante. Él organizó y ejecutó personalmente una
meticulosa vigilia, y tras días de observación constante vimos finalmente
una gran ave blanca que se alejaba volando con un pollo en las garras. El
ave era rauda y al parecer conocía su ruta. Descendió desde el cobijo de unos
árboles, aferró el pollo y voló por una abertura entre dos ramas. Ocurrió
tan rápido que mi abuelo casi ni vio al ave, pero yo sí, y supe que era en
verdad un halcón. Mi abuelo dijo que, en ese caso, debía ser un albino.
Iniciamos una campaña contra el halcón
albino y dos veces creí tenerlo cazado. Incluso dejó caer la presa, pero escapó.
Era demasiado veloz para mí. También era muy inteligente; nunca regresó a
asolar la granja de mi abuelo.
Yo habría olvidado el asunto si el abuelo
no me hubiese aguijoneado a cazar el ave. Durante dos meses perseguí al halcón
albino por todo el valle donde vivíamos. Aprendí sus hábitos y casi me era
posible intuir su ruta de vuelo, pero su velocidad y lo brusco de sus apariciones
siempre me desconcertaban. Podía yo alardear de haberle impedido cobrar su
presa, quizá todas las veces que nos encontramos, pero nunca logré echarlo
en mi morral.
En los dos meses en que libré la extraña
guerra contra el halcón albino, sólo una vez estuve cerca de él. Había estado
cazándolo todo el día y me hallaba cansado. Me senté a reposar y me quedé
dormido bajo un eucalipto. El grito súbito de un halcón me despertó. Abrí
los ojos sin hacer ningún otro movimiento, y vi un ave blancuzca encaramada
en las ramas más altas del eucalipto. Era el halcón albino. La caza había
terminado. Iba a ser un tiro difícil; yo estaba acostado y el ave me daba
la espalda. Hubo una repentina racha de viento y la aproveché para ahogar
el sonido de alzar mi rifle 22 largo para apuntar. Quería esperar que el
halcón se volviera o empezara a volar, para no fallarle. Pero el ave permaneció
inmóvil. Para mejor dispararle, habría tenido que moverme, y era demasiado
rápida para ello. Pensé que mi mejor alternativa era aguardar. Y eso hice
durante un tiempo largo, interminable. Acaso me afectó la prolongada espera,
o quizá fue la soledad del sitio donde el halcón y yo nos hallábamos; de pronto
sentí un escalofrío ascender por mi espina y, en una acción sin precedente,
me puse en pie y me fui. Ni siquiera vi si el halcón había volado.
Jamás atribuí ningún significado a mi acto
final con el halcón albino. Pero fue muy raro que no le disparara. Yo había
matado antes docenas de halcones. En la granja donde crecí, matar aves o
cazar cualquier tipo de animal era cosa común y corriente.
Don Juan escuchó atentamente mientras yo
narraba la historia del halcón albino.
-¿Cómo supo usted del halcón blanco? -pregunté
al terminar.
-Lo vi -repuso.
-¿Dónde?
Aquí mismo, frente a ti.
Ya no me quedaban ánimos para discutir.
-¿Qué significa todo esto? -pregunté.
Él dijo que un ave blanca como ésa era
un augurio, y que no dispararle era lo único correcto que podía hacerse.
-Tu muerte te dio una pequeña advertencia
-dijo con tono misterioso-. Siempre llega como escalofrío.
-¿De qué habla usted? -dije con nerviosismo.
En verdad me había puesto nervioso con
sus palabras fantasmagóricas.
-Conoces mucho de aves -dijo-. Has matado
demasiadas. Sabes esperar. Has esperado pacientemente horas enteras. Lo sé.
Lo estoy viendo.
Sus palabras me produjeron gran turbación.
Pensé que lo más molesto en él era su certeza. No soportaba yo su seguridad
dogmática con respecto a elementos de mi vida de los que ni yo mismo estaba
seguro. Inmerso en mis sentimientos de depresión, no lo vi inclinarse sobre
mí hasta que me susurró algo al oído. No entendí al principio, y él lo repitió.
Me dijo que volviera la cabeza como al descuido y mirara un peñasco a mi
izquierda. Dijo que mi muerte estaba allí, mirándome, y que si me volvía cuando
él me hiciera una seña, tal vez fuese capaz de verla.
Me hizo una seña con los ojos. Volví la
cara y me pareció ver un movimiento parpadeante sobre el peñasco. Un escalofrío
recorrió mi cuerpo, los músculos de mi abdomen se contrajeron involuntariamente
y experimenté una sacudida, un espasmo. Tras un momento recobré la compostura
y expliqué la sombra fugaz que había visto como una ilusión óptica causada
por volver la cabeza tan repentinamente.
-La muerte es nuestra eterna compañera
-dijo don Juan con un aire sumamente serioo-. Siempre está a nuestra izquierda,
a la distancia de un brazo. Te vigilaba cuando tú vigilabas al halcón blanco;
te susurró en la oreja y sentiste su frío, como lo sentiste hoy. Siempre te
ha estado vigilando. Siempre lo estará hasta el día en que te toque.
Extendió el brazo y me tocó levemente en
el hombro, y al mismo tiempo produjo con la lengua un sonido profundo, chasqueante.
El efecto fue devastador; casi volví el estómago.
-Tú eres el muchacho que acechaba su caza
y esperaba pacientemente, como la muerte espera; sabes muy bien que la muerte
está a nuestra izquierda, igual que tú estabas a la izquierda del halcón blanco.
Sus palabras tuvieron la extraña facultad
de provocarme un terror injustificado; la única defensa era mi compulsión
de poner por escrito todo cuanto él decía.
¿Cómo puede uno darse tanta importancia
sabiendo que la muerte nos está acechando? -preguntó.
Sentí que mi respuesta no era en realidad
necesaria. De cualquier modo, no habría podido decir nada. Un nuevo estado
de ánimo se había posesionado de mí.
-Cuando estés impaciente -prosiguió-, lo
que debes hacer es voltear a la izquierda y pedir consejo a tu muerte. Una
inmensa cantidad de mezquindad se pierde con sólo que tu muerte te haga un
gesto, o alcances a echarle un vistazo, o nada más con que tengas la sensación
de que tu compañera está allí vigilándote.
Volvió a inclinarse y me susurró al oído
que, si volteaba de golpe hacia la izquierda, al ver su señal, podría ver
nuevamente a mi muerte en el peñasco.
Sus ojos me hicieron una seña casi imperceptible,
pero no me atreví a mirar.
Le dije que le creía y que no era necesario
llevar más lejos el asunto, porque me hallaba aterrado. Él soltó una de sus
rugientes carcajadas.
Respondió que el asunto de nuestra muerte
nunca se llevaba lo bastante lejos. Y yo argumenté que para mí no tendría
sentido seguir pensando en mi muerte, ya que eso sólo produciría desazón y
miedo.
-¡Eso es pura idiotez! -exclamó-. La muerte
es la única consejera sabia que tenemos. Cada vez que sientas, como siempre
lo haces, que todo te está saliendo mal y que estás a punto de ser aniquilado,
vuélvete hacia tu muerte y pregúntale si es cierto. Tu muerte te dirá que
te equivocas; que nada importa en realidad más que su toque. Tu muerte te
dirá: “Todavía no te he tocado.”
-Meneó la cabeza y pareció aguardar mi
respuesta. Yo no tenía ninguna. Mis pensamientos corrían desenfrenados. Don
Juan había asestado un tremendo golpe a mi egoísmo. La mezquindad de molestarme
con él era monstruosa a la luz de mi muerte.
Tuve el sentimiento de que se hallaba plenamente
consciente de mi cambio de humor. Había vuelto las tablas a su favor. Sonrió
y empezó a tararear una canción ranchera.
-Sí -dijo con suavidad, tras una larga
pausa-. Uno de los dos aquí tiene que cambiar, y aprisa. Uno de nosotros tiene
que aprender de nuevo que la muerte es el cazador, y que siempre está a la
izquierda. Uno de nosotros tiene que pedir consejo a la muerte y dejar la
pinche mezquindad de los hombres que viven sus vidas como si la muerte nunca
los fuera a tocar.
Permanecimos en silencio más de una hora;
luego echamos a andar nuevamente. Caminamos sin rumbo, durante horas, por
el chaparral. No le pregunté si eso tenía algún propósito; no importaba. De
alguna manera, me había hecho recobrar un viejo sentimiento, olvidado por
completo: el puro gozo de moverse, simplemente, sin añadir a eso ningún propósito
intelectual.
Quise que me permitiera echar otro vistazo
a lo que yo había percibido sobre la roca.
-Déjeme ver esa sombra otra vez -dije.
-Te refieres a tu muerte, ¿no? -replicó
con un toque de ironía en la voz.
Durante un momento sentí renuencia de decirlo.
-Sí -dije por fin-. Déjeme ver otra vez
a mi muerte.
-Ahora no -respondió-. Eres demasiado sólido.
-¿Perdón?
Echó a reír, y por alguna razón desconocida
su risa ya no era ofensiva e insidiosa, como anteriormente. No pensé que fuera
distinta, desde el punto de vista de su timbre, su volumen, o el espíritu
que la animaba; el nuevo elemento era mi propio humor. En vista de mi muerte
inminente, los miedos y la irritación eran tonterías.
-Entonces déjame hablar con las plantas
-dije.
Rió a más no poder.
-Ahora eres demasiado bueno -dijo, aún
entre risas-. Te vas de un extremo al otro. Apacíguate. No hay necesidad de
hablar con las plantas a menos que quieras conocer sus secretos, y para eso
necesitas el más recio de los empeños. Conque guárdate tus buenos deseos.
Tampoco hay necesidad de ver a tu muerte. Basta con que sientas su presencia
cerca de ti.
Martes, abril
11, 1961
Llegué a casa de don Juan temprano en la
mañana del domingo 9 de abril.
-Buenos días, don Juan -dije-. ¡Qué gusto
me da verlo!
ÉL me miró y echó a reír suavemente. Se
había acercado a mi coche cuando yo lo estacionaba, y mantuvo la puerta abierta
mientras yo reunía unos paquetes de comida que le llevaba.
Caminamos hasta la casa y nos sentamos
junto a la puerta.
Ésta era la primera vez que yo tenía verdadera
conciencia de lo que hacía allí. Durante tres meses había aguardado con impaciencia
el retorno al "campo". Fue como si una bomba de tiempo puesta dentro
de mí hubiera estallado, y de pronto recordé algo que me era trascendente.
Recordé que una vez en mi vida había sido muy paciente y eficaz.
Antes de que don Juan pudiese decir algo,
le hice la pregunta que pesaba sobre mi mente. Llevaba tres meses obsesionado
por la imagen del halcón albino. ¿Cómo supo él de eso, cuando yo mismo lo
había olvidado?
Rió sin responder. imploré que me contestara.
-No fue nada -dijo con su convicción de
costumbre-. Cualquiera puede darse cuenta de que eres extraño. Estás adormilado,
eso es todo.
Sentí que nuevamente estaba minando mis
defensas y empujándome a un rincón donde yo no tenía deseos de hallarme.
-¿Es posible ver nuestra muerte? -pregunté,
en un intento por seguir dentroo del tema.
-Claro -dijo riendo-. Está aquí con nosotros.
-¿Cómo lo sabe usted?
-Soy viejo; con la edad uno aprende toda
clase de cosas.
-Yo conozco mucha gente vieja, pero jamás
ha aprendido esto. ¿Por qué usted sí?
-Bueno, digamos que conozco toda clase
de cosas porque no tengo historia personal, y porque no me siento más importante
que ninguna otra cosa, y porque mi muerte está sentada aquí conmigo.
Extendió el brazo izquierdo y movió los
dedos como si en verdad acariciara algo.
Reí. Supe a dónde me llevaba. El viejo
endemoniado iba a apalearme de nuevo, probablemente con lo de mi importancia,
pero esta vez no me molestaba. El recuerdo de haber tenido otrora una paciencia
magnifica me llenaba de una extraña euforia tranquila que disipaba casi por
entero mi nerviosismo y mi intolerancia hacia don Juan; lo que sentía en vez
de eso era una cierta maravilla por sus actos.
-¿Quién es usted en realidad? -pregunté.
Pareció sorprenderse. Abrió desmesuradamente
los ojos y parpadeó como un ave, bajando los párpados como un obturador.
Bajaron y subieron de nuevo y los ojos conservaron su enfoque. La maniobra
me sobresaltó; me eché hacia atrás, y él rió con abandono infantil.
-Para ti soy Juan Matus, y estoy a tus
órdenes -dijo con exagerada cortesía.
Formulé entonces mi otra pregunta candente:
-¿Qué me hizo usted el primer día que nos
vimos?
Me refería a la forma en que me miró.
-¿Yo? Nada -repuso en tono de inocencia.
Le describí cómo me había sentido cuando
él me miró, y lo incongruente que para mí resultó el que eso me dejara mudo.
Rió hasta que las lágrimas rodaron por
sus mejillas. Volví a sentir un brote de animosidad hacia él. Pensé que,
mientras yo era tan serio y considerado, él se porta muy “indio” con sus
modales bastos.
Pareció darse cuenta de mi estado de ánimo
y dejó de reír de un momento a otro.
Tras un largo titubeo le dije que su risa
me había molestado porque yo trataba seriamente de entender qué cosa me ocurrió.
-No hay nada que entender -repuso, impasible.
Le repasé la secuencia de hechos insólitos
que habían tenido lugar desde que lo conocí, empezando con la mirada misteriosa
que me había dirigido, hasta el recuerdo del halcón albino y el percibir
en el peñasco la sombra que según él era mi muerte.
-¿Por qué me hace usted todo esto? -pregunté.
No había beligerancia en mi interrogación.
Sólo tenía curiosidad de saber por qué me lo hacía a mí en particular.
-Tú me pediste que te enseñara lo que sé
de las plantas -dijo.
Noté en su voz un matiz de sarcasmo. Sonaba
como si estuviera siguiéndome la corriente.
-Pero lo que me ha dicho hasta ahora no
tiene nada que ver con plantas -protesté.
Su respuesta fue que aprender sobre ellas
tomaba tiempo.
Sentí que era inútil discutir con él. Tomé
conciencia entonces de la idiotez total de los propósitos fáciles y absurdos
que me había hecho. En mi casa. me prometí nunca más perder los estribos ni
irritarme con don Juan. Pero ya en la situación real, apenas me sentí desairado
tuve otro ataque de malhumor. Sentía que no había manera de interactuar con
él y eso me llenaba de risa.
-Piensa ahora en tu muerte -dijo don Juan
de pronto-. Está al alcance de tu brazo. Puede tocarte en cualquier momento,
así que de veras no tienes tiempo para pensamientos y humores de cagada. Ninguno
de nosotros tiene tiempo para eso.
"¿Quieres saber qué te hice el día
que nos conocimos? Te vi, y vi que tú creías que estabas mintiendo. Pero
no lo estabas, en realidad."
Le dije que esta explicación me confundía
más aún. Repuso que ése era el motivo de que no quisiera explicar sus actos,
y que las explicaciones no eran necesarias. Dijo que lo único que contaba
era la acción, actuar en vez de hablar.
Sacó un petate y se acostó, apoyando la
cabeza en un bulto. Se puso cómodo y luego me dijo que había otra cosa que
yo debía realizar si verdaderamente quería aprender de plantas.
-Lo que andaba mal contigo cuando te vi,
y lo que anda mal contigo ahora, es que no te gusta aceptar la responsabilidad
de lo que haces -dijo despacio, como para darme tiempo de entender sus palabras-.
Cuando me estabas diciendo todas esas cosas en la terminal, sabías muy bien
que eran mentiras. ¿Por qué mentías?
Expliqué que mi objetivo había sido hallar
un "informante clave" para mi trabajo.
Don Juan sonrió y empezó a tararear una
tonada.
-Cuando un hombre decide hacer algo, debe
ir hasta él fin -dijo-, pero debe aceptar responsabilidad por lo que hace.
Haga lo que haga, primero debe saber por qué lo hace, y luego seguir adelante
con sus acciones sin tener dudas ni remordimientos acerca de ellas.
Me examinó. No supe qué decir. Finalmente
aventuré una opinión, casi una protesta.
-¡Eso es una imposibilidad! -dije.
Me preguntó por qué y dije que acaso, idealmente,
eso era lo que todos pensaban que debían hacer. En la práctica, sin embargo,
no había manera de evitar la duda y el remordimiento.
Claro que hay manera -repuso con convicción.
-Mírame a mí -dijo-. Yo no tengo duda ni
remordimiento. Todo cuanto hago es mi decisión y mi responsabilidad. La cosa.
más simple que haga, llevarte a caminar en el desierto, por ejemplo, puede
muy bien significar mi muerte. La muerte me acecha. Por eso, no tengo lugar
para dudas ni remordimientos. Si tengo que morir como resultado de sacarte
a caminar, entonces debo morir.
"Tú, en cambio, te sientes inmortal,
y las decisiones de un inmortal pueden cancelarse o lamentarse o dudarse.
En un mundo donde la muerte es el cazador, no hay tiempo para lamentos ni
dudas, amigo mío. Sólo hay tiempo para decisiones."
-Argumenté, de buena fe, que en mi opinión
ése era un mundo irreal, pues se construía arbitrariamente, tomando una forma
idealizada de conducta y diciendo que ésa era la manera de proceder.
Le narré la historia de mi padre, que solía
lanzarme interminables sermones sobre las maravillas de mente sana en cuerpo
sano, y cómo los jóvenes debían templar sus cuerpos con penalidades y con
hazañas de competencia atlética. Era un hombre joven: cuando yo tenía ocho
años él andaba apenas en los veintisiete. Por regla general, durante el verano,
llegaba de la ciudad, donde daba clases en una escuela, a pasar por lo menos
un mes conmigo en la granja de mis abuelos, donde yo vivía. Era para mí un
mes infernal. Conté a don Juan un ejemplo de la conducta de mi padre, el
cual me pareció aplicable a la situación inmediata.
Casi inmediatamente después de llegar a
la granja, mi padre insistía en dar un largo paseo conmigo, para que pudiéramos
hablar, y mientras hablábamos hacía planes para que fuésemos a nadar todos
los días a las seis de la mañana. En la noche, ponía el despertador a las
cinco y medía para tener tiempo suficiente, pues a las seis en punto debíamos
estar en el agua. Y cuando el reloj sonaba en la mañana, él saltaba del lecho,
se ponía los anteojos, iba a la ventana y se asomaba.
Yo incluso había memorizado el monólogo
subsiguiente.
-Hum... Un poco nublado hoy. Mira, voy
a acostarme otros cinco minutos, ¿eh? ¡No más de cinco! Sólo voy a estirar
los músculos y a despertar del todo.
Invariablemente se quedaba dormido hasta
las diez, a veces hasta mediodía.
Dije a don Juan que lo que me molestaba
era su negación a abandonar sus resoluciones obviamente falsas. Repetía este
ritual cada mañana, hasta que yo finalmente hería sus sentimientos rehusándome
a poner el despertador.
-No eran resoluciones falsas -dijo don
Juan, evidentemente tomando partido por mi padre-. Nada más no sabía cómo
levantarse de la cama, eso era todo.
-En cualquier caso -dije-, siempre recelo
de las resoluciones irreales.
-¿Cuál sería entonces una resolución real?
-preguntó don Juan con leve sonrisa.
-Si mi padre se hubiera dicho que no podía
ir a nadar a las seis de la mañana, sino tal vez a las tres de la tarde.
-Tus resoluciones dañan el espíritu -dijo
don Juan con aire de gran seriedad.<
Me pareció incluso percibir, en su tono,
una nota de tristeza. Estuvimos callados largo tiempo. Mi inquina se había
desvanecido. Pensé en mi padre.
-No quería nadar a las tres de la tarde.
¿No ves? -dijo don Juan.
Sus palabras me hicieron saltar.
Le dije que mi padre era débil, y lo mismo
su mundo de actos ideales jamás ejecutados. Hablé casi a gritos.
Don Juan no dijo una sola palabra. Sacudió
la cabeza lentamente, en forma rítmica. Me sentí terriblemente triste. El
pensar en mi padre siempre me afligía.
-Piensas que tú eras más fuerte, ¿verdad?
-preguntó él en tono casual.
Le dije que sí, y empecé a narrarle toda
la turbulencia emotiva que mi padre me hizo atravesar, pero él me interrumpió.
¿Era malo contigo? -preguntó.
-No.
-¿Era mezquino -contigo?
-No.
-¿Hacía por ti todo lo que podía?
-Si.
-¿Entonces qué tenía de malo?
De nuevo empecé a gritar que era débil,
pero me contuve y bajé la voz. Me sentía un poco ridículo ante el interrogatorio
de don Juan.
-¿Para qué hace usted todo esto? -dije-.
Se supone que deberíamos estar hablando de plantas.
Me sentía más molesto y deprimido que nunca.
Le dije que él no tenía motivo alguno, ni la más mínima capacidad, para juzgar
mi conducta, y estalló en una carcajada.
-Cuando te enojas siempre te crees en lo
justo, ¿verdad? -dijo, y parpadeó como ave.
Estaba en lo cierto. Yo tenía la tendencia
a sentirme justificado por mi enojo.
-No hablemos de mi padre -dije-, fingiendo
buen humor-. Hablemos de plantas.
-No, hablemos de tu padre -insistió él-.
Ése es el sitio donde hay que comenzar hoy. Si piensas que eras mucho más
fuerte que él, ¿por qué no ibas a nadar a las seis de la mañana en lugar suyo?
Le dije que no podía creer que me estuviera preguntando eso en serio.
Siempre había pensado que nadar a las seis de la mañana era asunto de mi padre,
no mío.
-También era asunto tuyo desde el momento
en que aceptaste su idea -dijo don Juan con brusquedad.
Repuse que nunca la había aceptado, que
siempre había sabido que mi padre no era veraz consigo mismo. Don Juan me
preguntó, como si tal cosa, por qué no había yo expresado entonces mis opiniones.
-Uno no le dice esas cosas a su padre -dije,
en débil explicación.
-¿Por qué no?
-Eso no se hacía en mi casa, es todo.
-Tú has hecho cosas peores en tu casa -declaró
como un juez desde el tribunal-. Lo único que nunca hiciste fue lustrar tu
espíritu.
Sus palabras, llenas de fuerza devastadora,
resonaron en mi mente. Derribó todas mis defensas. No podía yo discutir con
él. Tomé refugio en la escritura de mis notas.
Intenté una última explicación desvaída
y dije que toda mi vida había encontrado gente como mi padre, que al igual
que él me habían metido de algún modo en sus maquinaciones, y por lo general
me dejaron colgado.
-Lamentos -dijo él con suavidad-. Te has
lamentado toda tu vida porque nunca te haces responsable de tus decisiones,
si te hubieras hecho responsable de la idea que tu padre tenía que nadar a
las seis de la mañana, habrías nadado tú solo en caso necesario, o lo hubieras
mandado a callar la primera vez que abrió la boca cuando ya conocías sus mañas.
Pero no dijiste nada. Por tanto, eras tan débil como tu padre.
"Hacernos responsables de nuestras
decisiones significa estar dispuestos a morir por ellas."
-¡Espere, espere -dije-. Está usted enredando
todo.
No me dejó terminar. Yo iba a decirle que
sólo había usado a mi padre como ejemplo de una forma irreal de actuar, y
que nadie en su sano juicio estaría dispuesto a morir por una cosa tan idiota.
-No importa cuál sea la decisión -dijo
él-. Nada podría ser más ni menos serio que ninguna otra cosa. ¿No ves? En
un mundo donde la muerte es el cazador no hay decisiones grandes ni pequeñas.
Sólo hay decisiones que hacemos a la vista de nuestra muerte inevitable.
No pude decir nada. Transcurrió quizás
una hora. Don Juan se hallaba perfectamente inmóvil sobre su petate, aunque
no dormía.
-¿Por qué me dice usted todo esto, don
Juan? -pregunté-. ¿Por qué me hace esto?
-Tú viniste conmigo -dijo él-. No, no fue
ése el caso: te trajeron conmigo. Y yo tengo un gesto contigo.
-¿Cómo dice usted?
-Tú habrías podido tener un gesto con tu
padre nadando en su lugar, pero no lo hiciste, a lo mejor porque eras demasiado
joven. Yo he vivido más que tú. No tengo nada pendiente. No hay ninguna prisa
en mi vida, por eso puedo tener contigo un gesto como es debido.
En la tarde salimos de excursión. Mantuve con facilidad su paso
y me maravillé nuevamente de su estupenda condición física. Caminaba con
tanta agilidad, y con pisada tan firme, que junto a él yo era como un niño.
Fuimos más o menos hacia el este. Noté que no le gustaba hablar mientras caminábamos.
Si yo le decía algo, se detenía para responderme
Tras un par de horas llegamos a un monte;
tomó asiento y me hizo seña de sentarme a su lado. En tono de dramatismo paródico,
anunció que iba a contarme un cuento.
Dijo que había una vez un joven, un indio
desheredado que vivía entre los blancos, en una ciudad. No tenía casa, ni
parientes, ni amigos. Había llegado a la ciudad en busca de fortuna y sólo
encontró miseria y dolor. De vez en cuando ganaba algunos centavos trabajando
como mula: apenas lo bastante para un bocado; de lo contrario tenía que mendigar
o robar comida.
Don Juan dijo que cierto día el joven fue
al mercado. Caminó ofuscado de un lado a otro de la calle, con los ojos locos
de ver todas las cosas buenas allí reunidas. Sufría tal frenesí que no veía
por dónde caminaba, y terminó tropezando con unas canastas y cayendo encima
de un anciano.
El viejo llevaba cuatro enormes guajes
y acababa de sentarse a comer y descansar. Don Juan sonrió con aire sapiente
y dijo que al anciano le pareció muy raro que el joven hubiese tropezado con
él. No se enojó por la molestia; lo asombraba el porqué este joven en particular
le había caído encima. El joven, en cambio, estaba enojado y le dijo que
se quitara del paso. Para nada le preocupaba la razón recóndita del encuentro.
No había advertido que los caminos de arribos se habían cruzado.
Don Juan imitó los movimientos de quien
persigue un objeto que rueda. Dijo que los guajes del anciano cayeron y rodaban
calle abajo. Al verlos, el joven pensó haber hallado su comida para ese día.
Ayudó al viejo a levantarse e insistió
en ayudarlo a cargar los pesados guajes. El viejo le dijo que iba camino a
su casa en las montañas, y el joven insistió en acompañarlo, por lo menos
parte del camino.
El viejo tomó el camino a las montañas,
y mientras caminaban dio al joven parte de la comida que había comprado en
el mercado. El joven comió hasta llenarse y, ya satisfecho, empezó a notar
cuánto pesaban los guajes y los aferró con fuerza.
Don Juan abrió los ojos y sonrió diabólicamente
al decir que el joven preguntó: "¿Qué lleva usted en estos guajes?"
El anciano, en vez de responder, le dijo que iba a mostrarle un compañero
que podía aliviar sus penas y darle consejo y sabiduría en los caminos del
mundo.
Don Juan hizo un gesto majestuoso con ambas
manos y dijo que el anciano hizo venir al venado más hermoso que el joven
había visto en su vida. El venado era tan manso que se acercó a él y caminó
en torno suyo. Resplandecía y brillaba. El joven, cautivado, supo en el acto
que se trataba de un "espíritu venado". El viejo le dijo que, si
deseaba tener ese amigo y su sabiduría, lo único que debía hacer era soltar
los guajes.
La sonrisa de don Juan expresó ambición;
dijo que los deseos mezquinos del joven se avivaron al oír tal petición. Los
ojos de don Juan se hicieron pequeños y diabólicos cuando prestó voz a la
pregunta del joven: "¿Qué lleva usted en estos cuatro guajes enormes?"
El anciano, dijo don Juan, repuso serenamente
que llevaba comida: pinole y agua. Don Juan dejó de narrar la historia y caminó
en circulo un par de veces. Yo no supe qué estaba haciendo. Pero aparentemente
era parte de la historia. El círculo parecía representar las deliberaciones
del joven.
Don Juan dijo que, por supuesto, el joven
no creyó una sola palabra. Calculó que si el viejo, quien obviamente era un
brujo, se hallaba dispuesto a dar un "espíritu venado" a cambio
de sus guajes, éstos debían estar llenos de un poder más allá de lo imaginable.
Don Juan contrajo nuevamente su rostro
en una .sonrisa demoniaca y dijo que el joven declaró que deseaba quedarse
con los guajes. Hubo una larga pausa que al parecer marcaba el final del cuento.
Don Juan permaneció callado, pero me sentí seguro de que deseaba una pregunta
mía, y la hice.
-¿Qué pasó con el joven?
-Se llevó los guajes -repuso él con una
sonrisa de satisfacción.
Hubo otra larga pausa. Reí. Pensé que éste
había sido un verdadero "cuento de indios".
Los ojos de don Juan brillaban; me sonreía.
La circundaba un aire de inocencia. Empezó a reír en suaves estallidos y me
preguntó:
-¿No quieres saber de los guajes?
-Claro que quiero saber. Creí que allí
acababa el cuento.
-Oh no -dijo con una luz maliciosa en los
ojos-. El joven tomó sus guajes y corrió a un sitio apartado y los abrió.
-¿Qué halló? -pregunté.
Don Juan me observó y tuve el sentimiento
de que se hallaba al tanto de mi gimnasia mental. Meneó la cabeza, riendo
por lo bajo.
-Bueno -lo insté-. ¿Estaban vacíos los
guajes?
-Sólo había pinole y agua adentro de los
guajes -dijo él-. Y el joven, en un arranque de furia, los rompió contra las
piedras.
Dije que su reacción era natural: cualquiera
en su lugar habría hecho lo mismo.
La respuesta de don Juan fue que el joven
era un tonto que no sabía lo que andaba buscando. Ignoraba lo que era el
"poder", de modo que no podía decir si lo había encontrado o no.
No se hizo responsable de su decisión, por ello lo enfureció su error. Esperaba
ganar algo y en vez de ello no obtuvo nada. Don Juan especuló que, si yo
hubiera sido el joven y hubiese seguido mis inclinaciones, me habría entregado
a la furia y al remordimiento para, sin duda, pasar el resto de mi vida compadeciéndome
por lo que había perdido.
Luego explicó la conducta del viejo. Astutamente,
alimentó al joven para darle el "valor de un estómago lleno", de
modo que el joven, al hallar sólo comida en los guajes, los rompió en un
arrebato de ira.
-Si hubiera estado consciente de su decisión
y se hubiera hecho responsable de ella -dijo don Juan-, se habría dado por
bien satisfecho con la comida. Y a lo mejor hasta se hubiera dado cuenta de
que esa comida también era poder.
Viernes, junio
23, 1961
APENAS tomé asiento empecé a bombardear
a don Juan con preguntas. Él no respondió y, con un ademán impaciente, me
indicó guardar silencio. Parecía estar de humor grave.
-Estaba pensando que no has cambiado nada
en el tiempo que llevas tratando de aprender los asuntos de las plantas -dijo
en tono acusador.
Empezó a pasar revista, en alta voz, a
todos los cambios de personalidad que me había recomendado emprender. Dije
que había considerado muy seriamente el asunto, y hallado que no me era posible
cumplirlos porque cada uno era contrario a mi esencia. Replicó que considerar
el asunto no era suficiente, y que lo que me había dicho no era ningún chiste.
Insistí en que, pese a lo poco que había hecho. en lo referente a ajustar
mi vida personal a sus ideas, yo quería realmente aprender los usos de las
plantas.
Tras un silencio largo e incómodo, le pregunté
con audacia:
-¿Me va usted a enseñar cómo usar el peyote,
don Juan?
Dijo que mis intenciones por sí solas no
eran suficientes, y que conocer los asuntos del peyote -lo llamó "Mescalito"
por vez primera- era cosa seria. Al parecer, no había nada más que decir.
pero, al anochecer, me puso una prueba;
planteó un problema sin darme ninguna pista para su resolución: hallar un
sitio benéfico en el área frente a su puerta, donde siempre nos sentábamos
a hablar; un sitio donde supuestamente pudiera sentirme perfectamente feliz
y vigorizado. Durante el curso de la noche, mientras rodaba en el suelo tratando
de hallar el "sitio", noté dos veces un cambio de coloración en
el piso de tierra, uniformemente oscuro, del área designada.
El problema me agotó y me quedé dormido
en uno de los lugares donde percibí el cambio de color. En la mañana, don
Juan me despertó para anunciar que mi experiencia había tenido gran éxito.
No sólo había hallado el sitio benéfico que buscaba, sino también su opuesto,
un sitio enemigo o negativo, y los colores asociados con ambos.
Sábado, junio
24, 1961
Temprano en la mañana salimos al chaparral.
Mientras caminábamos, don Juan me explicó que hallar un sitio "benéfico"
o "enemigo" era una importante necesidad para un hombre en el desierto.
Quise llevar la conversación hacia el tema del peyote, pero él rehusó, de
plano, hablar de eso. Me advirtió que no debía haber mención del asunto, a
menos que él mismo lo planteara.
Nos sentamos a descansar a la sombra de
unos arbustos altos, en una zona de vegetación densa. El chaparral en torno
no estaba aún enteramente seco: el día era caluroso y las moscas me acosaban
de continuo, pero no parecían molestar a don Juan. Me pregunté si él simplemente
las ignoraba, pero luego advertí que no se posaban jamás en su rostro.
-A veces es necesario hallar aprisa un
sitio benéfico, a campo abierto -prosiguió don Juan-. O a lo mejor es necesario
determinar aprisa si el sitio en que uno va a descansar es o no un mal sitio.
Una vez, nos sentamos a descansar junto a un cerro y tú te pusiste muy enojado
y molesto. Ese sitio era enemigo tuyo. Un cuervito te lo advirtió, ¿recuerdas?
Recordé que él me había dicho, con énfasis,
que evitase en lo futuro aquella zona. También recordé haberme enojado porque
don Juan no me dejó reír.
-Creí que el cuervo que pasó volando en
esa ocasión era una señal para mí solo -dijo-. Nunca se me hubiera ocurrido
pensar que los cuervos fuesen también amigos tuyos.
-¿De qué habla usted?
-El cuervo era un augurio -prosiguió-.
Si supieras cómo son los cuervos, le habrías huido a ese sitio como a la
peste. Pero no siempre hay cuervos que den la advertencia, y tú debes aprender
a hallar, por ti mismo, un sitio apropiado para acampar o descansar.
Tras una larga pausa, don Juan se volvió,
de repente hacia mí y dijo que, para hallar el sitio apropiado donde descansar,
sólo tenía uno que cruzar los ojos. Me dirigió una mirada sapiente y, en tono
confidencial, dijo que yo había hecho precisamente eso cuando rodaba en el
pórtico de su casa, y que así pude hallar dos sitios y sus colores. Me hizo
saber que mi hazaña lo impresionaba.
-No sé en verdad qué cosa hice -dije.
-Cruzaste los ojos -repitió con énfasis-.
Ésa es la técnica; eso debes haber hecho, aunque no te acuerdes.
Don Juan me describió la técnica, cuyo
perfeccionamiento llevaba años; consistía en forzar gradualmente a los ojos
a ver por separado la misma imagen. La carencia de conversión en la imagen
involucraba una percepción doble del mundo; esta doble percepción, según
don Juan, daba a uno oportunidad de evaluar cambios en el entorno, que los
ojos eran por lo común incapaces de percibir.
Don Juan me animó a hacer la prueba. Me
aseguró que no dañaba la vista. Dijo que yo debía empezar lanzando miradas
cortas, casi con el rabo del ojo. Señaló un gran arbusto y me puso el ejemplo.
Tuve un sentimiento extraño al verlo dirigir miradas increíblemente rápidas
al arbusto. Sus ojos me recordaban los de un animal mañoso que no puede mirar
de frente.
Caminamos cosa de una hora mientras yo
trataba de no enfocar mi vista en nada. Luego don Juan me pidió empezar a
separar las imágenes percibidas por cada uno de mis ojos. Después de otra
hora, o algo así, me dio una jaqueca terrible y tuve que pararme.
-¿Crees que podrías hallar, tú solo, un
sitio apropiado para que descansemos? -preguntó.
Yo no tenía idea de cuál era el criterio
acerca de un "sitio apropiado". Me explicó pacientemente que mirar
en vistazos cortos permitía a los ojos apresar visiones insólitas.
-¿Como qué? -pregunté.
-No son visiones propiamente dichas -dijo él-. Son más bien sensaciones.
Si miras un arbusto o un árbol o una piedra donde tal vez te gustaría descansar,
tus ojos pueden darte a sentir si ése es o no el mejor sitio de reposo.
De nuevo lo insté a describir qué eran
aquellas sensaciones, pero él no podía describirlas o bien, sencillamente,
no quería. Dijo que yo debía practicar eligiendo un sitio, y él entonces me
diría si mis ojos estaban trabajando o no.
En cierto momento percibí lo que me pareció
un guijarro que reflejaba luz. No podía verlo si enfocaba en él mis ojos,
pero recorriendo el área con vistazos rápidos percibía una especie de resplandor
leve. Señalé a don Juan el sitio. Se hallaba en medio de una zona llana,
sin sombra, privada de arbustos densos. Don Juan rió a carcajadas y luego
me preguntó por qué había elegido ese lugar específico. Expliqué que estaba
viendo un resplandor.
-No me importa lo que veas -dijo-. Daría
igual que estuvieras viendo un elefante. Lo importante es qué cosa sientes.
Yo no sentía nada en absoluto. Él me lanzó
una mirada misteriosa y dijo que habría querido ser cortés y sentarse a descansar
allí conmigo, pero que iba a sentarse en otro sitio mientras yo probaba mi
elección.
Tomé asiento; él me observaba con curiosidad
a diez o doce metros de distancia. Tras unos minutos empezó a reír fuerte.
Por algún motivo su risa me ponía nervioso. Me irritaba sobremanera. Sentí
que se burlaba de mí y eso me enojó. Empecé a poner en duda los motivos que
me empujaban para estar allí. Había algo definitivamente erróneo en la manera
como toda mi empresa con don Juan iba desarrollándose. Sentí ser un simple
peón en sus garras.
De pronto don Juan me embistió, a toda
velocidad, y tomándome del brazo me arrastró en peso tres o cuatro metros.
Me ayudó a incorporarme y se enjugó el sudor de la frente. Noté entonces que
se había esforzado hasta el límite. Me palmeó la espalda y dijo que yo había
elegido el sitio equivocado y que él tuvo que rescatarme a toda prisa, porque
vio que el sitio estaba a punto de apoderarse de todos mis sentimientos. Reí.
La imagen de don Juan embistiéndome era muy graciosa. Había corrido verdaderamente
como un joven. Sus pies se movían como si aferrara la suave tierra roja del
desierto para catapultarse sobre mí. Yo lo había visto reír y luego, en cosa
de segundos, me estaba jalando del brazo.
Tras un rato me instó a seguir buscando
un sitio adecuado para descansar. Reanudamos el camino, pero no noté ni "sentí"
nada. Quizá, de haberme hallado menos tenso, otro hubiera sido el caso. Pero
había cesado mi enojo contra don Juan. Por fin, él señaló unas rocas y nos
detuvimos.
-No te descorazones -dijo-. Lleva mucho
tiempo educar a los ojos como se debe.
No dije nada: No iba a descorazonarme por
algo que no entendía en modo alguno. Sin embargo, debía admitir que ya en
tres ocasiones, desde que comenzaron mis visitas a don Juan, me había enojado
mucho, y me había agitado casi hasta el punto de enfermarme, hallándome
sentado en sitios que él llamaba malos.
-El truco es sentir con los ojos -dijo-.
Tu problema es el no saber qué sentir. Pero ya te vendrá, con la práctica.
-Quizá usted debería decirme, don Juan,
qué es lo que debo sentir.
-Eso es imposible.
-¿Por qué?
-Nadie puede decirte lo que debes sentir.
No es calor, ni luz, ni brillo, ni color. Es otra cosa.
-¿No puede usted describirla?
-No. Sólo puedo darte la técnica. Una vez
que aprendas a separar las imágenes y veas dos de cada cosa, debes poner atención
en el espacio entre las dos imágenes. Cualquier cambio digno de notarse ocurrirá
allí, en ese espacio.
-¿Qué clase de cambios son?
-Eso no importa. El sentimiento que recibes
es lo que cuenta. Cada hombre es distinto. Tú viste hoy un resplandor, pero
eso no quería decir nada porque faltaba el sentimiento. No te puedo decir
cómo sentirte. Eso debes aprenderlo tú solo.
Descansamos un rato en silencio. Don Juan
se cubrió la cara con el sombrero y permaneció inmóvil, como dormido. Yo
me absorbí en escribir mis notas, hasta que un súbito movimiento suyo me sobresaltó.
Se enderezó abruptamente y me encaró, ceñudo.
-Tienes facilidad para la cacería -dijo-.
Y eso es lo que debes aprender: a cazar. Ya no vamos a hablar de plantas.
Infló las quijadas un instante; luego añadió
con candidez:
-De todos modos creo que nunca hablamos,
¿verdad?- y rió.
Pasamos el resto del día caminando en todas
direcciones, mientras él me daba una explicación increíblemente detallada
acerca de las serpientes de cascabel. La forma en que anidan, la forma en
que se desplazan, sus hábitos de temporada, sus caprichos de conducta. Luego
procedió a corroborar cada uno de los puntos señalados y finalmente atrapó
y mató una serpiente grande; le cortó la cabeza, la destripó, la despellejó
y asó la carne. Sus movimientos tenían tal gracia y habilidad que ya el estar
cerca de él era un placer. Yo lo había escuchado y observado, inmerso. Mi
concentración era tan completa que el resto del mundo había desaparecido prácticamente
para mí.
Comer la serpiente fue un duro retorno
al mundo de los asuntos ordinarios. Sentí náusea al empezar a mascar un bocado
de carne. El asco no tenía fundamento, pues la carne era deliciosa, pero
mi estómago parecía ser una unidad independiente. Apenas me fue posible pasarlo.
Pensé que don Juan sufriría un ataque cardiaco de tanto reírse.
Después nos sentamos a reposar a nuestras
anchas a la sombra de unas rocas. Empecé a trabajar en mis notas, y lo copiosas
que eran me hizo darme cuenta de que don Juan me había dado una cantidad asombrosa
de información sobre las serpientes de cascabel.
-Tu espíritu de cazador ha vuelto a ti
-dijo él de pronto, con rostro grave-. Ahoora estás enganchado.
-¿Cómo dijo?
Quise que detallara su afirmación de que
me hallaba enganchado, pero él sólo rió y la repitió.
-¿Cómo estoy enganchado? -insistí.
-Los cazadores siempre cazan -dijo-. Yo
también soy cazador.
-¿Quiere usted decir que caza para vivir?
-Cazo para poder vivir. Puedo vivir de
la tierra, en cualquier parte.
Indicó con un ademán todo el derredor.
-Ser cazador significa, que uno conoce
mucho -prosiguió-. Significa que uno puede ver el mundo en formas distintas.
Para ser cazador, hay que estar en perfecto equilibrio con todo lo demás;
de lo contrario la caza sería una faena sin sentido. Por ejemplo, hoy agarramos
una culebrita. Tuve que pedirle disculpas por quitarle la vida tan de repente
y tan definitivamente; hice lo que hice sabiendo que mi propia vida se cortará
algún día en una forma muy semejante: repentina y definitiva. Así que, a fin
de cuentas, nosotros y las culebras estamos parejos. Una de ellas nos alimentó
hoy.
-Jamás concebí un equilibrio de ese tipo
cuando cazaba -dije.
-Eso no es cierto. Tú no matabas animales
por las puras. Tú y tu familia se comían la caza.
Sus afirmaciones tenían la convicción de
alguien que hubiera estado allí presente. Por supuesto, tenía razón. Hubo
épocas en las que yo proveía la carne de caza que completaba ocasionalmente
la dieta familiar.
-¿Cómo lo supo usted? -pregunté tras un
momento de titubeo.
-Hay ciertas cosas que sé, así nomás -dijo-.
No puedo decirte cómo.
Le conté que mis parientes, con mucha seriedad,
llamaban "perdices" a todas las aves que yo cobraba.
Don Juan dijo que podía imaginárselos llamando
"una perdiz chiquita" a un gorrión, y añadió una versión cómica
de la manera como lo masticarían. Los extraordinarios movimientos de su quijada
me hicieron sentir que en efecto estaba masticando un pájaro entero, con huesos
y todo.
-De verdad creo que tienes buena mano para
cazar -dijo, mirándome con fijeza-. Y nos estábamos yendo por donde no era.
A lo mejor estarás dispuesto a cambiar tu forma de vida para volverte cazador.
Me recordó que, con sólo un poco de esfuerzo
por mi parte, yo había descubierto que en el mundo había sitios buenos y
malos para mí; añadió que también había hallado los colores específicos asociados
con ellos.
-Eso significa que tienes facilidad para
la caza -declaró-. No cualquiera hallaría sus sitios y sus colores al mismo
tiempo.
Ser cazador sonaba bonito y romántico,
pero me resultaba un absurdo porque a mí no me interesaba especialmente cazar.
-No tiene que interesarte ni que gustarte
-repuso él a mi queja-. Tienes una inclinación natural. Creo que a los mejores
cazadores nunca les gusta cazar; lo hacen bien, eso es todo.
Tuve el sentimiento de que don Juan, con
su don de palabra, podía salir de cualquier atolladero; sin embargo, él afirmó
que no le gustaba hablar.
-Es como lo que te dije de los cazadores.
No es necesario que me guste hablar. Nada más tengo facilidad para ello y
lo hago bien, eso es todo.
Su agilidad mental me hizo verdadera gracia.
-Los cazadores tienen que ser individuos
excepcionalmente agudos -prosiguió-. Un cazador deja muy pocas cosas al azar.
He estado tratando mil maneras de convencerte de que debes aprender a vivir
en forma distinta. Hasta ahora no he podido. No había nada de lo que pudieras
agarrarte. Ahora es diferente. He hecho volver tu viejo espíritu de cazador;
a lo mejor cambias a través de él.
Protesté: no quería hacerme cazador. Le
recordé que al principio sólo había querido que me hablara de plantas medicinales,
pero él me había hecho apartarme a tal grado de mi propósito original, que
ya no me era posible recordar claramente si en verdad había querido aprender
de plantas.
-Eso está bueno -dijo él-. Realmente muy
bueno. Si no tienes una imagen tan clara de lo que quieres, tal vez te hagas
más humilde.
"Vamos a ponerlo de otro modo. Para
tus fines, no importa en realidad que aprendas de plantas o de cacería. Tú
mismo me lo has dicho. Te interesa todo lo que cualquiera pueda decirte. ¿No
es cierto?"
Yo le había dicho eso tratando de definir
el terreno de la antropología, y con el fin de reclutarlo como informante.
-Soy un cazador -dijo como si leyera mis
pensamientos-. Dejo muy pocas cosas al azar. Quizá deba explicarte que aprendí
a ser cazador. No siempre he vivido como vivo ahora. En cierto punto de mi
vida tuve que cambiar. Ahora te estoy señalando el camino. Te estoy guiando.
Sé lo que digo; alguien me enseñó todo esto. No lo inventé, ni lo aprendí
por mí mismo.
-¿Quiere decir, don Juan, que tuvo un maestro?
-Digamos que alguien me enseñó a cazar
como yo quiero enseñarte ahora -dijo rápidamente, y cambió el tema.
-Creo que en otro tiempo la caza era una de las mayores acciones
que un hombre podía ejecutar -dijo-. Todos los cazadores eran hombres poderosos.
De hecho, un cazador tenía que ser poderoso por principio de cuentas, para
soportar los rigores de esa vida.
De pronto se me despertó la curiosidad.
¿Se refería acaso a una época anterior a la Conquista? Empecé a interrogarlo.
-¿Cuándo fue la época de que usted habla?
-En otro tiempo.
-¿Cuándo? ¿Qué significa "en otro
tiempo"?
-Significa en otro tiempo, o a lo mejor
significa ahora, hoy. No tiene importancia. En un tiempo todo el mundo sabía
que un cazador era el mejor de los hombres. Ahora no todos lo saben, pero
sí un número suficiente de personas. Yo lo sé, algún día tú lo sabrás. ¿Ves
lo que quiero decir?
-¿Tienen los indios yaquis las mismas ideas
acerca de los cazadores? Eso es lo que quiero saber.
-No necesariamente.
-¿Y los indios pimas?
-No todos. Pero algunos.
Nombré varios grupos indígenas vecinos.
Quería comprometerlo a la declaración de que la caza era una creencia y práctica
compartida por algún pueblo determinado. Pero como evitó responderme directamente,
cambié el tema.
-¿Por qué hace usted todo esto por mí,
don Juan? -pregunté.
Se quitó el sombrero y se rasgó las sienes
en fingido desconcierto.
-Tengo un gesto contigo -dijo suavemente-.
Otras personas han tenido contigo un gesto similar; algún día tú mismo tendrás
el mismo gesto con otros: Digamos que esta vez me toca a mí. Un día descubrí
que, si quería ser un cazador digno de respetarme a mí mismo, tenía que cambiar
mi forma de vivir. Me gustaba lamentarme y llorar mucho. Tenía buenas razones
para sentirme víctima. Soy indio y a los indios los tratan como a perros.
Nada podía yo hacer para remediarlo, de modo que sólo me quedaba mi dolor.
Pero entonces mi buena suerte me salvó y alguien me enseñó a cazar. Y me
di cuenta de que la forma como vivía no valía la pena de vivirse... así que
la cambié.
-Pero yo estoy contento con mi vida, don
Juan. ¿Por qué tendría que cambiarla?
Empezó a cantar una canción ranchera, muy
suavemente, y luego tarareó la tonada. Su cabeza oscilaba hacia arriba y
hacia abajo, siguiendo el ritmo.
-¿Crees que tú y yo somos iguales? -preguntó
con voz nítida.
La pregunta me agarró desprevenido. Experimenté
en los oídos un zumbido peculiar, como si don Juan hubiera gritado, cosa que
no hizo; sin embargo, su voz tenía un sonido metálico que reverberó en mis
oídos.
Me rasqué, con el meñique izquierdo, el
interior de la oreja del mismo lado. Desde hacía algún tiempo tenía comezón
en las orejas, y había desarrollado una forma rítmica y nerviosa de frotarlas
por dentro con el meñique de cualquier mano. El movimiento era, más exactamente,
una sacudida de todo el brazo.
Don Juan observó mis movimientos con fascinación
aparente.
-Bueno... ¿somos iguales? -preguntó.
-Por supuesto que somos iguales -dije.
Naturalmente, condescendía. Le tenía mucho
afecto al anciano, aunque a veces no supiera qué hacer con él; sin embargo
conservaba aún en el trasfondo de mi mente -sin que jamás fuera a darle voz-
la creencia de que, siendo un estudiante universitario, un hombre del refinado
mundo occidental, yo era superior a un indio.
-No -dijo él calmadamente-, no lo somos.
-Por supuesto que lo somos -protesté.
-No -dijo él con voz suave. No somos iguales.
Yo soy un cazador y un guerrero, y tú eres un cabrón.
Quedé boquiabierto. No podía creer que
don Juan hubiera dicho eso. Dejé caer mi cuaderno y lo miré atónito y luego,
por supuesto, me enfurecí.
Él me miró con ojos serenos y apacibles.
Esquivé su mirada. Y entonces empezó a hablar. Pronunciaba claramente las
palabras. Fluían sin interrupción ni misericordia. Dijo que yo alcahueteaba
para otros. Que no planeaba mis propias batallas, sino las batallas de unos
desconocidos. Que no me interesaba aprender de plantas ni de cacería ni de
nada. Y que su mundo de actos, sentimientos, y decisiones precisas era infinitamente
más efectivo que la torpe idiotez que yo llamaba "mi vida".
Cuando terminó, quedé mudo. Había hablado
sin agresividad ni presunción, pero con tal fuerza, y a la vez tal sosiego,
que yo ni siquiera estaba ya enojado.
Permanecimos en silencio. Me sentía apenado
y no se me ocurría nada apropiado que decir. Esperé que él tomara la palabra.
Transcurrieron las horas. Don Juan se inmovilizó gradualmente hasta que su
cuerpo adquirió una rigidez extraña, casi atemorizante; su silueta se hizo
difícil de discernir conforme la luz menguaba y finalmente, cuando todo estuvo
negro a nuestro alrededor, pareció haberse disuelto en la negrura de las
piedras. Su estado de inmovilidad era tan total que él parecía ya no existir.
Era medianoche cuando al fin me di cuenta
de que don Juan podía quedarse inmóvil tal vez para siempre en ese desierto,
en esas rocas, y que lo haría en caso necesario. Su mundo de actos, decisiones
y sentimientos precisos era en verdad superior.
Toqué calladamente su brazo, y el llanto
me inundó.
Jueves, junio
29, 1961
NUEVAMENTE don Juan, como había hecho a
diario durante casi una semana, me tuvo cautivado con su conocimiento de detalles
específicos sobre el comportamiento de la caza. Explicó, y luego corroboró,
varias tácticas de cacería basadas en lo que llamaba "los caprichos
de las perdices". A tal grado me abstraje en sus explicaciones que todo
un día transcurrió sin que yo notara el paso del tiempo. Incluso se me olvidó
almorzar. Don Juan hizo notar, bromeando, que perder una comida era en mí
algo insólito.
Al finalizar el día habíamos capturado
cinco perdices en una trampa muy ingeniosa que él me enseñó a armar e instalar.
-Con dos nos alcanza -dijo, y soltó tres.
Luego me enseñó a asar perdices. Yo habría
querido cortar unos arbustos y hacer una fosa para barbacoa como mi abuelo
solía hacerla, forrada de ramas verdes y sellada con tierra, pero don Juan
dijo que no había necesidad de dañar los arbustos, pues ya habíamos dañado
a las perdices.
Cuando terminamos de comer, caminamos sin
prisa alguna hacia un área rocosa. Tomamos asiento en una ladera de piedra
arenisca y dije, en tono de chiste, que si él hubiera dejado el asunto en
mis manos, yo habría cocinado a las cinco perdices, y que mi barbacoa hubiera
sabido mucho mejor que su asado.
-Sin duda -dijo-. Pero si haces todo eso,
tal vez nunca saldríamos enteros de este sitio.
-¿Qué quiere usted decir? -pregunté-. ¿Qué
nos lo impediría?
-Los matorrales, las perdices, todo lo
de aquí se juntaría.
-Nunca sé cuándo habla usted en serio -dije.
Hizo un gesto de impaciencia fingida y
chasqueó los labios.
-Tienes una idea rara de lo que significa
hablar en serio -dijo-. Yo río mucho porque me gusta reír, pero todo lo que
digo es totalmente en serio, aunque no lo entiendas. ¿Por qué debería ser
el mundo sólo como tú crees que es? ¿Quién te dio la autoridad para decir
eso?
-No hay prueba de que el mundo sea de otro
modo -dije.
Oscurecía. Me pregunté si no sería hora
de regresar a casa de don Juan, pero él no parecía tener prisa y yo me divertía.
El viento era frío. De súbito, don Juan
se puso en pie y me dijo que debíamos trepar a la cima del cerro y pararnos
en un espacio libre de arbustos.
-No tengas miedo -dijo-. Soy tu amigo y
veré que nada malo te ocurra.
-¿A qué se refiere usted? -pregunté con
alarma.
Don Juan tenía una insidiosa facilidad
para hacerme pasar del contento puro al susto sin fin.
-El mundo es muy extraño a esta hora del
día -dijo-. A eso me refiero. Veas lo que veas, no tengas miedo.
-¿Qué cosa voy a ver?
-No sé todavía -dijo escudriñando la distancia
hacia el sur.
No parecía preocupado. Yo también fijé
la mirada en la misma dirección.
De pronto se irguió y, con la mano izquierda,
señaló una zona oscura en el matorral del desierto.
-Allí está -dijo, como si hubiera estado
esperando algo que de repente había aparecido.
-¿Qué es? -pregunté.
-Allí está -repitió-. ¡Mira! ¡Mira!
Yo no veía nada, sólo los arbustos.
-Ahora está aquí -dijo con gran urgencia
en la voz-. Está aquí.
Una repentina racha de viento me golpeó
en ese instante e hizo arder mis ojos. Miré hacia la zona en cuestión. No
había absolutamente nada fuera de lo común.
-No veo nada -dije.
-Acabas de sentirlo -repuso. Ahora mismo.
Se te metió en los ojos y te impidió ver.
-¿De qué habla usted?
-A propósito te traje a la punta de un
cerro -dijo-. Aquí nos notamos mucho y algo se nos viene encima.
-¿Qué cosa? ¿El viento?
-No sólo el viento -dijo con severidad-.
A ti te parece viento porque el viento es todo lo que conoces.
Esforcé los ojos mirando los arbustos.
Don Juan estuvo un momento en silencio junto a mí y luego se adentró en el
chaparral cercano y empezó a arrancar ramas grandes de los matorrales en
torno; reunió ocho y formó un bulto. Me ordenó hacer lo mismo y pedir disculpas
en voz alta a las plantas, por mutilarlas.
Cuando tuvimos dos bultos me hizo correr
con ellos a la cima del cerro y acostarme bocabajo entre dos grandes rocas.
Con tremenda rapidez acomodó las ramas de mi bulto para que me cubrieran
todo el cuerpo; luego se cubrió en la misma forma y susurró, por entre las
hojas, que observara yo cómo el supuesto viento dejaba de soplar una vez que
nos volvíamos inconspicuos.
En cierto instante, para mi asombro total,
el viento dejó realmente de soplar como don Juan había predicho. Ocurrió
de modo tan gradual que yo no hubiera notado el cambio de no estar deliberadamente
esperándolo. Durante un rato el viento silbó atravesando las hojas sobre
mi cara y luego, poco a poco, todo quedó quieto en torno nuestro.
Susurré a don Juan que el viento había
cesado y él respondió, también en un susurro, que no debía yo hacer ningún
ruido o movimiento notorio, pues lo que llamaba el viento no era viento en
absoluto, sino algo que tenía voluntad propia y era capaz de reconocernos.
Reí de nerviosismo.
En voz apagada, don Juan me llamó la atención
con respecto a la quietud que nos rodeaba, y susurró que iba a ponerse en
pie y yo debía seguirlo, apartando suavemente las ramas con la mano izquierda.
Nos incorporamos al mismo tiempo. Don Juan
miró un momento la distancia hacia el sur y luego se volvió abruptamente para
encarar el oeste.
-Traicionero. Muy traicionero -murmuró,
señalando un área hacia el suroeste.
¡Mira! ¡Mira! -me instó.
Miré con toda la intensidad de que era
capaz. Quería ver aquello a lo que él se refería, fuera lo que fuera, pero
no advertí nada que no hubiera visto antes; había únicamente arbustos que
parecían agitados por un viento suave: ondulaban.
-Aquí está -dijo don Juan.
En ese momento sentí una bocanada de aire
en la cara. Al parecer, el viento había en verdad empezado a soplar después
de que nos levantamos. Yo no podía creerlo; tenía que haber una explicación
lógica.
Don Juan soltó una risita suave y me dijo
que no forzara mi cerebro buscando las razones.
-Vamos a juntar otra vez los arbustos -dijo-.
No me gusta hacerles esto a las pllantitas, pero hay que pararte.
Recogió las ramas que habíamos usado para
cubrirnos y apiló piedras y tierra sobre ellas. Luego, repitiendo los movimientos
que hicimos antes, cada uno de nosotros juntó otras ocho ramas. Mientras tanto,
el viento soplaba sin cesar. Yo lo sentía encrespar el cabello en torno a
mis oídos. Don Juan susurró que, una vez que me cubriese, yo no debía hacer
el más leve sonido o movimiento. Con mucha rapidez puso las ramas sobre mi
cuerpo, y luego se tendió y se cubrió a su vez.
Permanecimos en esa posición unos veinte
minutos, y durante ese tiempo ocurrió un fenómeno extraordinario: el viento
volvió a cambiar, de una racha dura y continua, a una vibración apacible.
Contuve el aliento, esperando la señal
de don Juan. En un momento dado, apartó suavemente las ramas. Hice lo mismo
y nos incorporamos. La cima del cerro estaba muy quieta. Sólo había una leve
y suave vibración de hojas en el chaparral en torno.
Los ojos de don Juan se hallaban fijos
en una zona de los matorrales al sur de nosotros.
-¡Allí está otra vez! -exclamó en voz recia.
Salté involuntariamente, casi perdiendo
el equilibrio, y él me ordenó mirar, en tono fuerte e imperioso.
-¿Qué se supone que vea? -pregunté, desesperado.
Dijo que aquello, el viento o lo que fuese,
era como una nube o un remolino que, bastante por encima del matorral, avanzaba
dando vueltas hacia el cerro donde estábamos.
Vi un ondular formarse en los arbustos,
a distancia.
-Ahí viene -me dijo don Juan al oído-.
Mira cómo nos anda buscando.
En ese momento una racha de viento fuerte
y constante golpeó mi rostro, como anteriormente. Pero esta vez mi reacción
fue distinta. Me aterré. No había visto lo descrito por don Juan, pero sí
un extraño escarceo agitando los arbustos. No deseando sucumbir al miedo,
busqué deliberadamente cualquier tipo de explicación adecuada. Me dije que
en la zona debía haber continuas corrientes de aire y don Juan, conocedor
de toda la región, no sólo tenía conciencia de eso sino era capaz de calcular
mentalmente su recurrencia. No tenía más que acostarse, contar y esperar
que el viento amainara; y una vez de pie sólo le era necesario esperar que
empezase de nuevo.
La voz de don Juan me arrancó de mis deliberaciones.
Me decía que era hora de irse. Hice tiempo; quería quedarme para comprobar
que el viento amainaría.
-Yo no vi nada, don Juan -dije.
-Pero notaste algo fuera de lo común.
-Quizá debería usted volver a decirme qué
se suponía que viera.
-Ya te lo dije -repuso-. Algo que se esconde
en el viento y parece un remolino, una nube, una niebla, una cara que da vueltas.
Don Juan hizo un gesto con las manos para
describir un movimiento horizontal y uno vertical.
-Se mueve en una dirección específica -prosiguió-.
Da tumbos o da vueltas. Un ccazador debe conocer todo eso para moverse en
forma correcta.
Quise decir algo para seguirle la corriente,
pero se veía tan concentrado en dejar claro el tema, que no me atreví. Me
miró un momento y aparté los ojos.
-Creer que el mundo sólo es como tú piensas,
es una estupidez -dijo-. El mundo es un sitio misterioso. Sobre todo en el
crepúsculo.
Señaló hacia el viento con un movimiento
de barbilla.
-Esto puede seguirnos -dijo-. Puede fatigarnos,
o hasta matarnos.
-¿Ese viento?
-A esta hora del día, en el crepúsculo,
no hay viento. A esta hora sólo hay poder.
Estuvimos sentados en el cerro durante
una hora. El viento sopló fuerte y constante todo ese tiempo.
Viernes, junio
30, 1961
AL declinar la tarde, después de comer,
don Juan y yo nos instalamos en el espacio frente a su puerta. Tomé asiento
en mi "sitio" y me puse a trabajar en mis notas. Él se acostó de
espaldas, con las manos unidas sobre el estómago. Todo el día habíamos permanecido
cerca de la casa por razón del "viento". Don Juan explicó que habíamos
molestado adrede al viento, y que lo mejor era no buscarle tres pies al gato.
Incluso debería dormir cubierto de ramas.
Una racha repentina hizo a don Juan incorporarse
en un salto increíblemente ágil.
-Me lleva la chingada -dijo-. El viento
te anda buscando.
-No puedo aceptar eso, don Juan -dije,
riendo-. De veras no puedo.
No estaba terqueando; simplemente me resultaba
imposible secundar la idea de que el viento tenía voluntad propia y andaba
en mi busca, o de que realmente nos había localizado en la cima del cerro
y se había lanzado contra nosotros. Dije que la idea de un "viento voluntarioso"
era una visión del mundo bastante simplista.
-¿Entonces qué es el viento? -preguntó
en tono de reto.
Con toda paciencia le expliqué que las
masas de aire caliente y frío producen distintas presiones y que la presión
hace a las masas de aire moverse en sentido vertical y horizontal. Me tomó
un buen rato explicar todos los detalles de la meteorología básica.
-¿Quieres decir que el viento no es otra
cosa que aire caliente y frío? -preguntó en tono desconcertado.
-Me temo que así es -dije, y en silencio
gocé mi triunfo.
Don Juan parecía hallarse pasmado. Pero
entonces me miró y soltó la risa.
-Tus opiniones son definitivas -dijo con un matiz de sarcasmo-.
Son la última palabra, ¿no? Pues para un cazador, tus opiniones son pura mierda.
No importa para nada que la presión sea uno o dos o diez; si vivieras aquí
en el desierto sabrías que durante el crepúsculo el viento se transforma
en poder. Un cazador digno de serlo, sabe eso y actúa de acuerdo.
-¿Cómo actúa?
-Usa el crepúsculo y ese poder oculto en
el viento.
-¿Cómo?
-Si le conviene, el cazador se esconde
del poder cubriéndose y quedándose quieto hasta que el crepúsculo pasa y
el poder lo tiene envuelto en su protección.
Don Juan hizo gesto de envolver algo con
las manos.
-Su protección es como un .....
Se detuvo en busca de una palabra, y sugerí
"capullo".
-Eso es -dijo-. La protección del poder
te encierra como un capullo. Un cazador puede quedarse a campo raso sin que
ningún puma o coyote o bicho pegajoso lo moleste. Un león de montaña puede
acercarse a la nariz del cazador y olfatearlo, y si el cazador no se mueve,
el león se va. Te lo garantizo.
"En cambio, si el cazador quiere darse
a notar, todo lo que tiene que hacer es pararse en la punta de un cerro a
la hora del crepúsculo, y el poder lo acosará y lo buscará toda la noche.
Por eso, si un cazador quiere viajar de noche, o quiere que lo tengan despierto,
debe ponerse al alcance del viento.
"En eso consiste el secreto de los
grandes cazadores. En ponerse al alcance, y fuera del alcance, en la vuelta
justa del camino."
Me sentí algo confuso y le pedí recapitular.
Con mucha paciencia, don Juan explicó que había utilizado el crepúsculo y
el viento para indicar la crucial importancia de la interacción entre esconderse
y mostrarse.
-Debes aprender a ponerte adrede al alcance
y fuera del alcance -dijo-. Como anda tu vida ahora, estás todo el tiempo
al alcance sin saberlo.
Protesté. Sentía que mi vida se hacía cada
vez más y más secreta. Él dijo que yo no lo había comprendido, y que ponerse
fuera del alcance no significaba ocultarse ni guardar secretos, sino ser
inaccesible.
-Deja que te lo diga de otro modo -prosiguió,
pacientemente-. No tiene casoo esconderte si todo el mundo sabe que estás
escondido.
"Tus problemas de ahora surgen de
allí. Cuando estás escondido, todo el mundo sabe que estás escondido, y cuando
no, te pones enmedio del camino para que cualquiera te dé un golpe."
Empezaba a sentirme amenazado, y apresuradamente
intenté defenderme.
-No des explicaciones -dijo don Juan con
sequedad-. No hay necesidad. Todos somos tontos, toditos, y tú no puedes
ser diferente. En un tiempo de mi vida yo, igual que tú, me ponía enmedio
del camino una y otra vez, hasta que no quedaba nada de mí para ninguna cosa,
excepto si acaso para llorar. Y eso hacía, igual que tú.
Don Juan me miró de pies a cabeza y suspiró
fuerte.
-Sólo que yo era más joven que tú -prosiguió-, pero un buen día me
cansé y cambié. Digamos que un día, cuando me estaba haciendo cazador, aprendí
el secreto de estar al alcance y fuera del alcance.
Le dije que no veía el objeto de sus palabras.
Verdaderamente no podía entender a qué se refería con lo de "ponerse
al alcance" y "ponerse enmedio del camino".
-Debes ponerte fuera del alcance -explicó-.
Debes rescatarte de en medio ddel camino. Todo tu ser está allí, de modo
que no tiene caso esconderte; sólo te figuras que estás escondido. Estar enmedio
del camino significa que todo el que pasa mira tus ires y venires.
Su metáfora era interesante, pero al mismo
tiempo oscura.
-Habla usted en enigmas -dije.
Me miró con fijeza un largo momento y luego
empezó a tararear una tonada. Enderecé la espalda y me puse alerta. Sabía
que, cuando don Juan tarareaba una canción, estaba a punto de soltarme un
golpe.
-Oye -dijo, sonriendo, y me escudriñó-.
¿Qué pasó con tu amiga la güera? Esa muchacha que tanto querías.
Debo haberlo mirado con cara de idiota.
Rió con enorme deleite. Yo no sabía qué decir.
-Tú me contaste de ella -afirmó, tranquilizante.
Pero yo no recordaba haberle contado de
nadie, mucho menos de una muchacha rubia.
-Nunca le he mencionado nada por el estilo
-dije.
-Por supuesto que sí -dijo como dando por
terminada la discusión.
Quise protestar, pero me detuvo diciendo
que no importaba cómo supiera él de la chica: lo importante era que yo la
había querido.
Sentí gestarse en mi interior una oleada
de animosidad en contra de él.
-No te andes por las ramas -dijo don Juan
secamente-. Ésta es la ocasión en que debes olvidar tu idea de ser muy importante.
"Una vez tuviste una mujer, una mujer
muy querida, y luego, un día, la perdiste."
Empecé a preguntarme si alguna vez le había
hablado de ella. Concluí que nunca había habido ocasión. Pero era posible.
Cada vez que viajábamos en coche hablábamos sin cesar de todos los temas.
Yo no recordaba cuanto habíamos dicho porque no podía tomar notas mientras
manejaba. Me sentí algo tranquilizado por mis conclusiones. Le dije que tenía
razón. Había habido una muchacha rubia muy importante en mi vida.
-¿Por qué no está contigo? -preguntó.
-Se fue.
-¿Por qué?
-Hubo muchas razones.
-No tantas. Hubo sólo una. Te pusiste demasiado
al alcance.
Anhelosamente, le pedí explicar sus palabras.
De nuevo me había tocado en lo hondo. Consciente, al parecer, del efecto de
su toque, frunció los labios para
ocultar una sonrisa maliciosa.
-Todo el mundo sabía lo de ustedes dos
-dijo con firme convicción.
-¿Estaba mal eso?
-Totalmente mal. Ella era una magnífica
persona.
Expresé el sincero sentimiento de que su
pesquisa a oscuras me resultaba odiosa, y sobre todo el hecho de que siempre
afirmaba las cosas con la seguridad de alguien que hubiera estado en la escena
y lo hubiese visto todo.
-Pero es cierto -dijo con candor inatacable-.
Lo he visto todo. Era una magnífica persona.
Supe que no tenía caso discutir, pero me
hallaba enojado con él por tocar esa llaga abierta y dije que la muchacha
en cuestión no era después de todo tan magnífica persona, que en mi opinión
era bastante débil.
-Igual que tú -dijo calmadamente-. Pero
eso no importa. Lo que cuenta es que la has buscado en todas partes; eso la
hace una persona especial en tu mundo, y para una persona especial no hay
que tener más que buenas palabras.
Me sentí avergonzado; una gran tristeza
se cirnió sobre mí.
-¿Qué me está usted haciendo, don Juan?
-pregunté-. Usted siempre logra entristeccerme. ¿Por qué?
-Ahora te entregas al sentimentalismo -dijo,
acusador.
-¿Qué objeto tiene todo esto, don Juan?
-El objeto es ser inaccesible -declaró-.
Te traje el recuerdo de esta persona sólo como un medio de enseñarte directamente
lo que no pude enseñarte con el viento.
“La perdiste porque eras accesible; siempre
estabas a su alcance y tu vida era de rutina.”
-¡No! -dije-. Se equivoca usted. Mi vida
jamás fue una rutina.
-Fue y es una rutina -dijo en tono dogmático-.
Es una rutina fuera de lo común y eso te da la impresión de que no es una
rutina, pero yo te aseguro que lo es.
Quise deprimirme y perderme en la hosquedad,
pero de algún modo sus ojos me inquietaban; parecían empujarme sin tregua
hacia adelante.
-El arte de un cazador es volverse inaccesible
-dijo-. En el caso de esa güera, quería decir que tenías que volverte cazador
y verla lo menos posible. No como hiciste. Te quedaste con ella día tras día,
hasta no dejar otro sentimiento que el fastidio. ¿Verdad?
No respondí. Sentí que no era necesario.
Don Juan tenía razón.
Ser inaccesible significa tocar lo menos
posible el mundo que te rodea. No comes cinco perdices; comes una. No dañas
las plantas sólo por hacer una fosa para barbacoa. No te expones al poder
del viento a menos que sea obligatorio. No usas ni exprimes a la gente hasta
dejarla en nada, y menos a la gente que
amas.
Jamás he usado a nadie -dije sinceramente.
Pero don Juan mantuvo que sí, y quizá por
eso pude declarar sin tapujos que la gente me cansaba y me aburría.
-Ponerse fuera del alcance significa que
evitas, a propósito, agotarte a ti mismo y a los otros. -prosiguió él-. Significa
que no estás hambriento y desesperado, como el pobre hijo de puta que siente
que no volverá a comer y devora toda la comida que puede, ¡todas las cinco
perdices!
Definitivamente, don Juan golpeaba debajo
del cinturón. Reí y eso pareció complacerlo. Tocó levemente mi espalda.
-Un cazador sabe que atraerá caza a sus trampas una y otra vez, así
que no se preocupa. Preocuparse es ponerse al alcance, sin quererlo. Y una
vez que te preocupas, te agarras a cualquier cosa por desesperación; y una
vez que te aferras, forzosamente te agotas o agotas a la cosa o la persona
de la que estás agarrado.
Le dije que en mi vida cotidiana la inaccesibilidad
era inconcebible. Me refería a que, para funcionar, yo tenía que estar al
alcance de todo el que tuviera algo que ver conmigo.
-Ya te dije que ser inaccesible no significa
esconderse ni andar con secretos -dijo él calmadamente-. Tampoco significa
que no puedas tratar con la gente.
Un cazador usa su mundo lo menos posible
y con ternura, sin importar que el mundo sean cosas o plantas, o animales,
o personas o poder. Un cazador tiene trato íntimo con su mundo, y sin embargo
es inaccesible para ese mismo mundo.
-Eso es una contradicción -dije-. No puede
ser inaccesible si está allí en su mundo, hora tras hora, día tras día.
-No entendiste -dijo don Juan con paciencia-.
Es inaccesible porque no exprime ni deforma su mundo. Lo toca levemente,
se queda cuanto necesita quedarse, y luego se aleja raudo, casi sin dejar
señal alguna.
VIII. ROMPER LAS RUTINAS DE LA VIDA
Domingo, julio
16, 1961
PASAMOS toda la mañana observando unos
roedores que parecían ardillas gordas; don Juan las llamaba ratas de agua.
Señaló que eran muy veloces para huir del peligro, pero después de haber dejado
atrás a cualquier atacante tenían el pésimo hábito de detenerse, o incluso
trepar a una roca, para, erguidas sobre sus patas traseras, mirar en torno
y acicalarse.
-Tienen muy buenos ojos -dijo don Juan-.
Sólo debes moverte cuando vayan corriendo; por eso, debes aprender a predecir
cuándo y dónde van a pararse, para que tú también te pares al mismo tiempo.
Me concentré en vigilarlas, y tuve lo que
habría sido un día provechoso para cazadores, pues localicé muchas. Y finalmente,
podía predecir sus movimientos casi sin fallar.
Luego, don Juan me mostró cómo hacer trampas
para capturarlas. Explicó que un cazador debía tomarse tiempo para observar
los sitios donde comían o anidaban, con el fin de determinar la colocación
de las trampas; luego las instalaba durante la noche, y al día siguiente todo
lo que tenía que hacer era asustar a los roedores para que éstos se dispersaran
y cayesen en los artefactos.
Reunimos algunas varas y nos pusimos a construir las trampas. Yo
tenía la mía casi terminada y me preguntaba con excitación si funcionaría
o no, cuando de pronto don Juan se detuvo y miró su muñeca izquierda, como
consultando un reloj qué nunca había tenido, y dijo que era la hora del almuerzo.
Yo tenía en las manos una vara larga y trataba de doblarla en círculo para
convertirla en aro. Automáticamente la puse a un lado con el resto de mis
arreos de caza.
Don Juan me miró con expresión de curiosidad.
Luego hizo el sonido ululante de una sirena de fábrica a la hora del almuerzo.
Reí. Su sonido de sirena era perfecto. Caminé hacia él y noté que me miraba
con fijeza. Meneó la cabeza de lado a lado.
-Con una chingada -dijo.
-¿Qué pasa? -pregunté.
Volvió a hacer el ulular de un silbato
de fábrica.
-Se acabó el almuerzo -dijo-. Regresa a
trabajar.
Por un instante me sentí confundido, pero
luego pensé que don Juan estaba bromeando, acaso porque en realidad no había
nada con que preparar el almuerzo. Me había concentrado en los roedores al
grado de olvidar que no teníamos provisiones. Recogí nuevamente la vara y
traté de doblarla. Tras un momento, don Juan hizo sonar otra vez su "sirena".
-Hora de irse a la casa -dijo.
Examinó su reloj imaginario y luego me
miró y guiñó el ojo.
-Son las cinco en punto -dijo con el aire
de quien revela un secreto.
Pensé que de repente se había hartado de
cazar y estaba desistiendo del asunto. Simplemente dejé todo y empecé a prepararme
para irnos. No lo miré. Supuse que también preparaba sus cosas. Al acabar,
alcé la cara y lo vi sentado a unos metros, con las piernas cruzadas.
-Ya acabé -dije-. Podemos irnos cuando
sea.
Se levantó para trepar a una roca. Parado
allí, a más de metro y medio sobre el suelo, me miró. Puso las manos a ambos
lados de la boca y emitió un sonido muy prolongado y penetrante. Era como
una sirena de fábrica, amplificada. Girando, describió un círculo completo
mientras producía el ulular.
-¿Qué hace usted, don Juan? -pregunté.
Dijo que estaba dando la señal para que
todo el mundo se fuera a su casa. Yo me hallaba completamente desconcertado.
No podía saber si don Juan bromeaba o si sencillamente había perdido la razón.
Lo observé con atención y traté de relacionar lo que hacía con algo que hubiera
dicho antes. Apenas si habíamos hablado en toda la mañana, y no pude recordar
nada de importancia.
Don Juan seguía parado encima de la roca.
Me miró, sonrió y guiñó de nuevo él ojo. De pronto me alarmé. Don Juan puso
las manos a los lados de la boca y dejó oír otro largo sonido de silbato.
Dijo que eran las ocho de la mañana y que
volviera a disponer mis arreos, porque teníamos un día entero por delante.
Para entonces, me encontraba hundido en
la confusión. En cuestión de minutos, mi temor se convirtió en un deseo
irresistible de salir corriendo. Pensé que don Juan estaba loco. Me disponía
a huir cuando él se deslizó al suelo y vino a mí, sonriente.
-Crees que estoy loco, ¿no? -preguntó.
Le dije que su inesperado comportamiento
me estaba sacando de mis casillas.
Respondió que estábamos a mano. No comprendí
a qué se refería. Me preocupaba hondamente la idea de que sus acciones parecían
totalmente insanas. Explicó que con la pesadez de su conducta inesperada
había tratado a propósito de sacarme de mis casillas, porque yo mismo lo estaba
desquiciando con la pesadez de mi conducta esperada. Añadió que mis rutinas
eran igual de locas como su ulular de silbato.
Sobresaltado, afirmé que en realidad no
tenía ninguna rutina. De hecho, dije, creía que mi vida era un lío a causa
de mi carencia de rutinas saludables.
Don Juan rió y me hizo seña de sentarme
junto a él. Toda la situación había vuelto a cambiar misteriosamente. Mi
miedo se desvaneció al empezar don Juan a hablar.
-¿Cuáles son mis rutinas? -pregunté.
-Todo cuanto haces es una rutina.
-¿No somos todos así?
-No todos. Yo no hago cosas por rutina.
-¿A qué viene todo esto, don Juan? ¿Qué
cosa hice o dije para que usted actuara como actuó?
-Te estabas preocupando por el almuerzo.
-Yo no le dije nada; ¿cómo supo usted que
me preocupaba por el almuerzo?
-Te preocupas por comer todos los días
a eso de las doce, y a eso de las seis de la tarde, y a eso de las ocho de
la mañana -dijo con una sonrisa maliciosa-. A esas horas te preocupas por
comer, aunque no tengas hambre.
"Para mostrar tu espíritu de rutina,
me bastó con tocar mi silbato. Tu espíritu está entrenado para trabajar con
una señal."
Se me quedó viendo con una pregunta en
los ojos. No pude defenderme.
-Ahora te dispones a convertir la caza
en una rutina -prosiguió-. Ya has marcado tu paso en la cacería; hablas a
cierta hora, comes a cierta hora, y te quedas dormido a cierta hora.
Yo no tenía nada que decir. La forma en
que don Juan había descrito mis hábitos alimenticios era la norma que yo usaba
para todo lo de mi vida. Sin embargo, sentía vigorosamente que mi vida era
menos rutinaria que las de casi todos mis amigos y conocidos.
-Ya conoces mucho de caza -continuó don
Juan-. Te será fácil darte cuenta de que un buen cazador conoce sobretodo
una cosa: conoce las rutinas de su presa. Eso es lo que lo hace buen cazador.
"Si recuerdas el modo como te he ido
enseñando a cazar, tal vez entiendas lo que digo. Primero te enseñé a hacer
y a instalar tus trampas, luego te enseñé las rutinas de los animales que
perseguías, y luego probamos las trampas contra sus rutinas. Esas partes son
las formas externas de la caza.
"Ahora tengo que enseñarte la parte
final, y definitivamente la más difícil. Tal vez pasarán años antes de que
puedas decir que la entiendes y que eres un cazador."
Don Juan hizo una pausa como para darme
tiempo. Se quitó el sombrero e imitó los movimientos de aseo de los roedores
que habíamos estado observando. Me resultó muy gracioso. Su cabeza redonda
lo hacía parecer uno de tales roedores.
-Ser cazador es mucho más que sólo atrapar
animales -prosiguió-. Un cazador digno de serlo no captura animales porque
pone trampas, ni porque conoce las rutinas de su presa, sino porque él mismo
no tiene rutinas. Esa es su ventaja. No es de ningún modo cómo los animales
que persigue, fijos en rutinas pesadas y en caprichos previsibles; es libre,
fluido, imprevisible
Lo que don Juan decía me sonaba a idealización
arbitraria e irracional. No podía yo concebir una vida sin rutinas. Quería
ser muy honesto con él, y no sólo estar de acuerdo o en desacuerdo con sus
pareceres. Sentía que la idea que él tenía en mente no era realizable ni por
mí ni por nadie más.
-No me importa lo que sientas -dijo-. Para
ser cazador debes romper las rutinas de tu vida. Has progresado en la caza.
Has aprendido rápido y ahora puedes ver que eres como tu presa, fácil de
predecir.
Le pedí especificar y darme ejemplos concretos.
-Estoy hablando de la caza -dijo calmadamente-.
Por tanto, me interesan las cosas que los animales hacen; los sitios donde
comen; el sitio, el modo, la hora en que duermen; dónde anidan; cómo andan.
Éstas son las rutinas que te estoy señalando para que tú puedas darte cuenta
de ellas en tu propio ser.
"Has observado las costumbres de los
animales en el desierto. Comen o beben en ciertos lugares, anidan en determinados
sitios, dejan sus huellas en determinada forma; de hecho, un buen cazador
puede prever o reconstruir todo cuanto hacen.
"Como ya te dije, tú en mi parecer
te portas como tu presa. Una vez en mi vida alguien me señaló a mí lo mismo,
de modo que no eres el único. Todos nosotros nos portamos como la presa que
perseguimos. Eso, por supuesto, nos hace ser la presa de algún otro. Ahora
bien, el propósito de un cazador, que conoce todo esto, es dejar de ser él
mismo una presa. ¿Ves lo que quiero decir?"
Expresé de nuevo el parecer de que su meta
era inalcanzable.
-Toma tiempo -dijo don Juan-. Podrías empezar
no almorzando todos los días a las doce en punto.
Me miró con una sonrisa benévola. Su expresión
era muy chistosa y me hizo reír.
-Pero hay ciertos animales que son imposibles
de rastrear -prosiguió-. Hay ciertas clases de venado, por ejemplo, que un
cazador con mucha suerte puede encontrarse, a lo mejor, una vez en su vida.
,
Don Juan hizo una pausa dramática y me
miró con ojos penetrantes. Parecía esperar una pregunta, pero yo no tenía
ninguna.
-¿Qué crees que los hace tan difíciles
de hallar, y tan únicos? -preguntó.
Alcé los hombros porque no sabía qué decir.
-No tienen rutinas -dijo él en tono de
revelación-. Eso es lo que los hace mágicos
-Un venado tiene que dormir de noche -dije-.
¿No es eso una rutina?
-Seguro; si el venado duerme todas las
noches a tal hora y en tal sitio. Pero esos seres mágicos no se portan así.
Tal vez algún día puedas verificarlo por ti mismo. Acaso sea tu destino perseguir
a uno de ellos el resto de tu vida.
-¿Qué quiere usted decir?
-A ti te gusta cazar; tal vez algún día,
en algún, lugar del mundo, tu camino se cruce con el camino de un ser mágico
y vayas en pos de él.
"Un ser mágico es cosa de verse. Yo
tuve la fortuna de cruzarme con uno. Nuestro encuentro tuvo lugar cuando
yo ya había aprendido y practicado mucha cacería. Una vez estaba en un bosque
de árboles densos, en las montañas de Oaxaca, cuando de repente oí un silbido
muy dulce. Era desconocido para mí; nunca, en todos mis años de andar por
las soledades, había escuchado un sonido así. No podía situarlo en el terreno;
parecía venir de distintos sitios. Pensé que a los mejor estaba rodeado por
un hatajo de animales desconocidos.
"Volví a oír el encantador silbido;
parecía venir de todas partes. Entonces me di cuenta de mi buena suerte. Supe
que era un ser mágico, un venado. Sabía también que un venado mágico conoce
las rutinas de los hombres comunes y las rutinas de los cazadores.
"Es muy sencillo figurarse qué haría
un hombre cualquiera en una situación así. Primero que nada, su miedo lo convertiría
inmediatamente en una presa. Una vez que se convierte en presa, le quedan
dos cursos de acción. O corre o se planta. Si no está armado, por lo común
huye a campo abierto y corre para salvar la vida. Si está armado, prepara
su arma y se planta, congelándose en su sitio o tirándose al suelo.
"Un cazador, en cambio, cuando se
adentra en el monte, nunca se mete a ninguna parte sin fijar sus puntos de
protección; por tanto, se pone de inmediato a cubierto. Deja caer su poncho
al suelo, o lo cuelga de una rama, como señuelo, y luego se esconde y espera
a ver qué hace la pieza.
"Así pues, en presencia del venado
mágico no me porté como ninguno de los dos. Rápidamente me paré de cabeza
y me puse a llorar bajito; derramé lágrimas de verdad, y sollocé tanto tiempo
que estaba a punto de desmayarme. De pronto sentí un airecito suave; algo
me estaba husmeando el cabello atrás de la oreja derecha. Traté de voltear
la cabeza para ver qué era, y me caí al suelo y me senté a tiempo de ver una
criatura radiante que me miraba. El venado me veía y yo le dije que no le
haría daño. Y el venado me habló."
Don Juan se detuvo y me miró. Sonreí involuntariamente.
La idea de un venado parlante era enteramente increíble, por decir lo menos.
-Me habló -dijo don Juan sonriendo.
-¿El venado habló?
-Eso mismo.
Don Juan se puso en pie y recogió el bulto
de sus arreos de caza.
-¿De veras habló? -pregunté en tono de
perplejidad.
Don Juan echó a reír.
-¿Qué dijo? -pregunté, medio en guasa.
Pensé que me estaba embromando. Don Juan
quedó callado un momento, como si intentara recordar; luego, con ojos brillantes,
me dijo las palabras del venado.
-El venado mágico dijo: "¿Qué tal,
amigo? -prosiguió don Juan-. Y yo respondí: "Qué tal". Entonces
me preguntó: "¿Por qué lloras?" y yo le dije: "Porque estoy
triste". Entonces, la criatura mágica se acercó a mi oído y dijo, tan
clarito como estoy hablando ahora: "No estés triste".
Don Juan me miró a los ojos. Tenía un resplandor
de malicia pura. Empezó a reír a carcajadas.
Dije que su diálogo con el venado había
sido algo tonto.
¿Qué esperabas? -preguntó, riendo aún-.
Soy indio.
Su sentido del humor era tan extraño que
no pude hacer más que reír con él.
-No crees que un venado mágico hable, ¿verdad?
-Lo siento mucho, pero no puedo creer que
ocurran cosas así -dije.
-No te culpo -repuso, confortante-. De
veras que está del carajo.
IX. LA ÚLTIMA BATALLA SOBRE LA TIERRA
Lunes, julio
24, 1961
A MEDIA tarde, tras horas de recorrer el
desierto, don Juan eligió un sitio para descansar, en un espacio sombreado.
Apenas tomamos asiento empezó a hablar. Dijo que yo había aprendido mucho
de cacería, pero no había cambiado tanto como él quisiera.
-No basta con saber hacer y colocar trampas
-dijo-. Un cazador debe vivir como cazador para sacar lo máximo de su vida.
Por desdicha, los cambios son difíciles y ocurren muy despacio; a veces un
hombre tarda años en convencerse de la necesidad de cambiar. Yo tardé años,
pero a lo mejor no tenía facilidad para la caza. Creo que para mí lo más difícil
fue querer realmente cambiar.
Le aseguré que comprendía la cuestión.
De hecho, desde que había empezado a enseñarme a cazar, yo mismo empecé a
revaluar mis acciones. Acaso el descubrimiento más dramático fue que me agradaban
los modos de don Juan. Me simpatizaba como persona. Había cierta solidez
en su comportamiento; su forma de conducirse no dejaba duda alguna acerca
de su dominio, y sin embargo jamás había ejercido su ventaja para exigirme
nada. Su interés en cambiar mi forma de vivir era, sentía yo, semejante a
una sugerencia impersonal, o quizá a un comentario autoritario sobre mis fracasos.
Me había hecho cobrar aguda conciencia de mis fallas, pero yo no veía en
qué forma su línea de conducta podría remediar nada en mí. Creía sinceramente
que, a la luz de lo que yo deseaba hacer en la vida, sus modos sólo me habrían
producido sufrimiento y penalidades, de aquí el callejón sin salida. Sin embargo,
había aprendido a respetar su dominio, que siempre se expresaba en términos
de belleza y precisión.
-He decidido cambiar mis tácticas -dijo.
Le pedí explicar; su frase era vaga y yo
no estaba seguro de si se refería a mí.
-Un buen cazador cambia de proceder tan
a menudo como lo necesita -respondió-. Tú lo sabes.
-¿Qué tiene usted en mente, don Juan?
-Un cazador no sólo debe conocer los hábitos
de su presa; también debe saber que en esta tierra hay poderes que guían a
los hombres y los animales y todo lo que vive.
Dejó de hablar. Esperé, pero parecía haber
llegado al final de lo que quería decir.
-¿De qué clase de poderes habla usted?
-pregunté tras una larga pausa.
-De poderes que guían nuestra vida y nuestra
muerte.
Don Juan calló; al parecer tenía tremendas
dificultades para decidir qué cosa decir. Se frotó las manos y sacudió la
cabeza, hinchando las quijadas. Dos veces me hizo seña de guardar silencio
cuando yo empezaba a pedirle explicar sus crípticas declaraciones.
-No vas a poder frenarte fácilmente -dijo
por fin-. Sé que eres terco, pero esso no importa. Mientras más terco seas,
mejor será cuando al fin logres cambiarte.
-Estoy haciendo lo posible -dije.
-No. No estoy de acuerdo. No estás haciendo
lo posible. Nada más dices eso porque te suena bien; de hecho, has estado
diciendo lo mismo acerca de todo cuanto haces. Llevas años haciendo lo posible,
sin que sirva de nada. Algo hay que hacer para remediar eso.
Como de costumbre, me sentí impulsado a
defenderme. Don Juan parecía atacar, por sistema, mis puntos más débiles.
Recordé entonces que cada intento por defenderme de sus críticas había desembocado
en el ridículo, y me detuve a la mitad de un largo discurso explicativo.
Don Juan me examinó con curiosidad y rió.
Dijo, en tono muy bondadoso, que ya me había dicho que todos somos unos tontos.
Yo no era la excepción.
-Siempre te sientes obligado a explicar
tus actos, como si fueras el único hombre que se equivoca en la tierra -dijo-.
Es tu viejo sentimiento de importancia. Tienes demasiada; también tienes
demasiada historia personal. Por otra parte, no te haces responsable de tus
actos; no usas tu muerte como consejera y, sobre todo, eres demasiado accesible.
En otras palabras, tu vida sigue siendo el desmadre que era cuando te conocí.
De nuevo tuve un genuino empellón de orgullo
y quise rebatir sus palabras. Él me hizo seña de callar.
-Hay que hacerse responsable de estar en
un mundo extraño -dijo-. Estamos en un mundo extraño, has de saber.
Moví la cabeza en sentido afirmativo.
-No estamos hablando de lo mismo -dijo
él-. Para ti el mundo es extraño porque cuando no te aburre estás enemistado
con él. Para mí el mundo es extraño porque es estupendo, pavoroso, misterioso,
impenetrable; mi interés ha sido convencerte de que debes hacerte responsable
por estar aquí, en este maravilloso mundo, en este maravilloso desierto, en
este maravilloso tiempo. Quise convencerte de que debes aprender a hacer que
cada acto cuente, pues vas a estar aquí sólo un rato corto, de hecho, muy
corto para presenciar todas las maravillas que existen.
Insistí que aburrirse con el mundo o enemistarse
con él era la condición humana.
-Pues cámbiala -repuso con sequedad-. Si
no respondes al reto, igual te valdría estar muerto.
Me instó a nombrar un asunto, un elemento
de mi vida que hubiera ocupado todos mis pensamientos. Dije que el arte.
Siempre quise ser artista y durante años me dediqué a ello. Todavía conservaba
el doloroso recuerdo de mi fracaso.
-Nunca has aceptado la responsabilidad
de estar en este mundo impenetrable -dijo en tono acusador-. Por eso nunca
fuiste artista, y quizá nunca seas cazador.
-Hago lo mejor que puedo, don Juan.
-No. No sabes lo que puedes.
-Hago cuanto puedo.
-Te equivocas otra vez. Puedes hacer más.
Hay una cosa sencilla que anda mal contigo: crees tener mucho tiempo.
Hizo una pausa y me miró como aguardando mi reacción.
-Crees tener mucho tiempo -repitió.
-¿Mucho tiempo para qué, don Juan?
-Crees que tu vida va a durar para siempre.
-No. No lo creo.
-Entonces, si no crees que tu vida va a
durar para siempre, ¿qué cosa esperas? ¿Por qué titubeas en cambiar?
-¿Se le ha ocurrido alguna vez, don Juan,
que a lo mejor no quiero cambiar?
-Sí, se me ha ocurrido. Yo tampoco quería
cambiar, igual que tú. Sin embargo, no me gustaba mi vida; estaba cansado
de ella, igual que tú. Ahora no me alcanza la que tengo.
Afirmé con vehemencia que su insistente
deseo de cambiar mi forma de vida era atemorizante y arbitrario. Dije que
en cierto nivel estaba de acuerdo, pero el mero hecho de que él fuera siempre
el amo que decidía las cosas me hacía la situación insostenible.
-No tienes tiempo para esta explosión,
idiota -dijo con tono severo-. Esto, lo que estás haciendo ahora, puede ser
tu último acto sobre la tierra. Puede muy bien ser tu última batalla. No
hay poder capaz de garantizar que vayas a vivir un minuto más.
-Ya lo sé -dije con ira contenida.
-No. No lo sabes. Si lo supieras, serías
un cazador.
Repuse que tenía conciencia de mi muerte
inminente, pero que era inútil hablar o pensar acerca de ella, pues nada
podía yo hacer para evitarla. Don Juan río y me comparó con un cómico que
atraviesa mecánicamente su número rutinario.
-Si ésta fuera tu última batalla sobre la tierra, yo diría que eres
un idiota -dijo calmadamente-. Estas desperdiciando en una tontería tu acto
sobre la tierra.
Estuvimos callados un momento. Mis pensamientos
se desbordaban. Don Juan tenía razón, desde luego.
-No tienes tiempo, amigo mío, no tienes
tiempo. Ninguno de nosotros tiene tiempo -dijo.
-Estoy de acuerdo, don Juan, pero...
-No me des la razón por las puras -tronó-.
En vez de estar de acuerdo tan fáácilmente, debes actuar. Acepta el reto.
Cambia.
-¿Así no más? .
-Como lo oyes. El cambio del que hablo
nunca sucede por grados; ocurre de golpe. Y tú no te estás preparando para
ese acto repentino que producirá un cambio total.
Me pareció que expresaba una contradicción.
Le expliqué que, si me estaba preparando para el cambio, sin duda estaba
cambiando en forma gradual.
-No has cambiado en nada -repuso-. Por
eso crees estar cambiando poco a poco. Pero a lo mejor un día de éstos te
sorprendes cambiando de repente y sin una sola advertencia. Yo sé que así
es la cosa, y por eso no pierdo de vista mi interés en convencerte.
No pude persistir en mi argumentación.
No estaba seguro de qué deseaba decir realmente. Tras una corta pausa, don
Juan reanudó sus explicaciones.
-Quizás haya que decirlo de otra manera
-dijo-. Lo que te recomiendo que hagas es notar que no tenemos ninguna seguridad
de que nuestras vidas van a seguir indefinidamente. Acabo de decir que el
cambio llega de pronto, sin anunciar, y lo mismo la muerte. ¿Qué crees que
podamos hacer?
Pensé que la pregunta era retórica, pero
él hizo un gesto con las cejas instándome a responder.
-Vivir lo más felices que podamos -dije.
-¡Correcto! ¿Pero conoces a alguien que
viva feliz?
Mi primer impulso fue decir que sí; pensé
que podía usar como ejemplos a varias personas que conocía. Pero al pensarlo
mejor supe que mi esfuerzo sería sólo un hueco intento de exculparme.
-No -dije-. En verdad no.
-Yo sí -dijo don Juan-. Hay algunas personas
que tienen mucho cuidado con la naturaleza de sus actos. Su felicidad es actuar
con el conocimiento pleno de que no tienen tiempo; así, sus actos tienen un
poder peculiar; sus actos tienen un sentido de...
Parecían faltarle las palabras. Se rascó
las sienes y sonrió. Luego, de pronto, se puso de pie como si nuestra conversación
hubiera concluido. Le supliqué terminar lo que me estaba diciendo. Volvió
a sentarse y frunció los labios.
Los actos tienen poder -dijo-. Sobre todo
cuando la persona que actúa sabe que esos actos son su última batalla. Hay
una extraña felicidad ardiente en actuar con el pleno conocimiento de que
lo que uno está haciendo puede muy bien ser su último acto sobre la tierra.
Te recomiendo meditar en tu vida y contemplar tus actos bajo esa luz.
-Yo no estaba de acuerdo. Para mí, la felicidad
consistía en suponer que había una continuidad inherente a mis actos y que
yo podría seguir haciendo, a voluntad, cualquier cosa que estuviera haciendo
en ese momento, especialmente si la disfrutaba. Le dije que mi desacuerdo,
lejos de ser banal, brotaba de la convicción de que el mundo y yo mismo poseíamos
una continuidad determinable.
Don Juan pareció divertirse con mis esfuerzos
por lograr coherencia. Rió, meneó la cabeza, se rascó el cabello, y finalmente,
cuando hablé de una "continuidad determinable", tiró su sombrero
al suelo y lo pisoteó.
Terminé riendo de sus payasadas.
-No tienes tiempo, amigo mío -dijo él-.
Ésa es la desgracia de los seres humanos. Ninguno de nosotros tiene tiempo
suficiente, y tu continuidad no tiene sentido en este mundo de pavor y misterio.
"Tu continuidad sólo te hace tímido.
Tus actos no pueden de ninguna manera tener el gusto, el poder, la fuerza
irresistible de los actos realizados por un hombre que sabe que está librando
su última batalla sobre la tierra. En otras palabras, tu continuidad no
te hace feliz ni poderoso."
Admití mi temor de pensar en que iba a
morir, y lo acusé de provocarme una gran aprensión con sus constantes referencias
a la muerte.
-Pero todos vamos a morir -dijo.
Señaló unos cerros en la distancia.
-Hay algo allí que me está esperando, de
seguro; y voy a reunirme con ello, también de seguro. Pero a lo mejor tú eres
distinto y la muerte no te está esperando en ningún lado.
Rió de gesto de desesperanza.
-No quiero pensar en eso, don Juan.
-¿Por qué no?
-No tiene caso. Si está allí esperándome,
¿para qué preocuparme por ella?
-Yo no dije que te preocuparas por ella.
-¿Entonces qué hago?
Usarla. Pon tu atención en el lazo que
te une con tu muerte, sin remordimiento ni tristeza ni preocupación. Pon
tu atención en el hecho de que no tienes tiempo, y deja que tus actos fluyan
de acuerdo con eso. Que cada uno de tus actos sea tu última batalla sobre
la tierra. Sólo bajo tales condiciones tendrán tus actos el poder que les
corresponde. De otro modo serán, mientras vivas, los actos de un hombre tímido.
-¿Es tan terrible ser tímido?
-No. No lo es si vas a ser inmortal, pero
si vas a morir no hay tiempo para la timidez, sencillamente porque la timidez
te hace agarrarte de algo que sólo existe en tus pensamientos. Te apacigua
mientras todo está en calma, pero luego el mundo de pavor y misterio abre
la boca para ti, como la abrirá para cada uno de nosotros, y entonces te das
cuenta de que tus caminos seguros nada tenían de seguro. La timidez nos impide
examinar y aprovechar nuestra suerte como hombres.
-No es natural vivir con la idea constante
de nuestra muerte, don Juan.
-Nuestra muerte espera, y este mismo acto
que estamos realizando ahora puede muy bien ser nuestra última batalla sobre
la tierra -respondió en tono solemne-. La llamo batalla porque es una lucha.
La mayoría de la gente pasa de acto a acto sin luchar ni pensar. Un cazador,
al contrario, evalúa cada acto; y como tiene un conocimiento íntimo de su
muerte, procede con juicio, como si cada acto fuera su última batalla. Sólo
un imbécil dejaría de notar la ventaja que un cazador tiene sobre sus semejantes.
Un cazador da a su última batalla el respeto que merece. Es natural que su
último acto sobre la tierra sea lo mejor de sí mismo. Así es placentero. Le
quita el filo al temor.
-Tiene usted razón -concedí-. Sólo que
es difícil de aceptar.
-Tardarás años en convencerte, y luego
tardarás años en actuar como corresponde. Ojalá te quede tiempo.
-Me asusta que diga usted eso -dije.
Don Juan me examinó con una expresión grave
en el rostro.
-Ya te dije: éste es un mundo extraño -dijo-.
Las fuerzas que guían a los hombrees son imprevisibles, pavorosas, pero su
esplendor es digno de verse.
Dejó de hablar y me miró de nuevo. Parecía
estar a punto de revelarme algo, pero se contuvo y sonrió.
-¿Hay algo que nos guía? -pregunté.
-Seguro. Hay poderes que nos guían.
-¿Puede usted describirlos?
-En realidad no; sólo llamarlos fuerzas,
espíritus, aires, vientos o cualquier cosa por el estilo.
Quise seguir interrogándolo, pero antes
de que pudiera formular otra pregunta él se puso en pie. Me le quedé viendo,
atónito. Se había levantado en un solo movimiento; su cuerpo, simplemente,
se estiró hacia arriba y quedó de pie.
Me hallaba meditando todavía en la insólita
pericia necesaria para moverse con tal rapidez, cuando él me dijo, en seca
voz de mando, que rastreara un conejo, lo atrapara, lo matara, lo desollase,
y asara la carne antes del crepúsculo.
Miró el cielo y dijo que tal vez me alcanzara
el tiempo.
Puse automáticamente manos a la obra, siguiendo
el procedimiento usado veintenas de veces. Don Juan caminaba a mi lado y seguía
mis movimientos con una mirada escudriñadora. Yo estaba muy calmado y me movía
cuidadosamente, y no tuve ninguna dificultad en atrapar un conejo macho.
-Ahora mátalo -dijo don Juan secamente.
Metí la mano en la trampa para agarrar
al conejo. Lo tenía asido de las orejas y lo estaba sacando cuando me invadió
una súbita sensación de terror. Por primera vez desde que don Juan había iniciado
sus lecciones de caza, se me ocurrió que nunca me había enseñado a matar animales.
En las numerosas ocasiones que habíamos recorrido el desierto, él mismo sólo
había matado un conejo, dos perdices y una víbora de cascabel.
Solté el conejo y miré a don Juan.
-No puedo matarlo -dije.
-¿Por qué no?
-Nunca lo he hecho.
-Pero has matado cientos de aves y otros
animales.
-Con un rifle, no a mano limpia.
-¿Qué importancia tiene? El tiempo de este
conejo se acabó.
El tono de don Juan me produjo un sobresalto;
era tan autoritario, tan seguro, que no dejó en mi mente la menor duda: él
sabía que el tiempo del conejo había terminado.
-¡Mátalo! -ordenó con ferocidad en la mirada.
-No puedo.
Me gritó que el conejo tenía que morir.
Dijo que sus correrías por aquel hermoso desierto habían llegado a su fin.
No tenía caso perder tiempo, porque el poder o espíritu que guía a los conejos
había llevado a ése a mi trampa, justo al filo del crepúsculo.
Una serie de ideas y sentimientos confusos
se apoderó de mí, como si los sentimientos hubieran estado allí esperándome.
Sentí con torturante claridad la tragedia del conejo: haber caído en mi trampa.
En cuestión de segundos mi mente recorrió los momentos decisivos de mi propia
vida, las muchas veces que yo mismo había sido el conejo.
Lo miré y el conejo me miró. Se había arrinconado
contra un lado de la jaula; estaba casi enroscado, muy callado e inmóvil.
Cambiamos una mirada sombría, y esta mirada, que supuse de silenciosa desesperanza,
selló una identificación competa por parte mía.
-Al carajo -dije en voz alta-. No voy a
matar nada. Ese conejo queda libre.
Una profunda emoción me estremecía. Mis
brazos temblaban al tratar de asir al conejo por las orejas; se movió aprisa
y fallé. Hice un nuevo intento y volví a errar. Me desesperé. Al borde de
la náusea, patee rápidamente la trampa para romperla y liberar al conejo.
La jaula resultó insospechadamente fuerte y no se quebró como yo esperaba.
Mi desesperación creció convirtiéndose en una angustia insoportable. Usando
toda mi fuerza, pisotee la esquina de la jaula con el pie derecho. Las varas
crujieron con estruendo. Saqué el conejo. Tuve un alivio momentáneo, hecho
trizas al instante siguiente. El conejo colgaba inerte de mi mano. Estaba
muerto.
No supe qué hacer. Quise descubrir el motivo
de su muerte. Me volví hacia don Juan. Él me miraba. Un sentimiento de terror
atravesó mi cuerpo en escalofrío.
Me senté junto a unas rocas. Tenía una
jaqueca terrible. Don Juan me puso la mano en la cabeza y me susurró al oído
que debía desollar y asar al conejo antes de terminado el crepúsculo.
Sentía náuseas. Él me habló con mucha paciencia,
como dirigiéndose a un niño. Dijo que los poderes que guían a los hombres
y a los animales habían llevado hacia mí ese conejo, en la misma forma, en
que me llevarán a mi propia muerte. Dijo que la muerte del conejo era un regalo
para mí, exactamente como mi propia muerte será un regalo para algo o alguien
más.
Me hallaba mareado. Los sencillos eventos
de ese día me habían quebrantado. Intenté pensar que no era sino un conejo;
sin embargo, no podía sacudirme la misteriosa identificación que había tenido
con él.
Don Juan dijo que yo necesitaba comer de
su carne, aunque fuera sólo un bocado, para validar mi hallazgo.
-No puedo hacerlo -protesté débilmente.
-Somos basuras en manos de esas fuerzas
-me dijo, brusco-. Conque deja de darte immportancia y usa este regalo como
se debe.
Recogí el conejo; estaba caliente.
Don Juan se inclinó para susurrarme al
oído:
-Tu trampa fue su última batalla sobre
la tierra. Te lo dije: ya no tenía más tiempo para corretear por este maravilloso
desierto.
Jueves, diciembre
28, 1961
INICIAMOS un viaje a primera hora de la
mañana. Fuimos hacia el sur y luego hacia el este, a las montañas. Don Juan
llevó guajes con comida y agua. Comimos en mi coche antes de empezar a caminar.
-No te me despegues -dijo-. Ésta es una
región que no conoces y no hay necesidad de arriesgarse. Vas en busca de poder
y todo cuanto haces cuenta. Vigila el viento, sobre todo al fin del día. Observa
cuando cambie de dirección, y cambia tu posición para que yo te resguarde
siempre de él.
-¿Qué vamos a hacer en estas montañas,
don Juan?
-Estás cazando poder.
-Digo, ¿qué vamos a hacer en particular?
-No hay plan cuando se trata de cazar poder.
Cazar poder o cazar animales es lo mismo. Un cazador caza lo que se le presente.
Así que debe estar siempre preparado.
"Ya sabes del viento, y puedes cazar
por ti mismo el poder del viento. Pero hay otras cosas que no conoces y que
son, como el viento, centro de poder a ciertas horas y en ciertos lugares.
"El Poder es un asunto muy peculiar.
No puedo decir con exactitud lo que realmente es. Es un sentimiento que uno
tiene sobre ciertas cosas. El poder es personal. Pertenece a uno nada más.
Mi benefactor, por ejemplo, podía enfermar de muerte a una persona con sólo
mirarla. Las mujeres se consumían después de que él les ponía los ojos encima.
Pero no enfermaba a la gente todo el tiempo; nada más cuando intervenía su
poder personal."
-¿Cómo elegía a quién enfermar?
-Eso no lo sé. Ni él mismo lo sabía. Así
es el poder. Te manda, y sin embargo te obedece.
"Un cazador de poder lo atrapa y luego
lo guarda como su hallazgo personal. Así, el poder personal crece, y puede
darse el caso de un guerrero que, de tanto poder personal que tiene, se hace
hombre de conocimiento."
-¿Cómo guarda uno el poder, don Juan?
-Eso también es un sentimiento. Depende
de la clase de persona que sea el guerrero. Mi benefactor era un hombre de
naturaleza violenta. Guardaba poder a través de ese sentimiento. Todo cuanto
hacía era fuerte y directo. Dejaba la impresión de algo que pasaba aplastando
las cosas. Y todo cuanto le ocurrió tuvo lugar de ese modo.
Me declaré incapaz de comprender cómo se
almacenaba el poder a través de un sentimiento.
-No hay forma de explicarlo -dijo tras
una larga pausa-. Tienes que hacerlo tú mismo.
Recogió los guajes de comida y los ató
a su espalda. Me entregó un cordel con ocho trozos de carne seca colgados
de él, e hizo que me lo pusiera al cuello.
-Esta es comida de poder -dijo.
-¿Qué es lo que la hace comida de poder,
don Juan?
-Es la carne de un animal que tenía poder. Un venado, un venado único.
Mi poder personal me lo trajo. Esta carne nos mantendrá durante semanas enteras,
durante meses si es necesario. Vela mascando por pedacitos, y máscala muy
bien. Que el poder se hunda despacio en tu cuerpo.
Echamos a andar. Eran casi las once de
la mañana. Don Juan me recordó una vez más el procedimiento a seguir.
-Vigila el viento -dijo-. No dejes que
te haga perder el paso. Y no dejes que te fatigue. Masca tu comida de poder
y escóndete del viento detrás de mi cuerpo. El viento no me hará daño a mí;
nos conocemos muy bien.
Me guió a una vereda que iba recta hacia
las altas montañas. El día era nublado y estaba a punto de llover. Pude ver
cómo, de lo alto de las montañas, nubes bajas y niebla descendían a la zona
donde estábamos.
Caminamos en completo silencio hasta eso
de las tres de la tarde. Masticar la carne seca era en verdad vigorizante.
Y observar los cambios repentinos en la dirección del viento se convirtió
en un asunto misterioso, hasta el punto de que todo mi cuerpo parecía sentir
los cambios antes de que ocurrieran. Tenía la impresión de poder sentir las
oleadas de aire como una especie de presión en la parte superior de mi pecho,
en los bronquios. Cada vez que me hallaba a punto de sentir una racha de viento,
experimentaba una comezón en el pecho y la garganta
Don Juan se detuvo un momento y miró en
torno. Pareció orientarse y dio vuelta a la derecha. Noté que también mascaba
carne seca. Yo me sentía muy fresco y no tenía nada de cansancio. La tarea
de atender a los cambios en el viento había sido tan absorbente que no tuve
conciencia del tiempo.
Nos adentramos en una profunda cañada y
luego subimos uno de sus lados hasta una pequeña meseta en la empinada ladera
de una montaña enorme. Estábamos bastante alto, casi en la cima.
Don Juan trepó a una gran roca en el extremo
de la meseta y me ayudó a hacer lo mismo. La roca estaba colocada en tal forma
que parecía una cúpula sobre muros escarpados. Le dimos la vuelta, caminando
despacio. Finalmente, tuve que sentarme para seguir el recorrido, asiéndome
a la superficie con los talones y las manos. Estaba empapado de sudor y tenía
que secarme las manos repetidas veces.
Desde el otro lado, pude ver una cueva
muy grande, de escasa hondura, cerca de la cima de la montaña. Parecía un
recinto esculpido en la roca. La erosión había formado, en la piedra arenisca,
una especie de balcón con dos columnas.
Don Juan dijo que íbamos a acampar allí,
que ése era un sitio muy seguro por ser demasiado poco profundo para cubil
de leones o de cualquier otra fiera, demasiado abierto para nido de ratas,
y demasiado ventoso para los insectos. Rió y dijo que era un sitio ideal para
el hombre, porque ninguna otra criatura viviente podía soportarlo.
Trepó hacia allá como una cabra montés.
Me maravilló su estupenda agilidad.
Lentamente me arrastré, sentado, roca abajo,
y luego traté de subir corriendo la ladera de la montaña con el fin de alcanzar
la saliente. Los últimos metros me agotaron por completo. En son de broma,
pregunté a don Juan cuántos años tenía en realidad. Opiné que, para llegar
al lugar como él lo había hecho, era necesario ser muy joven y estar en perfectas
condiciones.
-Soy tan joven como quiero. -dijo él-.
Esto también es cosa de poder personal. Si vas juntando poder, tu cuerpo
puede realizar hazañas increíbles. En cambio, si disipas el poder, te pones
viejo y gordo de la noche a la mañana.
El largo de la saliente estaba orientado
en una línea este-oeste. El lado abierto de la configuración que semejaba
un balcón que daba hacia el sur. Caminé hasta el extremo oeste. La vista
era estupenda. La lluvia nos había sacado la vuelta. Se veía como una lámina
de material transparente colgada sobre la tierra baja.
Don Juan dijo que teníamos suficiente tiempo
para construir un albergue. Me dijo que apilara todas las rocas que pudiese
llevar al reborde mientras él juntaba ramas para hacer un techo.
En una hora, había construido un muro de
30 centímetros de espesor en el extremo oriental de la saliente. Tendría
más de medio metro de largo y casi un metro de alto. Tejiendo y atando unos
bultos de ramas que había reunido, don Juan hizo un techo; lo aseguró a dos
palos largos terminados en horqueta. Otro lado del mismo largo, sujeto al
techo en sí, lo sostenía del otro lado del muro. La estructura parecía una
mesa alta con tres patas.
Don Juan tomó asiento bajo ella, cruzando
las piernas, en la orilla misma del reborde. Me indicó sentarme junto a él,
a su derecha. Permanecimos callados un rato.
Don Juan rompió el silencio. Dijo en un
susurro que yo debía actuar como si no hubiera nada fuera de lo común. Pregunté
si habría de hacer algo en particular. Respondió que me pusiera a escribir,
como si estuviera ante mi escritorio sin ninguna otra preocupación en el
mundo. En determinado momento él me daría un codazo y entonces yo debía mirar
hacia donde sus ojos señalaran. Me advirtió que, viera lo que viese, no pronunciara
una sola palabra. Sólo él podía hablar con impunidad, porque era conocido
de todos los poderes en esas montañas.
Seguí sus instrucciones y escribí durante
más de una hora. Me embebí en la tarea. De pronto sentí un leve toque en el
brazo y vi que los ojos y la cabeza de don Juan se movían para señalar un
banco de niebla que se hallaba a unos doscientos metros de distancia y descendía
de la cima de la montaña. Don Juan me susurró al oído, en un tono apenas audible
incluso a tan corta distancia.
-Mueve los ojos de un lado a otro a lo
largo del banco de niebla -dijo-. Pero no lo mires de lleno. Abre y cierra
los ojos y no los enfoques en la niebla. Cuando veas un sitio verde en el
banco de niebla, señálamelo con los ojos.
Moví los ojos de izquierda a derecha a
lo largo del banco de niebla que lentamente caía sobre nosotros. Pasó tal
vez media hora. Estaba oscureciendo. La niebla se movía con extrema lentitud.
En cierto momento, tuve la sensación súbita de haber vislumbrado un leve
resplandor a mi derecha. En un principio creí haber visto un sector de matorral
verde a través de la niebla. Al mirarlo directamente no notaba nada, pero
mirando sin enfocar podía percibir una vaga zona verdosa.
La señalé a don Juan. Él achicó los ojos
y la observó.
-Enfoca los ojos en ese lugar -me susurró
al oído-. Mira sin parpadear hasta que veas.
Quise preguntar qué se suponía que yo viera,
pero él me miró con fiereza como para recordarme que no debía hablar.
Observé de nuevo. El trozo de niebla que
había descendido colgaba como un pedazo de materia sólida. Se alineaba en
el sitio justo donde advertí el tinte verde. Conforme mis ojos se fatigaban
de nuevo, y bizqueaban, vi primero el trozo de niebla superpuesto al banco
de niebla, y luego vi entre ambos una delgada tira de niebla que parecía una
escueta estructura sin soportes, un puente que unía la montaña por encima
de mí y el banco de niebla frente a mí. Por un momento creí ver cómo la niebla
transparente, empujada montaña abajo por el viento, pasaba por el puente
sin alterarlo. Era como si el puente fuese en verdad sólido. En cierto instante
el espejismo se hizo tan completo que yo podía discernir la oscuridad de
la parte bajo el puente propiamente dicho, en contraste con el claro color
arenoso de su costado.
Atónito, contemplé el puente. Y entonces
me alcé a su nivel, o bien el puente bajó al mío. De pronto me hallaba mirando
una viga recta frente a mí. Era una viga sólida inmensamente larga, angosta
y sin barandales, pero lo bastante amplia para caminar sobre ella.
Don Juan me sacudió vigorosamente por el
brazo. Sentí mi cabeza oscilar de arriba a abajo y luego noté que los ojos
me ardían terriblemente. Me los froté en forma por entero inconsciente. Don
Juan siguió sacudiéndome hasta que volví a abrirlos. Virtió agua del guaje
en el cuenco de su mano y me roció la cara. La sensación fue muy desagradable.
Tan fría estaba el agua que sentí las gotas como llagas en la piel. Advertí
entonces que tenía el cuerpo muy caliente. Estaba febril.
Apresuradamente, don Juan me dio de beber
y luego salpicó agua en mis oídos y mi cuello.
Oí, muy fuerte, un grito de ave, extraño
y prolongado. Don Juan escuchó con atención un instante y luego empujó con
el pie las rocas del muro, derribando el techo. Lo arrojó en los matorrales
y, una por una, tiró las piedras por el borde.
-Bebe un poco de agua y masca tu carne
seca -susurró en mi oído-. No podemos quedarnos aquí. Ese grito no fue de
pájaro.
Descendimos del reborde y empezamos a caminar
aproximadamente hacia el este. De un momento a otro oscureció tanto que era
como si hubiese una cortina frente a mis ojos. La niebla se antojaba una barrera
impenetrable. Nunca me había dado cuenta de lo paralizante que era la niebla
de noche. No podía concebir cómo caminaba don Juan. Yo me asía a su brazo
como un ciego.
De algún modo, tenía la sensación de caminar
al borde de un precipicio. Mis piernas rehusaron seguir adelante. Mi razón
confiaba en don Juan y se hallaba dispuesta a proseguir, pero no así mi cuerpo,
y don Juan tuvo que arrastrarme en la oscuridad total.
Debe haber conocido el terreno hasta el
último detalle. En cierto punto se detuvo y me hizo tomar asiento. Yo no me
atrevía a soltar su brazo. Mi cuerpo sentía, sin el menor lugar a dudas, que
me hallaba sentado en un monte pelado con forma de cúpula, y que si me movía
una pulgada a la derecha caería, sobrepasado el punto de tolerancia, en un
abismo. Estaba yo absolutamente seguro de encontrarme en una ladera curva,
porque mi cuerpo se movía inconscientemente a la derecha. Pensé que lo hacía
para conservar la verticalidad, de modo que intenté compensar inclinándome
a la izquierda, contra don Juan, lo más posible.
De repente, don Juan se apartó de mí, y
sin el apoyo de su cuerpo caí al suelo. Al tocar tierra recobré mi sentido
del equilibrio. Yacía en un área llana. Empecé a explorar a tientas mi entorno
inmediato. Reconocí hojas y ramas secas.
Hubo un súbito relámpago que iluminó toda
la zona, y un trueno tremendo. Vi a don Juan de pie a mi izquierda. Vi árboles
enormes y una cueva pocos metros detrás de él.
Don Juan me dijo que me metiera en el hoyo.
Entré por él, reptando, y me senté de espaldas contra la roca.
Sentí a don Juan inclinarse sobre mí para
susurrar que yo debía guardar silencio completo.
Hubo tres relámpagos, uno tras otro. De
un vistazo percibí a don Juan sentado a mi izquierda con las piernas cruzadas.
La cueva era una configuración cóncava lo bastante grande para que dos o tres
personas se sentaran dentro. El hoyo parecía haber sido labrado en la parte
inferior de un peñasco. Sentí que en verdad había sido perspicaz el entrar
arrastrándome, porque de haberlo hecho erguido me habría golpeado la cabeza
contra la roca.
El brillo de los relámpagos me daba una
idea de la densidad del banco de niebla. Noté los troncos de árboles gigantescos
como siluetas oscuras contra la opaca masa gris claro de la niebla.
Don Juan susurró que la niebla y el rayo
estaban confabulados y que yo debía realizar una vigilia agotadora porque
estaba metido en una batalla de poder. En ese momento, un espléndido destello
hizo fantasmagórica toda la escena. La niebla era como un filtro blanco que
escarchaba la luz de la descarga eléctrica y la difundía uniformemente; la
niebla era como una densa sustancia blanquecina colgada entre los altos árboles,
pero justo frente a mí, al nivel del suelo, la niebla estaba disipándose.
Discerní con claridad las características del terreno. Estábamos en un bosque
de pinos. Árboles de gran altura nos rodeaban. Eran tan extremadamente grandes
que, de no haber sabido previamente nuestro paradero, yo podría haber jurado
que nos hallábamos entre los gigantescos pinos rojos de California.
Hubo un bombardeo de rayos que duró varios
minutos. Cada destello hacía más discernibles los detalles que yo había
observado. Al frente de mí vi un sendero definido. No tenía vegetación. Parecía
terminar en un espacio despejado de árboles.
Los relámpagos eran tan frecuentes que
no me era posible saber de dónde venía cada uno. Sin embargo, el contorno
se iluminaba tan profusamente que me sentía mucho más tranquilo. Mis temores
e incertidumbres habían desaparecido apenas hubo luz suficiente para alzar
la pesada cortina de la oscuridad.
Así, cuando se produjo una larga pausa entre los destellos, la negrura
en torno ya no me desorientó.
Don Juan susurró que probablemente ya había
yo vigilado bastante, y que debía enfocar mi atención en el sonido del trueno.
Para mi asombro, advertí que no había hecho ningún caso del trueno, pese al
hecho de que en verdad era tremendo. Don Juan añadió que siguiera yo el sonido
y mirara en la dirección de la cual pareciera venir.
Ya no había estallidos continuos de rayos
y truenos, sino sólo destellos esporádicos de luz y sonido intensos. El trueno
parecía venir siempre de mi derecha. La niebla se alzaba y, ya acostumbrado
a las tinieblas, yo podía discernir masas de vegetación. El rayo y el trueno
continuaban, y de pronto se abrió todo el lado derecho y pude ver el cielo.
La tormenta eléctrica parecía desplazarse
hacia mi derecha. Hubo otro relámpago y vi una montaña distante a mi extrema
derecha. La luz iluminó el trasfondo, dejando en silueta la voluminosa masa
de la montaña. Vi árboles en su cima; parecían pulcros recortes negros superpuestos
al cielo blanco brillante. Vi incluso nubes tipo cúmulo sobre las montañas.
La niebla se había disipado por entero
en torno nuestro. Soplaba un viento continuo y yo oía crujir las ramas de
los grandes árboles a mi izquierda. La tormenta eléctrica estaba demasiado
lejos para iluminar los árboles, pero sus masas oscuras permanecían discernibles.
La luz de la tormenta me permitió establecer, sin embargo, que había a mi
derecha una cordillera distante y que el bosque se hallaba limitado hacia
el lado izquierdo. Al parecer miraba yo un valle oscuro, que no podía ver
en absoluto. La cordillera sobre la cual tenía lugar la tormenta eléctrica
estaba en el otro lado del valle.
Entonces comenzó a llover. Pegué la espalda
a la roca lo más que pude. Mi sombrero servía como una buena protección. Me
hallaba sentado con las rodillas contra el pecho, y sólo se mojaron mis pantorrillas
y mis zapatos.
Llovió largo rato. La lluvia era tibia.
La sentía contra los pies. Y luego me dormí.
Me despertó el ruido de los pájaros. Miré
alrededor buscando a don Juan. No estaba allí; de ordinario me hubiera preguntado
si no me habría dejado solo en ese sitio, pero el sobresalto de ver en torno
casi me paralizó.
Me puse en pie. Mis piernas estaban empapadas,
el ala de mi sombrero se había reblandecido y tenía aún un poco de agua, que
me cayó encima. No estaba en ninguna cueva, sino bajo unos arbustos espesos.
Experimenté un momento de confusión sin paralelo. Me hallaba parado en un
pedazo de tierra llana entre dos cerritos cubiertos de matas. No había árboles
a mi izquierda ni valle a mi derecha. Justo frente a mí, donde vi el camino
en el bosque, había un arbusto gigantesco.
Rehusé creer lo que presenciaba. La incongruencia
de mis dos versiones de realidad me hizo tentalear en busca de cualquier explicación.
Se me ocurrió que era perfectamente posible que don Juan, aprovechando mi
profundo sueño, me hubiera llevado a cuestas hasta otro sitio sin despertarme.
Examiné el lugar donde había estado dormido.
La tierra estaba seca, y lo mismo en el sitio de junto, el que ocupó don Juan.
Lo llamé un par de veces y luego tuve un
ataque de angustia y bramé su nombre lo más fuerte que pude. Salió detrás
de unas matas. Inmediatamente me di cuenta de que él sabía lo que pasaba.
Su sonrisa tenía tanta malicia que acabé por sonreír a mi vez.
No quería perder tiempo jugando con él.
Dije sin más ni más lo que me ocurría. Expliqué con todo el cuidado posible
cada detalle de mi prolongada alucinación nocturna. Escuchó sin interrumpir.
No podía, sin embargo, conservar la seriedad, y dos veces le ganó la risa,
pero recobró en el acto la compostura.
En tres o cuatro ocasiones pedí sus comentarios;
se limitó a menear la cabeza como si todo el asunto fuera también incomprensible
para él.
Cuando terminé mi recuento, me miró y dijo:
-Te ves de la chingada. A lo mejor necesitas
ir al matorral.
Soltó una breve risa, como un cacareo,
y añadió que me quitara las ropas y las exprimiera para que se secaran.
La luz del sol era radiante. Había muy
pocas nubes. Era un fresco día de viento.
Don Juan se alejó, diciéndome que iba a
buscar unas plantas y que yo debía ponerme en orden y comer algo y no llamarlo
hasta hallarme calmado y fuerte.
Mi ropa estaba en verdad mojada. Me senté
en el sol a secarme. Sentí que la única manera de relajarme era sacar mi libreta
y escribir. Comí mientras trabajaba en mis notas.
Después de un par de horas me hallaba más tranquilo, y llamé a don
Juan. Respondió desde un sitio cercano a la cumbre de la colina. Me dijo que
recogiera los guajes y subiese a donde se encontraba. Cuando llegué al sitio,
lo encontré sentado en una roca lisa. Abrió los guajes y se sirvió comida.
Me dio dos grandes trozos de carne.
Yo no sabía por dónde empezar. Había muchas
cosas que deseaba preguntarle. Él parecía consciente de mi estado de ánimo
y río con gran deleite.
-¿Cómo te sientes? -preguntó parodiando
amabilidad.
No quise decir nada. Seguía trastornado.
Don Juan me instó a tomar asiento en la
laja. Dijo que esa piedra era un objeto de poder y que yo me renovaría después
de estar allí un rato.
-Siéntate -me ordenó con sequedad.
No sonreía. Su mirada era penetrante. Obedecí
automáticamente.
Dijo que, al actuar de mala gana, estaba
yo tratando con descuido el poder, y que, si no ponía un alto, el poder se
volvería contra nosotros y jamás saldríamos con vida de aquellos montes desolados.
Tras una pausa momentánea, preguntó en
tono casual:
-¿Cómo va tu soñar?
Le expliqué cuán difícil se había vuelto
el darme la orden de mirar mis manos. Al principio había sido relativamente
fácil, quizá por la novedad del concepto. No tenía yo el menor problema para
recordarme que debía mirarme las manos. Pero la excitación se había gastado,
y algunas noches no podía hacerlo en absoluto.
-Debes ponerte una banda en la cabeza cuando te vayas a dormir -dijo
él-. Conseguir una banda tiene sus ddificultades. No puedo dártela, porque
tú mismo debes hacerla desde el principio. Pero no puedes hacerla hasta que
no tengas una visión de ella al soñar. ¿Ves lo que te decía? La banda tiene
que hacerse de acuerdo a la visión particular. Y debe tener una tira a lo
largo que ajuste bien en la cabeza. O muy bien puede ser una gorra apretada.
Soñar es más fácil cuando se tiene un objeto de poder encima de la cabeza.
Podrías usar tu sombrero o ponerte capucha, como un fraile, y luego dormirte,
pero esas cosas sólo causarían sueños intensos, no soñar.
Quedó en silencio un momento y luego procedió
a decirme, en rápida andanada verbal, que la visión de la banda no tenía que
ocurrir exclusivamente al "soñar", sino que podía presentarse en
estados de vigilia y como resultado de cualquier evento ajeno y sin relación
alguna, como el observar el vuelo de las aves, el movimiento del agua, las
nubes, y así por el estilo.
-Un cazador de poder vigila todo -prosiguió-.
Y cada cosa le dice algún seccreto.
-¿Pero cómo puede uno estar seguro de que
las cosas dicen secretos? -pregunté.
Pensé que tal vez tenía una fórmula específica
que le permitía hacer interpretaciones "correctas".
-La única forma de estar seguro es seguir
todas las instrucciones que te he estado dando desde el primer día que viniste
a verme -dijo-. Para tener poder, hay que vivir con poder.
Sonrió, benévolo. Parecía haber perdido
su fiereza; incluso me dio un leve codazo en el brazo.
-Come tu comida de poder -me instó.
Empecé a mascar un poco de carne seca,
y en ese momento tuve la súbita ocurrencia de que tal vez la carne contenía
una sustancia psicotrópica, de allí las alucinaciones. Por un momento casi
sentí alivio. Si don Juan había puesto algo en la carne, mis espejismos eran
perfectamente comprensibles. Le pedí decirme si había cualquier cosa en la
"carne de poder".
Rió, pero sin dar una respuesta directa.
Insistí, asegurándole que no estaba enojado, ni siquiera molesto, pero tenía
que saber para poder explicar a mi propia satisfacción los eventos de la noche
pasada. Lo insté a decirme la verdad, traté de sacársela con halagos, y finalmente
le supliqué.
-Estás más loco que una cabra -dijo él,
meneando la cabeza en un gesto de incredulidad-. Tienes una tendencia insidiosa.
Insistes en tratar de explicarlo todo a tu satisfacción. No hay nada en la
carne más que poder. El poder no lo puse yo, ni ninguna otra persona, sino
el poder mismo. Es la carne seca de un venado y ese venado fue un regalo para
mí en la misma forma en que cierto conejo fue regalo para ti no hace mucho.
Ni tú ni yo pusimos nada en el conejo. No te pedí secar la carne del conejo,
porque ese acto requería más poder del que tenías. Sin embargo, te dije que
comieras la carne. No comiste casi nada, a causa de tu propia. estupidez.
"Lo que te sucedió anoche no fue un
chiste ni una maldad. Tuviste un encuentro con el poder. La niebla, la oscuridad,
el trueno y la lluvia tomaban parte en una gran batalla de poder. Tuviste
la suerte de un tonto. Un guerrero daría cualquier cosa por una batalla así."
Mi argumento fue que el evento no podía ser una batalla de poder
porque no había sido real.
-¿Y qué cosa es real? -me preguntó don
Juan con mucha calma.
-Esto, lo que estamos viendo es real -dije,
señalando en derredor.
-Pero también lo era el puente que viste
anoche, y también el bosque y todo lo demás.
-Pero si eran reales. ¿dónde están ahora?
-Están aquí. Si tuvieras suficiente poder,
podrías hacer que volvieran. En este momento no puedes porque te parece muy
útil seguir dudando y discutiendo. No lo es, amigo mío. No lo es. Hay mundos
sobre mundos, aquí mismo frente a nosotros. Y no son cosa de risa. Anoche
si no te hubiera agarrado el brazo, habrías caminado por ése puente, quisieras
o no. Y un poco más temprano tuve que protegerte del viento que te andaba
buscando.
-¿Qué habría sucedido si usted no me hubiera
protegido?
Como no tienes poder suficiente, el viento
te habría hecho perder el camino y a lo mejor hasta te mataba empujándote
a un barranco. Pero la niebla fue, anoche, lo último. Dos cosas pudieron pasarte
en la niebla. Pudiste cruzar el puente hasta el otro lado, o pudiste caerte
y matarte. Cualquiera de las dos habría dependido del poder. Pero una cosa
es cierta. Si no te hubiera protegido, habrías tenido que caminar por ese
puente fuera como fuera. Ésa es la naturaleza del poder. Como ya te dije,
te manda y sin embargo está a tus órdenes. Anoche, por ejemplo, el poder te
habría forzado a cruzar el puente y habría estado a tu disposición para sostenerte
mientras cruzabas. Te detuve porque sé que no tienes medios de usar el poder,
y sin poder, el puente se hubiera caído.
-¿Vio usted el puente, don Juan?
-No. Nada más vi poder. Podría haber sido
cualquier cosa. El poder para ti, esta vez, fue un puente. No sé por qué
un puente. Somos criaturas misteriosas.
-¿Ha visto usted alguna vez un puente en
la niebla, don Juan?
-Nunca. Pero eso es porque no soy como
tú. Vi otras cosas. Mis batallas de poder son muy distintas de las tuyas.
-¿Qué vio usted, don Juan? ¿Me lo puede
decir?
-Vi a mis enemigos durante mi primera batalla
de poder en la niebla. Tú no tienes enemigos. No odias a la gente. Yo sí,
en aquel entonces, mi pasión era odiar gente. Ya no lo hago. He vencido mi
odio, pero aquella vez mi odio estuvo a punto de destruirme.
"Tu batalla de poder, en cambio, fue
nítida. No te consumió. Tú solo te estás consumiendo ahora, con tus ideas
y tus dudas estúpidas. Ésa es tu manera de entregarte y sucumbir.
"La niebla fue impecable contigo.
Tienes afinidad con ella. Te dio un puente estupendo, y ese puente estará
allí en la niebla de ahora en adelante. Se te revelará una y otra vez, hasta
que un día tendrás que cruzarlo.
"Te recomiendo mucho que, a partir
de este día, no te metas solo en sitios con niebla hasta que sepas lo que
haces.
"El poder es un asunto muy extraño.
Para tenerlo y disponer de él, hay que tener poder por principio de cuentas.
Es posible, sin embargo, irlo juntando poco a poco, hasta tener lo suficiente
para sostenerse en una batalla de poder."
-¿Qué es una batalla de poder?
-Lo que te ocurrió anoche fue el principio
de una batalla de poder. Las escenas que contemplaste eran el asiento del
poder. Algún día tendrán sentido para ti; esas escenas tienen mucho sentido.
-¿No puede usted decirme qué sentido tienen,
don Juan?
-No. Esas escenas son tu propia conquista
personal, que no puedes compartir con nadie. Pero lo ocurrido anoche fue
sólo el principio, una escaramuza. La verdadera batalla tendrá lugar cuando
cruces ese puente. ¿Qué hay del otro lado? Sólo tú lo sabrás. Y sólo tú sabrás
qué hay al final de aquella vereda en el bosque. Pero todo eso es algo que
puede o no puede pasarte. Viajar por esas veredas y puentes desconocidos
depende de tener suficiente poder propio.
-¿Qué pasa si uno no tiene poder suficiente?
-La muerte siempre está esperando, y cuando
el poder del guerrero mengua, la muerte simplemente lo toca. Por eso, aventurarse
a lo desconocido sin ningún poder es estúpido. Sólo se encuentra la muerte.
Yo no escuchaba en verdad. Seguía jugando
con la idea de que la carne seca podía haber sido el agente que produjo las
alucinaciones. Entregarme a ese pensamiento me aplacaba.
-No te esfuerces queriendo resolverlo -dijo
como si leyera mi mente-. El mundo ees un misterio. Esto, lo que estás mirando,
no es todo lo que hay. El mundo tiene muchas más cosas, tantas que es inacabable.
Cuando estás buscando la respuesta, lo único que haces en realidad es tratar
de volver familiar el mundo. Tú y yo estamos aquí mismo, en el mundo que llamas
real, simplemente porque los dos lo conocemos. Tú no conoces el mundo del
poder, por eso no puedes convertirlo en una escena familiar.
-Usted sabe que en realidad no le puedo
discutir ese punto -dije-. Pero mi mente tampoco puede aceptarlo.
Rió y me tocó levemente el brazo.
-De veras estás loco -dijo-. Pero no importa.
Yo sé lo difícil que es vivir como un guerrero. Si hubieras seguido mis instrucciones
y ejecutado todos los actos que te enseñé, ya habrías tenido poder suficiente
para cruzar el puente aquel. Poder suficiente para ver y para parar el mundo.
-Pero ¿por qué tengo yo que querer poder,
don Juan?
-Ahora no se te ocurre una razón. Pero
si guardas suficiente poder, el mismo poder te hallará una buena razón. Suena
a locura, ¿verdad?
-¿Para qué quería usted poder, don Juan?
-Soy como tú. No quería. No hallaba razón
para tenerlo. Tuve todas las dudas que tú tienes y nunca seguí las instrucciones
que me daban, o nunca creí seguirlas; sin embargo, pese a mi estupidez, junté
suficiente poder, y un día mi poder personal hizo desplomarse el mundo.
-¿Pero para qué querría alguien parar el mundo?
-Nadie quiere, ésa es la cosa. Nada más
ocurre. Y una vez que sabes cómo es parar
el mundo, te das cuenta
de que hay razón para ello. Verás, una de las artes del guerrero es derribar
el mundo por una razón específica y luego restaurarlo para seguir viviendo.
Le dije que tal vez la forma más segura
de ayudarme sería dándome un ejemplo de razón específica para derribar el
mundo.
Permaneció callado un tiempo. Parecía estar
pensando qué decir.
-No puedo decirte eso -dijo-. Se necesita
demasiado poder para saberlo. Algún día vivirás como guerrero, pese a ti
mismo; para tal entonces habrás quizá guardado suficiente poder personal para
responder tú mismo esa pregunta.
"Te he enseñado casi todo lo que un
guerrero necesita conocer para lanzarse al mundo a juntar poder por sí solo.
Pero sé que no puedes hacerlo y debo ser paciente contigo. Sé de plano que
se necesita luchar toda una vida para estar a solas en el mundo del poder."
,
Don Juan miró el cielo y las montañas.
El sol ya descendía hacia el oeste y en las montañas se formaban rápidamente
nubes de lluvia. Yo no sabía la hora; había olvidado dar cuerda a mi reloj.
Le pregunté si podía decirme qué hora era, y tuvo tal ataque de risa que
rodó de la laja y fue a parar en el matorral.
Se puso de pie y estiró los brazos, bostezando.
-Es temprano -dijo-. Debemos esperar hasta
que se junte niebla en la cima de la montaña, y luego debes pararte tú solo
en esta laja y agradecer a la niebla sus favores. Deja que llegue y te envuelva.
Yo estaré cerca para prestar ayuda, si es necesario.
Por algún motivo, la perspectiva de quedarme
a solas en la niebla me aterraba. Me sentí idiota por reaccionar de ese modo
irracional.
-No puedes dejar estos montes desolados
sin dar las gracias -dijo él con tono firme-. Un guerrero jamás vuelve la
espalda al poder sin pagar los favores recibidos.
Se acostó bocarriba con las manos detrás
de la cabeza y se cubrió el rostro con el sombrero.
-¿Cómo he de esperar la niebla? -pregunté-.
¿Qué hago?
-¡Escribe, -dijo a través del sombrero-.
Pero no cierres los ojos ni le des la espalda.
Traté de escribir, pero no podía concentrarme.
Me puse en pie y fui de un lado a otro, inquieto. Don Juan alzó su sombrero
y me miró con aire de molestia.
-¡Siéntate! -me ordenó.
Dijo que la batalla de poder todavía no
terminaba, y que yo debía enseñar a mi espíritu a ser impasible. Nada de lo
que hiciera debería revelar lo que en realidad sentía, a menos que deseara
quedarme atrapado en esos montes.
Se sentó y movió las manos en un ademán
de urgencia. Dijo que yo debía actuar como si no hubiese nada fuera de lo
común, porque los sitios de poder, como ése en el que estábamos, tenían la
propiedad de absorber a quien se hallaba inquieto. Y en tal forma uno podía
desarrollar lazos extraños y dañinos con un lugar.
-Esos lazos lo anclan a uno a un sitio
de poder, a veces por toda la vida -dijo-. Y éste no es el sitio para ti.
No lo hallaste por ti mismo. Conque fájate y no pierdas los calzones.
Sus advertencias me hicieron efecto de
fórmula mágica. Escribí durante horas sin interrupción.
Don Juan volvió a dormirse y no despertó
hasta que la niebla estaba a unos cien metros de distancia, descendiendo de
la cumbre del monte. Se puso en pie y examinó el derredor. Lo miré en torno
sin volver la espalda. La niebla ya había invadido, las tierras bajas, descendiendo
de las montañas a mi derecha. A mi izquierda el paisaje estaba despejado;
el viento, sin embargo, parecía venir de la derecha, y empujaba la niebla
a las tierras bajas como para rodearnos.
Don Juan me susurró que permaneciera impasible,
parado donde me hallaba, sin cerrar los ojos, y que no debía moverme a ningún
lado mientras la niebla no me rodeara por entero; sólo entonces sería posible
iniciar nuestro descenso.
Se refugió al pie de unas rocas, algunos
metros atrás de mí.
El silencio en aquellas montañas era algo
magnífico y al mismo tiempo imponente. El suave viento que transportaba la
niebla me daba la sensación de que ésta silbaba en mis oídos. Grandes trozos
de niebla venían cuestabajo como conglomerados sólidos de materia blancuzca
que rodaran hacia mí. Olí la niebla. Era una mezcla peculiar de olor acerbo
y fragante. Y entonces me vi envuelto en ella.
Tuve la impresión de que la niebla operaba
sobre mis párpados. Se sentían pesados y quise cerrar los ojos. Tenía frío.
La garganta me daba comezón y quería toser, pero no me atrevía. Alcé la barbilla
y estiré el cuello para disipar la tos, y al alzar la vista tuve la sensación
de que podía ver concretamente el espesor del banco de niebla. Era como si
mis ojos pudieran tasar el espesor atravesándolo. Los ojos empezaron a cerrárseme
y no me era posible luchar contra el deseo de dormir. Sentí que en cualquier
momento iba a derrumbarme por tierra. En ese instante don Juan dio un salto
y me aferró por los brazos y me sacudió. El sobresalto bastó para restaurar
mi lucidez.
Me susurró al oído que corriera cuestabajo
lo más rápido posible. Él iría detrás porque no quería que lo aplastaran las
rocas que yo echara a rodar en mi camino. Dijo que yo era el guía, pues se
trataba de mi batalla de poder, y que necesitaba claridad y abandono para
sacarnos de allí sanos y salvos.
-Dale -dijo en voz alta-. Si no tienes
el ánimo de un guerrero, nunca saldremos de la niebla.
Titubee un momento. No estaba seguro de
poder hallar el camino para bajar de esos montes.
-¡Corre, conejo! -gritó don Juan empujándome
con suavidad ladera abajo.
XIII. LA ÚLTIMA PARADA DE UN GUERRERO
Domingo, enero
28, 1962
A eso de las diez de la mañana don Juan
entró en su casa. Había salido al romper el alba. Lo saludé. Chasqueó la lengua
y, en son de guasa, me dio la mano y me saludó ceremoniosamente.
-Vamos a ir a un viajecito -dijo-. Vas
a llevarnos a un sitio muy especial en busca de poder.
Desplegó dos redes portadoras y puso en
cada una dos guajes llenos de comida, las ató con un mecate y me entregó una
de ellas.
Viajamos sin prisa hacia el norte y, al
cabo de unos seiscientos kilómetros dejamos la carretera panamericana y tomamos
un camino de grava hacia el oeste. Mi coche parecía haber sido el único vehículo
en la carretera durante varias horas. Mientras seguíamos adelante advertí
que no podía ver por el parabrisas. Me esforcé desesperadamente por mirar
los alrededores, pero estaba demasiado oscuro y el parabrisas se hallaba cubierto
de polvo y de insectos aplastados.
Dije a don Juan que debía detenerme para
limpiar mi parabrisas. Me ordenó seguir adelante aunque tuviera que ir a dos
kilómetros por hora, sacando la cabeza por la ventanilla para ver adelante.
Dijo que no podíamos detenernos hasta alcanzar nuestro destino.
En cierto sitio me indicó doblar a la derecha.
Estaba tan oscuro y había tanto polvo que ni los faros eran mucha ayuda.
Me salí del camino con gran nerviosismo. Tenía miedo de atascarme, pero la
tierra estaba apretada.
Manejé unos cien metros a la menor velocidad
posible, sosteniendo la puerta abierta para mirar hacia afuera. Por fin,
don Juan me dijo que parara. Añadió que me había estacionado justamente detrás
de una roca enorme que ocultaría mi coche a la vista.
Bajé del auto y me puse a caminar, guiado
por los faros. Quería examinar el entorno porque no tenía idea de dónde estaba.
Pero don Juan apagó las luces. Dijo muy alto que no había tiempo que perder,
que cerrara mi coche para que nos pusiéramos en marcha.
Me entregó mi red con guajes. Estaba tan
oscuro que tropecé y estuve a punto de dejarlas caer. En tono firme y suave,
don Juan me ordenó tomar asiento hasta que mis ojos se acostumbraran a la
oscuridad. Pero mis ojos no eran el problema. Ya fuera del coche, podía ver
bastante bien. Lo malo era un nerviosismo peculiar que me hacía actuar como
si estuviese distraído. Veía todo nada más por encima.
-¿A dónde vamos? -pregunté.
-Vamos a caminar en completa oscuridad
a un sitio especial -dijo.
-¿Para qué?
-Para saber de cierto si eres o no capaz
de seguir cazando poder.
Le pregunté si lo que proponía era una
prueba y si, en caso de que no la pasara, seguiría hablándome y diciéndome
de su conocimiento.
Escuchó sin interrumpir. Dijo que lo que
hacíamos no era una prueba, que estábamos esperando una señal, y si la señal
no llegaba, la conclusión sería que yo no había tenido éxito en mi cacería
de poder, en cuyo caso me vería libre de cualquier imposición futura y podría
ser todo lo estúpido que me viniese en gana. Dijo que, sin importar lo que
pasara, él era mi amigo y siempre me hablaría.
De algún modo, yo sabía que iba a fallar.
-La señal no vendrá -dije en broma-. Lo
sé. Tengo un poquito de poder.
Río y me dio palmaditas en la espalda.
-No te apures -repuso-. La señal vendrá.
Yo lo sé. Tengo más poder que tú.
Su propia respuesta le pareció hilarante.
Se golpeó los muslos y dio palmadas, carcajeándose.
Don Juan me ató a la espalda mi red portadora
y dijo que yo debía caminar un paso atrás de él y hollar sus pisadas tanto
como pudiera.
En un tono muy dramático, susurró:
-Ésta es una caminata de poder, así que
todo cuenta.
Dijo que, si yo caminaba sobre sus huellas,
el poder que él disipaba al andar se me trasmitiría.
Miré mi reloj; eran las once de la noche.
Me hizo pararme como un soldado en posición
de firmes. Luego empujó hacia adelante mi pierna izquierda y me hizo quedarme
como si acabara de dar un paso al frente. Se alineó delante de mí en la misma
postura y luego echó a andar, tras repetir las instrucciones de que yo debía
tratar de seguir sus pisadas a la perfección. Dijo en un claro susurro que
yo no debía preocuparme por nada más que por pisar sus huellas; no debía mirar
al frente ni a los lados, sino el piso donde él caminaba.
Se puso en marcha a un paso muy descansado.
No tuve ningún problema para seguirlo; el terreno era relativamente duro.
Durante unos treinta metros mantuve su paso y seguí perfectamente sus pisadas;
luego volví la cara un instante y cuando me di cuenta ya había chocado con
él.
Soltó una risita y me aseguró que yo no
le había lastimado el tobillo al pisárselo con mis zapatones, pero que si
me proponía seguir tonteando uno de nosotros se quedaría lisiado antes del
amanecer. Dijo, riendo, en una voz muy baja pero firme, que no tenía intención
de lastimarse a causa de mi estupidez y falta de concentración, y que si lo
pisaba de nuevo yo tendría que caminar descalzo.
-No puedo caminar sin zapatos -dije en
voz alta y rasposa.
Don Juan se dobló de risa y tuvimos que
esperar hasta que le pasó el acceso.
Me aseguró nuevamente que hablaba en serio.
Ibamos en un viaje para calar poder, y las cosas tenían que ser perfectas.
La idea de caminar descalzo en el desierto
me asustaba más allá de lo verosímil. Don Juan hizo el chiste de que mi
familia era sin duda de aquellos granjeros que no se quitan los zapatos ni
para dormir. Tenía razón, desde luego. Yo nunca había andado descalzo, y caminar
sin zapatos en el desierto habría sido suicida para mí.
-Este desierto rezuma poder -me susurró don Juan al oído-. No hay
tiempo para cortedades.
Echamos a andar de nuevo. Don Juan mantuvo
un paso calmado. Tras un rato advertí que habíamos dejado el terreno duro
y caminábamos sobre arena suave. Los pies de don Juan se hundían en ella
y dejaban huellas profundas.
Caminamos durante horas antes de que don
Juan se detuviera. No lo hizo repentinamente; primero me advirtió que iba
a pararse, para que no chocara yo con él. El terreno era duro de nuevo, y
al parecer subíamos una pendiente.
Don Juan dijo que, si yo necesitaba ir
al matorral, lo hiciese, porque de allí en adelante nos quedaba un buen trecho
sin una sola pausa. Miré mi reloj; era la una.
Tras un descanso de diez o quince minutos,
don Juan me hizo alinearme tras él y nos pusimos otra vez en marcha. Tenía
razón: fue un trecho enorme. Jamás había hecho yo algo que requiriera tal
concentración. El paso de don Juan era tan rápido, y la tensión de vigilar
cada pisada alcanzó tales alturas, que en determinado momento ya no me era
posible sentir que caminaba. No sentía las piernas ni los pies. Era como si
anduviese sobre el aire y alguna fuerza me transportara sin cesar. Mi concentración
era ya tan total que no advertí el cambio gradual de luz. De pronto me di
cuenta de que podía ver a don Juan frente a mí. Veía sus pies y sus huellas,
en vez de medio adivinarlas como había hecho la mayor parte de la noche.
En cierto momento, don Juan saltó inesperadamente
hacia un lado, y mi inercia me hizo avanzar todavía unos veinte metros. Cuando
disminuí la velocidad, mis piernas se debilitaron y empezaron a temblar,
hasta que finalmente caí por tierra.
Alcé la vista para mirar a don Juan, que
me examinaba con toda calma. No parecía fatigado. Yo jadeaba, falto de aire,
y estaba empapado de sudor frío.
Jalándome del brazo, don Juan me dio la
vuelta en mi posición yacente. Dijo que, si quería recuperar fuerzas, me
quedara acostado con la cabeza hacia el este. Poco a poco mi cuerpo dolorido
se relajó y descansó. Por fin cobré energía suficiente para levantarme. Quise
ver mi reloj, pero él me lo impidió poniéndome la mano en la muñeca. Con mucha
gentileza me hizo girar para que mirara al este y dijo que no había necesidad
de mi condenado reloj, que estábamos en una hora mágica y que íbamos a saber
con seguridad si era yo capaz o no de perseguir el poder.
Miré en torno. Estábamos en la cima de
un cerro alto, muy grande. Quise caminar en dirección de algo que parecía
un reborde o una grieta en la roca, pero don Juan dio un salto y me contuvo.
Me ordenó imperiosamente permanecer en
el sitio donde había caído hasta que el sol saliera detrás de unos negros
picos de montaña a corta distancia.
Señaló el este y llamó mi atención hacia
un pesado banco de nubes sobre el horizonte. Dijo que sería buena señal si
el viento se llevaba las nubes a tiempo para que los primeros rayos del sol
dieran en mi cuerpo, allí en lo alto del cerro.
Me indicó quedarme quieto, de pie, con
la pierna derecha al frente, como si estuviera caminando, y no mirar directamente
el horizonte, sino mirarlo sin enfocar.
Las piernas se me pusieron muy tiesas y
las pantorrillas me dolían. Era una postura torturante y los músculos de
mis piernas estaban demasiado adoloridos para sostenerme. Soporté lo más
que pude. Me hallaba a punto de caer. Las piernas me temblaban fuera de control
cuando don Juan puso fin al asunto. Me ayudó a sentarme.
El banco de nubes no se había movido y
no habíamos visto el sol despuntar en el horizonte.
El único comentario de don Juan fue:
-Ni modo.
No quise preguntar de inmediato cuáles
eran las verdaderas implicaciones de mi fracaso, pero conociendo a don Juan
sabía con certeza que él debía seguir el dictado de sus señales. Y esa mañana
no había habido señal. Se disipó el dolor de mis pantorrillas y sentí una
oleada de bienestar. Me puse a trotar para soltar mis músculos. En voz muy
suave, don Juan me dijo que corriera a un cerro adyacente y cortara algunas
hojas de un arbusto específico para frotarme las piernas y aliviar el dolor
muscular.
Desde donde me hallaba, pude ver claramente
un gran arbusto, verde vivo. Las hojas parecían muy húmedas. Las había usado
antes. Nunca sentí que me hubiesen ayudado, pero don Juan siempre afirmaba
que el efecto de las plantas verdaderamente amistosas era tan sutil que casi
no se notaba, pero que siempre producían los resultados debidos.
Corriendo, bajé el cerro y subí el otro.
Al llegar a la cima me di cuenta de que el esfuerzo casi había sido demasiado
para mí. Tuve dificultades para recuperar el aliento, y mi estómago se revolvía.
Me acuclillé y luego me agazapé un momento hasta sentirme relajado. Luego
me incorporé y estiré la mano para cortar las hojas indicadas. Pero no hallé
el arbusto. Miré en torno. Estaba seguro de hallarme en el sitio correcto,
pero en esa zona del cerro no había nada que se pareciera ni remotamente a
esa planta particular. Sin embargo, ése tenía que ser el sitio donde la vi.
Cualquier otro quedaría fuera del campo de quienquiera que mirase desde el
lugar donde don Juan estaba parado.
Abandoné la búsqueda y volví al otro cerro.
Don Juan sonrió con benevolencia cuando expliqué mi equivocación.
-¿Por qué dices que fue una equivocación?
-preguntó.
-Por lo visto el arbusto no está allí -dije.
-Pero tú lo viste, ¿o no?
-Creí verlo.
-¿Qué ves ahora en su lugar?
-Nada.
No había absolutamente ninguna vegetación
en el lugar donde antes me pareció ver la planta. Intenté atribuir lo que
había visto a una distorsión visual, una especie de espejismo. Yo me hallaba
realmente exhausto, y a causa de ello pude fácilmente creer que veía algo
que esperaba ver allí, pero que no estaba.
Don Juan chasqueó suavemente la lengua
y se me quedó viendo un breve instante.
-Yo no veo ninguna equivocación -dijo-.
La planta está allí arriba de ese cerro.
Fue mi turno de reír. Escudriñé cuidadosamente
toda el área. No había plantas de ésas a la vista y lo que yo había experimentado
era, hasta donde mi conocimiento llegaba, una alucinación.
Con mucha calma, don Juan empezó a bajar
la ladera y me hizo seña de seguirlo. Subimos juntos al otro cerro y nos paramos
en el mero sitio donde creí ver el arbusto.
Chasquee la lengua con la absoluta certeza
de estar en lo cierto. Don Juan me imitó.
-Ve al otro lado del cerro -dijo-. Allí
encontrarás la planta.
Hice notar que el otro lado del cerro había
estado fuera de mi campo de visión; tal vez hubiera allí una planta, pero
eso no significaba nada.
Don Juan hizo un movimiento de cabeza para
indicar que lo siguiera. Rodeó la cumbre del cerro en vez de atravesarla
directamente, y con dramatismo se detuvo junto a un arbusto verde, sin mirarlo.
Se volvió y me miró. Fue una mirada peculiarmente
penetrante.
-Ha de haber cientos de esas plantas por
aquí -dije.
Don Juan, con mucha paciencia, descendió
la otra ladera del cerro, conmigo en pos suyo. Buscamos en todas partes un
arbusto similar. Pero no había ninguno a la vista. Cubrimos cosa de medio
kilómetro antes de encontrar otra planta.
Sin decir palabra, don Juan me guió de
regreso al primer cerro. Estuvimos en él un momento y luego me llevó a otra
excursión, pero en dirección opuesta. Recorrimos con minuciosidad el área
y hallamos otros dos arbustos, como a kilómetro y medio de distancia. Habían
crecido juntos y resaltaban como un parche de verde vívido e intenso, más
lozano que todos los otros arbustos en torno.
Don Juan me miró con expresión de seriedad.
Yo no sabía qué pensar del asunto.
-Ésta es una señal muy extraña -dijo.
Regresamos a la cima del primer cerro,
dando un amplio rodeo para llegar desde una nueva dirección. Don Juan parecía
estar haciendo lo posible por demostrarme que había muy pocas plantas de
ésas en los alrededores. No encontramos ninguna otra en nuestro camino. Después
de subir al cerro, nos sentamos en silencio total. Don Juan desató sus guajes.
-Te sentirás mejor después de comer -dijo.
No podía ocultar su regocijo. Lucía una
sonrisa de oreja a oreja al darme palmaditas en la cabeza. Yo me sentía desorientado.
Los nuevos acontecimientos eran inquietantes, pero me hallaba demasiado hambriento
y cansado para meditar realmente en ellos.
Después de comer tuve mucho sueño. Don
Juan me instó a usar la técnica de mirar sin enfocar para descubrir un sitio
apropiado para dormir en el cerro donde vi el arbusto.
Elegí uno. Don Juan recogió las hojas secas
del sitio e hizo con ellas un círculo del tamaño de mi cuerpo. Con mucha gentileza,
jaló unas ramas tiernas de los arbustos y barrió el área dentro del circulo.
Sólo hizo la mímica de barrer; no tocó el suelo con las ramas. Luego juntó
todas las piedras que había dentro del círculo y las puso en el centro, después
de dividirlas meticulosamente, por tamaño, en dos montones de igual cantidad.
-¿Qué va a hacer usted con esas piedras?
-pregunté.
-No son piedras -dijo-. Son cuerdas. Van
a mantener suspendido tu sitio.
Tomó las rocas más pequeñas y marcó. con
ellas la circunferencia del círculo. Igualó las distancias entre ellas y con
ayuda de una vara aseguró firmemente cada piedra en el suelo, como haría un
albañil.
No me dejó entrar en el circulo; me dijo
que caminara en torno y viera lo que él estaba haciendo. Contó dieciocho
rocas, siguiendo una dirección contraria a las manecillas del reloj.
-Ahora corre al pie del cerro y espera
-dijo-. Y yo me asomaré desde la orilla paara ver si estás parado donde debes.
-¿Qué va usted a hacer?
-Te voy a tirar estas cuerdas una por una
-dijo señalando el montón de piedras más grandes-. Y tú tienes que ponerlas
en el suelo, en el sitio que te indique, del mismo modo que yo he puesto
las otras.
"Tienes que tener una cautela infinita.
Cuando uno maneja poder, hay que ser perfecto. Los errores son mortales aquí.
Cada una de éstas es una cuerda, una cuerda que podría matarnos si la dejamos
suelta por ahí, conque simple y sencillamente no puedes cometer errores. Debes
clavar la vista en el sitio donde yo tire la cuerda. Si te distraes con cualquier
cosa, la cuerda se convertirá en una piedra común y corriente y no podrás
distinguirla de las otras piedras ahí tiradas."
Sugerí que sería más fácil que yo bajara
las "cuerdas" una por una.
Don Juan rió y meneó la cabeza en sentido
negativo.
-Éstas son cuerdas -insistió-. Y yo tengo que tirarlas y tú tienes
que recogerlas.
Llevó horas cumplir la tarea. El grado
de concentración necesario era sumamente arduo. En cada ocasión, don Juan
me recordaba que estuviera atento y enfocase la mirada. Tenía razón en hacerlo.
Discernir una piedra específica que se precipitaba cuestabajo, empujando
otras piedras en su camino, era en verdad cosa de locos.
Guando hube cerrado completamente el círculo
y subido a la cima, me sentía a punto de caer muerto. Don Juan había acolchonado
el círculo con ramas pequeñas. Me dio unas hojas y me dijo que las pusiera
dentro de mis pantalones, contra la piel de la región umbilical. Dijo que
me darían calor y que no necesitaría cobija para dormir. Me desplomé dentro
del círculo. Las ramas formaban un lecho bastante blando, y me dormí en el
acto.
Atardecía cuando desperté. Estaba nublado
y hacia viento. Las nubes sobre mi cabeza eran cúmulos compactos, pero hacia
el oeste había cirros delgados y el sol bañaba la tierra de tiempo en tiempo.
El sueño me había renovado. Me sentía vigoroso
y feliz. El viento no me molestaba. No tenía frío. Alcé la cabeza apoyándola
en los brazos y miré alrededor. No me había dado cuenta, pero el cerro era
bastante alto. El paisaje hacia el oeste era impresionante. Veía yo una vasta
área de montes bajos y luego el desierto. Había una cordillera de picos café
oscuro hacia el norte y el este, y en dirección sur una extensión interminable
de tierra y cerros y distantes montañas azules.
Tomé asiento. Don Juan no estaba a la vista. Tuve un repentino ataque
de miedo. Pensé que tal vez me había dejado allí solo, y yo no sabía cómo
volver a mi coche. Volví a acostarme en el colchón de ramas y, curiosamente,
se disipó mi aprensión. Nuevamente experimenté un sentimiento de quietud,
un exquisito bienestar. Era una sensación extremadamente nueva para mí; mis
pensamientos parecían haber sido desconectados. Era feliz. Me sentía sano.
Una efervescencia muy tranquila me llenaba. Un viento suave soplaba del oeste
y barría todo mi cuerpo sin darme frío. Lo sentía en la cara y en torno a
los oídos, como una suave ola de agua tibia que me bañaba y luego retrocedía
y volvía a bañarme. Era un extraño estado de ser, sin paralelo en mi agitada
y dislocada vida. Empecé a llorar, no por tristeza ni autocompasión sino
a causa de una alegría inefable, inexplicable.
Quería quedarme para siempre en ese sitio
y tal vez allí seguiría si don Juan no hubiera llegado a sacarme de un tirón.
-Ya descansaste bastante -dijo al jalarme
para que me incorporara.
Me llevó muy calmadamente a caminar por
la periferia de la cima. Caminamos despacio y en silencio completo. Él parecía
interesado en hacerme observar el paisaje en torno. Señalaba nubes o montañas
con un movimiento de los ojos o de la barbilla.
El paisaje de atardecer era espléndido.
Evocaba en mí sensaciones de reverencia y desesperanza. Me recordaba escenas
vistas en la niñez.
Trepamos a la parte más alta del cerro,
una punta de roca ígnea, y nos sentamos cómodamente de espaldas contra la
roca, mirando al sur. La extensión interminable de tierra que se veía en
esa dirección era en verdad majestuosa.
-Graba todo esto en tu memoria -me susurró
don ,Juan al oído-. Este sitio es tuyo. Esta mañana viste, y ésa fue la señal. Encontraste
este sitio viendo. La señal
fue inesperada, pero se presentó. Vas a cazar poder, te guste o no. No es
una decisión humana, no es tuya ni mía.
"Ahora, hablando con propiedad, este
cerro es tu lugar, tu querencia; todo lo que te rodea está bajo tu cuidado.
Debes cuidar todo lo de aquí y todo, a su vez, te cuidará."
En son de broma le pregunté si todo era
mío. Dijo sí en un tono muy serio. Riendo, le dije que lo que hacíamos me
recordaba la historia de cómo los españoles que conquistaron el Nuevo Mundo
dividieron la tierra en nombre de su rey. Solían trepar a la cima de una montaña
y reclamar toda la tierra que podían ver en cualquier dirección específica.
-Ésa es una buena idea -dijo-. Voy a darte
toda la tierra que puedes ver, no en una dirección sino en todo tu alrededor.
Se puso en pie y señaló con la mano extendida,
girando el cuerpo para cubrir un círculo completo.
-Toda esta tierra es tuya -dijo.
-Reí con fuerza. Él soltó una risita y
preguntó:
-¿Por qué no? ¿Por qué no puedo darte esta
tierra?
-No es usted el dueño -dije.
-¿Y qué? Tampoco los españoles eran los
dueños, pero de todos modos la dividían y la regalaban. Conque ¿por qué no
puedes tomar posesión de ella en la misma vena?
Lo escudriñé para ver si podía detectar el verdadero estado de ánimo
del rostro risueño. Tuvo una explosión de risa y casi se cae de la roca.
-Toda esta tierra, hasta donde puedes ver,
es tuya -prosiguió, aún sonriente-. No para usarla sino para recordarla. Pero
este cerro es tuyo para que lo uses el resto de tu vida. Te lo doy porque
tú mismo lo hallaste. Es tuyo. Acéptalo.
Reí, pero don Juan parecía hablar muy en
serio. A excepción de su sonrisa chistosa, tenía toda la cara de creer que
podía darme aquel cerro.
-¿Por qué no? -preguntó como leyendo mis
pensamientos.
-Lo acepto -dije medio en broma.
Su sonrisa desapareció. Achicó los ojos
para mirarme.
-Cada piedra y guijarro y planta sobre
este cerro, especialmente en la cima, está bajo tu cuidado -dijo-. Cada gusano
que vive aquí es tu amigo. Puedes usarlos y ellos pueden usarte.
Permanecimos en silencio unos minutos.
Mis pensamientos eran inusitadamente escasos. Sentía vagamente que este
súbito cambio de ánimo anunciaba algo en mí, pero no me hallaba temeroso ni
aprensivo. Simplemente ya no quería hablar. De algún modo, las palabras se
antojaban inexactas, y sus significados difíciles de precisar. Jamás había
yo sentido eso con respecto a las palabras, y al darme cuenta de mi ánimo
insólito me apresuré a hablar.
-¿Pero qué puedo hacer con este cerro,
don Juan?
-Grábate en la memoria cada uno de sus
detalles. Éste es el sitio al que vendrás en tu soñar. Éste es el sitio donde
te encontrarás con los poderes, donde algún día se te revelarán secretos.
"Estás cazando poder y éste es tu
sitio, el sitio donde juntarás tus recursos.
"Ahora esto no tiene sentido para
ti. Conque deja que sea un sinsentido, por lo pronto."
Bajamos de la roca y me llevó a una pequeña
depresión, a manera de cuenco, en el lado oeste del cerro. Allí nos sentamos
a comer.
Sin lugar a dudas había algo indescriptiblemente
placentero para mí en, lo alto de ese cerro. Comer, como descansar, era una
exquisita sensación desconocida.
La luz del sol poniente tenía un resplandor
intenso, casi cobrizo, y todo alrededor parecía untado de un tinte dorado.
Me hallaba entregado por entero a observar el paisaje; ni siquiera deseaba
pensar.
Don Juan me habló casi en un susurro. Me
dijo que observara cada detalle del entorno, por más pequeño y trivial que
pareciera. Especialmente los elementos del paisaje que eran más prominentes
por el lado del poniente. Me indicó mirar el sol sin enfocarlo, hasta que
desapareciera tras el horizonte.
Los últimos minutos de luz, inmediatamente
antes de que el sol llegara a un palio de nubes bajas o de niebla, fueron
magníficos en el sentido total de la expresión. Era como si el sol inflamase
la tierra, la encendiera como una hoguera. Tuve en la cara una sensación de
rojez.
-¡Párate! -gritó don Juan, jalándome.
Se apartó de un salto y me ordenó, en tono
imperativo pero urgente, trotar en el sitio donde me hallaba de pie.
Mientras corría sin avanzar, empecé a sentir una calidez invadir
mi cuerpo. Era una calidez cobriza. La sentía en el paladar y en el "techo"
de los ojos. Era como si la parte superior de mi cabeza ardiese en un fuego
fresco que irradiaba algo así como un brillo de cobre.
Algo dentro de mí me hizo trotar más y
más rápido conforme el sol empezaba a desaparecer. En determinado momento
me sentí en verdad tan ligero que hubiera podido volar. Don Juan asió con
mucha firmeza mi muñeca derecha. La sensación causada por la presión de su
mano me devolvió un sentido de sobriedad y compostura. Me dejé caer en el
suelo y él se sentó junto a mí.
Tras unos minutos de reposo se puso calladamente
en pie, me tocó el hombro y me hizo seña de seguirlo. Volvimos a escalar
hasta la punta de roca ígnea donde habíamos estado antes. La roca nos escudaba
del viento frío. Don Juan rompió el silencio.
-Fue una estupenda señal -dijo-. ¡Qué extraño!
Sucedió al terminar el día. Tú y yo somos muy distintos. Tú eres más criatura
de la noche. Yo prefiero el brillo joven de la mañana. O mejor dicho, el
brillo del sol matutino me busca, pero de ti se esconde. En cambio, el sol
poniente te bañó. Sus llamas te abrasaron sin quemarte. ¡Qué extraño!
-¿Por qué es extraño?
-Nunca lo había visto pasar. La señal,
cuando sucede, ha sido siempre en el reino del sol joven.
-¿Por qué es así, don Juan?
-No es hora de hablar de eso -repuso, cortante-.
El conocimiento es poder. Toma mucho tiempo juntar el poder suficiente incluso
para hablar de él.
Traté de insistir, pero él cambió de tema abruptamente. Inquirió
sobre mi progreso en "soñar".
Yo había empezado a soñar en sitios específicos,
como la escuela y las casas de algunos amigos.
-¿Estabas en esos sitios durante el día
o durante la noche? -preguntó.
Mis sueños correspondían con la hora del
día a la que solía estar en tales sitios: en la escuela durante el día, en
casa de mis amigos por la noche.
Sugirió que probara yo "soñar"
mientras echaba una siesta de día, y ver si podía visualizar el sitio elegido
como estaba a la hora en que yo "soñaba". Si yo "soñaba"
de noche, mis visiones del local debían ser nocturnas. Dijo que lo que uno
experimenta al "soñar" debe ser congruente con la hora en que el
"soñar" tiene lugar; de otra forma las visiones que uno tenga no
serán "soñar", sino sueños comunes.
-Para ayudarte debías escoger un objeto
determinado que pertenezca al sitio donde quieres ir, y enfocar en él tu
atención -prosiguió-. En este cerro, por ejemplo, tienes ya una planta determinada
que debes observar hasta que tenga un lugar en tu memoria. Puedes regresar
aquí en tu soñar simplemente recordando esa planta, o recordando esta roca
donde estamos sentados, o recordando cualquier otra cosa de aquí. Es más
fácil viajar al soñar cuando puedes enfocarte en un sitio de poder, como
éste. Pero si no quieres venir aquí puedes usar cualquier otro sitio. A lo
mejor la escuela donde vas es para ti un sitio de poder. Úsalo. Enfoca tu
atención en cualquier objeto de allí, y luego encuéntralo al soñar.
"Del objeto específico que recuerdes,
debes volver a tus manos, y luego a otro objeto y así sucesivamente.
"Pero ahora debes enfocar la atención en todo lo que existe
encima de este cerro, porque éste es el sitio más importante de tu vida."
Me miró como sondeando el efecto de sus
palabras.
-Éste es el sitio en que morirás -dijo
con voz suave.
Me moví con nerviosismo, cambiando de postura,
y él sonrió.
-Tendré que venir contigo una y otra vez
a este cerro -dijo-. Y luego tú tendrás que venir solo hasta que estés saturado
de él, hasta que el cerro te rezume. Sabrás la hora en que estés lleno de
él. Este cerro, como es ahora, será entonces el sitio de tu última danza.
-¿Qué quiere usted decir con mi última
danza, don Juan?
-Ésta es tu última parada -dijo-. Morirás
aquí, estés donde estés. Cada guerrero tiene un sitio para morir. Un sitio
de su predilección, donde eventos poderosos dejaron su huella; un sitio donde
ha presenciado maravillas, donde se le han revelado secretos; un sitio donde
ha juntado su poder personal.
"Un guerrero tiene la obligación de
regresar a ese sitio de su predilección cada vez que absorbe poder, para guardarlo
allí. Va allí caminando o bien soñando.
"Y por fin, un día que su tiempo en
la tierra ha terminado y siente el toque de la muerte en el hombro izquierdo,
su espíritu, que siempre está listo, vuela al sitio de su predilección y allí
el guerrero baila ante su muerte.
"Cada guerrero tiene una forma específica,
una determinada postura de poder, que desarrolla a lo largo de su vida. Es
una especie de danza. Un movimiento que él hace bajo la influencia de su poder
personal."
"Si el guerrero moribundo tiene poder
limitado, su danza es corta; si su poder es grandioso, su danza es magnífica.
Pero ya sea su poder pequeño o magnifico, la muerte debe pararse a presenciar
su última parada sobre la tierra. La muerte no puede llevarse al guerrero
que cuenta por última vez la labor de su vida, hasta que haya acabado su danza."
Las palabras de don Juan me dieron un escalofrío.
El silencio, el crepúsculo, el espléndido paisaje: todo parecía haber sido
colocado allí como tramoya para la imagen de la última danza de poder de un
guerrero.
-¿Puede usted enseñarme esa danza aunque
no sea yo guerrero? -pregunté.
-Todo hombre que caza poder tiene que aprender
esa danza -repuso-. Pero no te la puedo enseñar ahora. Tal vez tengas pronto
un adversario que valga la pena y entonces te enseñaré el primer movimiento
de poder. Tú mismo debes añadir los otros conforme sigas viviendo. Cada movimiento
debe adquirirse durante una lucha de poder. Así que, hablando con propiedad,
la postura, la forma de un guerrero, es la historia de su vida, una danza
que crece conforme él crece en poder personal.
-¿De veras se para la muerte a ver bailar
al guerrero?
-Un guerrero no es más que un hombre. Un
hombre humilde. No puede cambiar los designios de su muerte. Pero su espíritu
impecable, que ha juntado poder tras penalidades enormes, puede ciertamente
detener a su muerte un momento, un momento lo bastante largo para permitirle
regocijarse por última vez en el recuerdo de su poder. Podemos decir que ése
es un gesto que la muerte tiene con quienes poseen un espíritu impecable.
Experimenté una angustia avasalladora y
hablé sólo por aliviarla. Le pregunté si había conocido guerreros que murieron,
y en qué forma su última danza había afectado su morir.
-Ya párale -dijo con sequedad-. Morir es
algo monumental. Es algo mucho más que estirar la pata y ponerte tieso.
-¿Bailaré yo también ante mi muerte, don
Juan?
-Sin duda. Estás cazando poder personal
aunque todavía no vivas como guerrero. Hoy el sol te dio una señal. Lo mejor
que produzcas en el trabajo de tu vida se hará al final del día. Por lo visto
no te gusta el joven resplandor de la luz temprana. Viajar en la mañana no
te llama la atención. Pero tu gusto es el sol poniente, amarillo viejo, y
maduro. No te gusta el calor, te gusta el resplandor.
"Y así bailarás ante tu muerte, aquí,
en la cima de este cerro, al acabar el día. Y en tu última danza dirás de
tu lucha, de las batallas que has ganado y de las que has perdido; dirás de
tus alegrías y desconciertos al encontrarte con el poder personal. Tu danza
hablará de los secretos y las maravillas que has atesorado. Y tu muerte se
sentará aquí a observarte.
"El sol poniente brillará sobre ti
sin quemar, como lo hizo hoy. El viento será suave y dulce y tu cerro temblará.
Al llegar al final de tu danza mirarás el sol, porque nunca volverás a verlo
ni despierto ni soñando, y
entonces tu muerte apuntará hacia el sur. Hacia la inmensidad."
no tiene sentido para ti, simplemente porque todavía no tienes bastante
poder personal. Pero tienes más que al principio, así que han comenzado a
pasarte cosas. Ya tuviste un poderoso encuentro con la niebla y el rayo.
No es importante que comprendas lo que te pasó aquella noche. Lo importante
es que hayas adquirido esa memoria. El puente y todo lo demás que viste aquella
noche se repetirán algún día, cuando tengas bastante poder personal.
-¿Con qué objeto se repetiría todo eso,
don Juan?
-No sé. Yo no soy tú. Sólo tú puedes responder.
Todos somos distintos. Por eso tuve que dejarte solo anoche, aunque sabía
que era mortalmente peligroso; tenías que tener un duelo con esas entidades.
El motivo por el que elegí el canto del tecolote fue porque los tecolotes
son mensajeros de las entidades. Imitar el canto del tecolote las hace salir.
Se volvieron peligrosas para ti no porque sean malas de naturaleza, sino
porque no fuiste impecable. Hay en ti algo muy torcido y yo sé lo que es.
Nada más me estás llevando la corriente. Toda tu vida le has llevado la corriente
a todo el mundo y eso, claro, te coloca automáticamente por encima de todos
y de todo. Pero tú mismo sabes que eso no puede ser. Eres sólo un hombre,
y tu vida es demasiado breve para abarcar todas las maravillas y todos los
horrores de este mundo prodigioso. Por eso, tu manera de darle cuerda a la
gente es una cosa asquerosa que te hace quedar muy mal.
Quise protestar. Don Juan había dado en
el clavo, como docenas de veces anteriormente. Por un instante me enojé. Pero,
como había sucedido antes, el escribir me dio el suficiente despego para
permanecer impasible.
-Creo que tengo la cura -prosiguió don
Juan tras un largo intervalo-. Hasta tú estarías de acuerdo conmigo si recordaras
lo que hiciste anoche. Corriste tan rápido como cualquier brujo sólo cuando
tu adversario se puso insoportable. Los dos sabemos eso y creo que ya te
encontré un digno adversario.
-¿Qué va usted a hacer, don Juan?
No respondió. Se puso en pie y estiró el
cuerpo. Pareció contraer cada músculo. Me ordenó hacer lo mismo.
-Debes estirar tu cuerpo muchas veces durante
el día -dijo-. Mientras más veces mejor, pero nada más después de un largo
periodo de trabajo o un largo periodo de descanso.
-¿Qué clase de adversario me va usted a
poner: -pregunté.
-Por desgracia, sólo nuestros semejantes
son nuestros dignos adversarios -dijo-. Otras entidades no tienen voluntad
propia y hay que salirles al encuentro y sonsacarlas. Nuestros semejantes,
en cambio, son implacables.
"Ya hemos hablado bastante- dijo don
Juan en tono abrupto, y se volvió hacia mí-. Antes de irte debes hacer una
última cosa, la más importante de todas. Ahora mismo voy a decirte algo para
que sepas por qué estás aquí y te tranquilices. La razón de que sigas viniendo
a verme es muy sencilla; todas las veces que me has visto, tu cuerpo ha aprendido
ciertas cosas, aun sin tú quererlo. Y finalmente ahora tu cuerpo necesita
regresar conmigo para aprender más. Digamos que tu cuerpo sabe que va a morir,
aunque tú jamás piensas en eso. Así pues, he estado diciéndole a tu cuerpo
que yo también voy a morir y que antes de eso me gustaría enseñarle ciertas
cosas, cosas que tú mismo no puedes darle. Por ejemplo, tu cuerpo necesita
sustos. Le gustan. Tu cuerpo necesita la oscuridad y el viento. Tu cuerpo
conoce ya la marcha de poder y arde en deseos de probarlo. Tu cuerpo necesita
poder personal y arde en deseos de tenerlo.
Digamos, pues, que tu cuerpo regresa a verme porque soy amigo suyo."
Don Juan quedó en silencio largo rato.
Parecía forcejear con sus pensamientos.
-Ya te he dicho que el secreto de un cuerpo
fuerte no consiste en lo que haces sino en lo que no haces -dijo por fin-.
Ahora es tiempo de que no hagas lo que siempre haces. Siéntate aquí hasta
que nos vayamos y no hagas.
-No le entiendo, don Juan.
Puso las manos sobre mis notas y me las
quitó. Cerró cuidadosamente las páginas de mi libreta, la aseguró con su liga
y luego la arrojó como un disco a lo lejos, al chaparral.
Sobresaltado, empecé a protestar, pero
él me tapó la boca con la mano. Señaló un arbusto grande y me dijo que fijara
mi atención, no en las hojas, sino en las sombras de las hojas. Dijo que el
correr en la oscuridad, en vez de nacer del miedo, podía ser la reacción muy
natural de un cuerpo jubiloso que sabía cómo "no hacer". Repitió
una y otra vez, susurrando en mi oído derecho, que "no hacer lo que
yo sabía hacer" era la clave del poder. En el caso de mirar un árbol,
lo que yo sabía hacer era enfocar inmediatamente el follaje. Nunca me preocupaban
las sombras de las hojas ni los espacios entre las hojas. Sus recomendaciones
finales fueron que empezara a enfocar las sombras de las hojas de una sola
rama para luego, sin prisas, recorrer todo el árbol, y que no dejara a mis
ojos volver a las hojas, porque el primer paso deliberado para juntar poder
personal era permitir al cuerpo "no-hacer".
Acaso fue por mi fatiga o por mi excitación
nerviosa, pero me abstraje a tal grado en las sombras de las hojas que para
cuando don Juan se puso en pie yo ya casi podía agrupar las masas oscuras
de sombra tan efectivamente como por lo común agrupaba el follaje. El efecto
total era sorprendente. Dije a don Juan que me gustaría quedarme otro rato.
Él rió y me dio palmadas en la cabeza.
-Te lo dije -repuso-. Al cuerpo le gustan
estas cosas.
Luego me dijo que dejara a mi poder almacenado
guiarme a través de los arbustos hasta mi libreta. Me empujó suavemente al
chaparral. Caminé al azar un momento y entonces la encontré. Pensé que debía
haber memorizado inconscientemente la dirección en que don Juan la arrojó.
Él explicó el evento diciendo que fui directamente a la libreta porque mi
cuerpo se había empapado durante horas en "no-hacer".
SEGUNDA PARTE:
EL VIAJE A IXTLÁN
XVIII. EL ANILLO DE PODER
DEL BRUJO
EN Mayo de 1971, hice a don Juan la última
visita de mi aprendizaje. Fui a verlo, en aquella ocasión, con el mismo espíritu
que durante los diez años de nuestra relación; es decir, buscando una vez
más la amenidad de su compañía.
Su amigo don Genaro, un brujo mazateco,
estaba con él. Yo había visto a ambos durante mi visita .previa, seis meses
antes. Titubeaba en preguntarles si habían estado juntos todo ese tiempo,
cuando don Genaro explicó que el desierto del norte le gustaba tanto que había
regresado justo a tiempo para verme. Ambos rieron como si conocieran un secreto.
-Regresé nada más por ti -dijo don Genaro.
-Es cierto -corroboró don Juan.
Recordé a don Genaro que, la vez pasada,
sus intentos de ayudarme a "parar el mundo" me habían resultado
desastrosos. Fue una manera amistosa de declarar mi miedo hacia él. Rió inconteniblemente,
sacudiendo el cuerpo y pataleando como niño. Don Juan evitó mirarme y rió
también.
-Ya no va usted a tratar de ayudarme, ¿verdad,
don Genaro? -pregunté.
Mi frase les produjo espasmos de risa.
Don Genaro rodó por el suelo, entre carcajadas; luego se acostó bocabajo
y empezó a nadar en el piso. Al verlo hacer eso, supe que me hallaba perdido.
En ese momento, de algún modo, mi cuerpo cobró conciencia de haber llegado
al fin. Yo ignoraba cuál era ese fin. Mi tendencia personal a la dramatización,
y mi experiencia previa con don Genaro, me hicieron creer que podía ser el
fin de mi vida.
Durante mi última visita, don Genaro había
intentado empujarme al borde de "parar el mundo". Sus esfuerzos
fueron tan extravagantes y directos que el mismo don Juan tuvo que decirme
que me marchara. Las demostraciones de "poder" de don Genaro eran
tan extraordinarias y desconcertantes que me forzaron a una total revaluación
de mí mismo. Fui a casa, revisé las notas tomadas en el principio mismo de
mi aprendizaje, y misteriosamente me invadió un sentimiento del todo nuevo,
aunque no tuve conciencia plena de él hasta ver a don Genaro nadar en el piso.
El acto de nadar en el piso, congruente
con otras acciones extrañas y desconcertantes que don Genaro había ejecutado
frente a mis propios ojos, se inició cuando él yacía bocabajo. Al principio
reía tan duro que su cuerpo se sacudía como convulsionado; luego empezó a
patalear; finalmente, el movimiento de las piernas se coordinó con un movimiento
de remar con las manos, y don Genaro comenzó á deslizarse por el suelo como
si estuviera acostado en una tabla con ruedas. Cambió de dirección varias
veces y cubrió todo el espacio frente a la casa, maniobrando en torno a mí
y a don Juan.
Don Genaro había payaseado antes en mi
presencia, y en cada una de tales ocasiones don Juan afirmó que yo había estado
a punto de "ver". No lo lograba a causa de mi insistencia en tratar
de explicar cada acción de don Genaro desde una perspectiva racional. Esta
vez me hallaba en guardia, y cuando se puso a nadar no intenté explicar ni
entender el hecho. Me limité a observar. Pero no pude evitar la sensación
de hallarme atónito. Don Genaro se deslizaba realmente sobre el estómago y
el pecho. Al observarlo, empecé a bizquear. Sentí un empellón de recelo. Estaba
convencido de que, si no explicaba lo que tenía lugar, "vería",
y la idea me llenaba de una angustia inusitada. Mi anticipación nerviosa era
tanta que en algún sentido me encontraba de vuelta en el mismo punto: encerrado
una vez más en alguna empresa de raciocinio.
Don Juan debe haber estado observándome.
Me tocó de pronto; automáticamente me volví a encararlo, y por un instante
aparté la vista de don Genaro. Cuando lo miré de nuevo, estaba parado junto
a mí con la cabeza levemente inclinada y la barbilla casi apoyada en mi hombro
derecho. Tuve un sobresalto retardado. Lo miré un segundo y después salté
hacia atrás.
Su expresión de sorpresa fingida fue tan
cómica que reí histéricamente. Pero no podía menos de advertir que mi risa
se salía de lo acostumbrado. Mi cuerpo se sacudía con espasmos nerviosos originados
en la parte media de mi estómago. Don Genaro me puso la mano en el estómago
y las ondulaciones convulsionadas cesaron.
-¡Este Carlitos, siempre tan exagerado!
-exclamó con tono de gente remilgada.
Luego añadió, imitando la voz y las inflexiones
de don Juan:
-¿Qué no sabes que un guerrero jamás se
ríe así?
Su caricatura de don Juan era tan perfecta
que reí todavía más fuerte.
Después, ambos se fueron juntos, y estuvieron
fuera más de dos horas, hasta eso del mediodía.
Al regresar, tomaron asiento en el espacio
frente a la casa de don Juan. No dijeron palabra. Parecían soñolientos, cansados,
casi distraídos. Permanecieron inmóviles largo rato, pero se veían cómodos
y relajados. La boca de don Juan estaba ligeramente abierta, como si durmiera,
pero tenía las manos unidas sobre el regazo y movía rítmicamente los pulgares.
Durante un tiempo me agité, inquieto, y
cambié de posiciones; luego empecé a sentir una placidez confortante. Debo
haberme dormido. La risa leve de don Juan me despertó. Abrí los ojos. Ambos
me escudriñaban.
-Si no hablas, te duermes -dijo don Juan,
riendo.
-Me temo que sí -dije.
Don Genaro se acostó de espaldas y empezó
a patalear en el aire. Por un momento pensé que reiniciaba su inquietante
payaseo, pero él recuperó de inmediato su postura anterior, sentado con las
piernas cruzadas.
-Hay algo que ya por ahora debías tener
en cuenta -dijo don Juan-. Yo lo llamo el centímetro cúbico de suerte. Todos
nosotros, guerreros o no, tenemos un centímetro cúbico de suerte que salta
ante nuestros ojos de tiempo en tiempo. La diferencia entre un hombre común
y un guerrero es que el guerrero se da cuenta, y una de sus tareas consiste
en hallarse alerta, esperando con deliberación, para que cuando salte su centímetro
cúbico él tenga la velocidad necesaria, la presteza para cogerlo.
"La suerte, la buena fortuna, el poder
personal, o como lo quieras llamar, es un estado peculiar de cosas. Es como
un palito que sale frente a nosotros y nos invita a arrancarlo. Por lo general
andamos demasiado ocupados, o preocupados, o estúpidos y perezosos, para
darnos cuenta de que es nuestro centímetro cúbico de suerte. Un guerrero,
en cambio, siempre está alerta y duro y tiene la elasticidad, el donaire necesario
para agarrarlo."
-¿Es tu vida dura y ajustada? -me preguntó
de pronto don Genaro.
-Creo que sí -dije con convicción.
-¿Te crees capaz de coger tu centímetro
cúbico de suerte? -me preguntó don Juan con tono incrédulo.
-Creo hacerlo todo el tiempo -dije.
-Yo creo que sólo te tienen alerta las
cosas que ya conoces -dijo don Juan.
-Quizá me engañe, pero de veras creo que
actualmente estoy mucho más despierto que en ninguna otra época de mi vida
-dije, y hablaba en serio.
Don Genaro asintió, aprobando.
-Sí -dijo suavemente, como hablando consigo
mismo-. Carlitos está de veras compacto, y absolutamente despierto.
Sentí que me seguían la corriente. Pensé
que tal vez les molestó la declaración de mi supuesta condición de compacidad.
-No quise presumir -dije.
Don Genaro arqueó las cejas y agrandó las
fosas nasales. Miró mi cuaderno y fingió escribir.
-Creo que Carlos está más compacto que
antes -dijo don Juan a don Genaro.
-A lo mejor está demasiado compacto -devolvió don Genaro.
-Puede muy bien que sea así -concedió don
Juan.
Yo no supe cómo terciar en ese punto, así
que permanecí callado.
-¿Recuerdas la vez que trabé tu carro?
-preguntó don Juan como al acaso.
Su pregunta era abrupta y no tenía relación
con la conversación. Se refería a una ocasión en la que no pude arrancar mi
coche hasta que él me dijo que ya podía. Dije que nadie olvidaría un evento
así.
-Eso no fue nada -dijo don Juan en tono
sereno-. Nada en absoluto. ¿Verdad, Genaro?
-Verdad -dijo don Genaro, indiferente.
-¿Cómo va usted a decir eso? -dije en tono
de protesta-. Lo que usted hizo aquel día fue algo que verdaderamente yo nunca
podré comprender.
-Eso no es decir gran cosa -repuso don
Genaro.
Ambos rieron de buena gana y luego don
Juan me palmeó la espalda.
-Genaro puede hacer algo mucho mejor que
trabar tu coche -prosiguió-. ¿Verdad, Genaro?
-Verdad -respondió don Genaro, frunciendo
los labios como un niño.
-¿Qué puede hacer? -pregunté, tratando
de parecer despreocupado.
-¡Genaro puede llevarse tu carro entero!
-exclamó don Juan con voz retumbante; lueego añadió con el mismo tono-: ¿Verdad,
Genaro?
-¡Verdad! -contestó don Genaro en el tono
de voz humana más fuerte que jamás había yo escuchado.
Salté involuntariamente. Tres o cuatro
espasmos nerviosos convulsionaron mi cuerpo.
-¿Qué es lo que quiso usted decir con lo
de que se puede llevar mi carro?
-¿Qué quise decir, Genaro? -preguntó don
Juan.
-Quisiste decir que puedo subirme en su
carro, encender el motor y luego irme manejando -replicó don Genaro con seriedad
nada convincente.
-Llévate el carro, Genaro -lo instó don
Juan en tono de broma.
-¡Hecho! -dijo don Genaro, frunciendo el
entrecejo y mirándome de lado.
Noté que, cuando ponía ceño, sus cejas
ondulaban, haciendo su mirada maliciosa y penetrante.
-¡Muy bien! -dijo don Juan calmadamente-.
Vamos a examinar el carro.
-¡Sí! -repitió don Genaro-. Vamos a examinarlo.
Se levantaron, muy despacio. Por un instante
no supe qué hacer, pero don Juan me indicó imitarlos.
Empezamos a subir el cerrito frente a la
casa de don Juan. Ambos me flanqueaban, don Juan a mi derecha y don Genaro
a la izquierda. Iban unos dos metros delante de mí, siempre dentro de mi campo
central de visión.
-Examinemos el carro -dijo de nuevo don
Genaro.
Don Juan movió las manos como si tejiera
un hilo invisible; don Genaro hizo lo mismo y repitió: "Examinemos el
carro." Caminaban con una especie de rebote. Sus pasos eran más largos
que de costumbre, y sus manos se movían como si azotaran o batieran objetos
invisibles frente a ellos. Yo nunca había visto a don Juan payasear en esa
forma, y me sentid casi avergonzado de mirarlo.
Llegamos a la cima y dirigí la vista al
espacio a pie del cerro -unos cincuenta metros de distancia-, donde había
estacionado mi coche. El estómago se me contrajo con una sacudida. ¡El coche
no estaba! Corrí cuestabajo. Mi coche no se veía por ninguna parte. Experimenté
un momento de gran confusión. Me hallaba desorientado.
El coche había estado allí desde que llegué
temprano en la mañana. Cosa de media hora antes, yo había venido a sacar un
nuevo cuaderno de papel para escribir. Se me ocurrió entonces dejar abiertas
las ventanillas a causa del calor excesivo, pero la abundancia de mosquitos
y otros insectos voladores me hizo cambiar de idea, y dejé el coche cerrado
como de costumbre.
Volví a mirar en torno. Rehusaba creer
que mi coche no estuviera. Caminé hasta el borde del espacio despejado. Don
Juan y don Genaro se me unieron y se pararon junto a mí, haciendo exactamente
lo que yo hacía: escudriñar la distancia para ver si avizoraba el coche. Tuve
un momento de euforia que cedió el paso a una desconcertante sensación irritada.
Ellos parecieron advertirla y empezaron a caminar en torno mío, moviendo las
manos como si amasaran.
-¿Qué crees que le pasaría al carro, Genaro?
-preguntó don Juan con mansedumbre.
-Me lo llevé -dijo don Genaro, y realizó
una asombrosa pantomima de cambiar velocidades y conducir. Dobló las piernas
como si estuviera sentado y conservó esa postura unos momentos, obviamente
sostenido sólo por los músculos de las piernas; luego apoyó su peso en la
pierna derecha y estiró el pie izquierdo como pisando el embrague. Imitó con
los labios el ruido de un motor, y finalmente, como broche de oro, fingió
haber dado en un bache y se sacudió hacia arriba y hacia abajo, dándome la
entera sensación de un conductor inepto que rebota en el asiento sin soltar
el volante.
La mímica de don Genaro era estupenda.
Don Juan rió hasta quedarse sin aliento. Yo quería unirme al regocijo, pero
me era imposible relajarme. Me sentía amenazado e incómodo, poseído por una
angustia que no tenía precedentes en mi vida. Sentía arder por dentro y empecé
a patear piedras y terminé recogiéndolas y aventándolas con una fuerza inconsciente
e imprevisible. Era como si la ira estuviese realmente fuera de mí, y me hubiera
envuelto de pronto. Luego el sentimiento de molestia me abandonó, tan repentinamente
como me había invadido. Aspiré hondo y me sentí mejor.
No me atrevía a mirar a don Juan. Me apenaba
mi demostración de ira, pero al mismo tiempo tenía ganas de reír. Don Juan
se acercó y me dio unas palmadas en la espalda. Don Genaro puso el brazo
en mi hombro.
-¡Ándale! -dijo don Genaro-. Que te dé
un coraje. Pégate en la nariz y sácate sangre. Luego puedes agarrar una piedra
y romperte los dientes. ¡Qué bien te vas a sentir! Y si eso no te basta, puedes
poner los huevos en ese peñasco y hacerlos papilla con la misma piedra.
Don Juan soltó una risita. Les dije que
me sentía avergonzado de mi comportamiento. No sabía qué cosa se me metió.
Don Juan declaró hallarse seguro de que yo sabía exactamente lo que pasaba,
pero fingía no saberlo y lo que me enojaba era el acto de fingir.
Don Genaro estaba insólitamente confortante;
me palmeó la espalda repetidas veces.
-A todos nos pasa lo mismo -dijo don Juan.
-¿A qué se refiere usted, don Juan? -preguntó
don Genaro imitando mi voz, paroodiando mi hábito de hacer preguntas a don
Juan.
Don Juan dijo cosas absurdas como: "Cuando
el mundo está al revés nosotros estamos al derecho, pero cuando el mundo está
al derecho nosotros estamos al revés. Bueno, pues cuando el mundo y nosotros
estamos al derecho, creemos estar al revés. . ." Siguió y siguió diciendo
incoherencias mientras don Genaro imitaba mi forma de tomar notas. Escribía
en un cuaderno invisible, con los ojos muy abiertos y fijos en don Juan. Don
Genaro había observado mis esfuerzos por escribir sin mirar el papel, para
no alterar el flujo natural de la conversación. Su mímica era en verdad hilarante.
De pronto me sentí a mis anchas, feliz.
La risa de los viejos era tranquilizante. Por un momento me dejé ir y solté
una carcajada. Pero luego mi mente entró en un nuevo estado de aprensión,
confusión y molestia. Pensé en la imposibilidad de aquello que estaba ocurriendo;
era algo inconcebible según el orden lógico por el cual juzgo habitualmente
el mundo frente a mí. Sin embargo yo, como perceptor, percibía que mi coche
no estaba allí. Como siempre que don Juan me enfrentaba con fenómenos inexplicables,
se me ocurrió la idea de que se me estaba engañando por medios ordinarios.
Siempre, bajo tensión, mi mente repetía, en forma involuntaria y consistente,
la misma elaboración. Me puse a calcular cuántos cómplices habrían necesitado
don Juan y don Genaro para alzar mi coche y llevárselo. Me hallaba absolutamente
seguro de haber cerrado con llave, compulsivamente, todas las puertas; el
freno de mano estaba puesto, también la velocidad, y el volante tenía seguro.
Para mover el coche, habrían tenido que alzarlo en vilo. Esa tarea requería
una fuerza laboral que ninguno de ellos podría haber reunido. Otra posibilidad
era que alguien, de acuerdo con ambos, hubiera forzado la portezuela y conectado
el alambre de encendido para llevarse el auto. Esa acción implicaba un conocimiento
especializado más allá de sus medios. La última explicación posible era que
tal vez me estaban hipnotizando. Sus movimientos me resultaban tan nuevos
y tan sospechosos que me puse a girar en racionalizaciones. Pensé que, si
me hallaba hipnotizado, ocupaba un estado de conciencia alterada. En mi experiencia
con don Juan había notado que, en tales estados, uno es incapaz de llevar
cuenta coherente del paso del tiempo. En ese respecto, jamás había habido
un orden perdurable en ninguno de los estados de realidad no ordinaria experimentados
por mí, y mi conclusión fue que, manteniéndome alerta, llegaría un momento
en el que perdería mi orden de tiempo secuencial. Como si, por ejemplo, estuviese
mirando una montaña en determinado momento, y luego, en mi siguiente instante
de conciencia, me hallase mirando un valle en la dirección opuesta, pero
sin recordar haber dado la vuelta. Sentí que, de ocurrirme algo de tal naturaleza,
tal vez me sería posible explicar lo que ocurría con mi coche como un caso
de hipnosis. Decidí que lo único a hacer era observar cada detalle con minuciosidad
extrema.
-¿Dónde está mi carro? -pregunté, dirigiéndome
a ambos.
-¿Dónde está el carro, Genaro? -preguntó
don Juan con una expresión totalmente seria.
Don Genaro empezó a voltear piedras para
mirar debajo. Trabajó febrilmente en todo el espacio llano donde yo había
estacionado el coche. No pasó por alto una sola piedra. A veces fingía enojarse
y arrojaba la piedra al matorral.
Don Juan parecía disfrutar la escena a
un grado inexpresable. Reía y chasqueaba la lengua y casi ignoraba mi presencia.
Don Genaro acababa de arrojar una piedra,
en un arranque de frustración mentida, cuando llegó a un peñasco de buen tamaño,
la única piedra grande y pesada en el área. Intentó volcarla, pero pesaba
demasiado y se hallaba incrustada en el suelo. Pugnó y resopló hasta empezar
a sudar. Luego se sentó en la roca y llamó a don Juan en su ayuda.
Don Juan me miró con una sonrisa resplandeciente
y dijo:
-Anda, vamos a darle una mano a Genaro.
-¿Pero qué es lo que está haciendo? -pregunté.
-Está buscando tu carro -dijo don Juan
con desenfado y naturalidad.
-¡Por Dios! ¿Cómo va a encontrarlo debajo
de las piedras?
-Por Dios, ¿por qué no? -repuso don Genaro,
y ambos se carcajearon.
No pudimos mover la roca. Don Juan sugirió
que fuéramos a la casa a buscar un madero grueso que usar como palanca.
En el camino a la casa, les dije que sus
actos eran absurdos y que eso que me hacían, fuera lo que fuese, no tenía
caso.
Don Genaro me escudriñó.
-Genaro es un hombre muy cabal -dijo don
Juan con expresión seria-. Es tan cabal y meticuloso como tú. Tú mismo dijiste
que nunca dejas una sola piedra sin voltear. Él está haciendo lo mismo.
Don Genaro me palmeó el hombro y dijo que
don Juan tenía toda la razón y que, de hecho, él quería ser como yo. Me miró
con un brillo de locura y abrió las fosas nasales.
Don Juan chocó las manos y arrojó su sombrero
al suelo.
Tras una larga búsqueda en torno a la casa,
don Genaro encontró un tronco de árbol, largo y bastante grueso, parte de
una viga. Lo cargó atravesado en los hombros e iniciamos el regreso al sitio
donde había estado mi coche.
Cuando subíamos el cerrito y estábamos
a punto de alcanzar un recodo del camino, desde donde se veía el espacio llano,
tuve una ocurrencia súbita. Pensé que iba a hallar el coche antes que ellos,
pero al mirar hacia abajo no había ningún coche al pie del cerro.
Don Juan y don Genaro deben haber comprendido
lo que yo tenía en mente y corrieron en pos de mí, riendo con regocijo.
Apenas llegamos al pie del cerro, pusieron
manos a la obra. Los observé unos momentos. Sus acciones eran incomprensibles.
No fingían trabajar; se hallaban inmersos de lleno en la tarea de volcar un
peñasco para ver si mi coche estaba debajo. Eso era demasiado para mí, y
me uní a ellos. Resoplaban y gritaban y don Genaro aullaba como coyote. Estaban
empapados de sudor. Noté lo fuerte que eran sus cuerpos, sobre todo el de
don Juan. Junto a ellos, yo era un joven flácido.
No tardé en sudar también, copiosamente.
Por fin logramos voltear el peñasco y don Genaro examinó la tierra bajo la
roca con la paciencia y la minuciosidad más enloquecedoras.
-No. No está aquí -anunció.
La aseveración hizo a ambos tirarse en
el suelo de risa.
Yo reí con nerviosismo. Don Juan parecía
tener verdaderos espasmos de dolor; se cubrió el rostro y se acostó mientras
su cuerpo se sacudía de risa.
-¿En qué dirección vamos ahora? -preguntó
don Genaro tras un largo descansso.
Don Juan señaló con un movimiento de cabeza.
-¿A dónde vamos? -pregunté.
-¡A buscar tu carro! -dijo don Juan, sin
la menor sonrisa.
Volvieron a flanquearme cuando entramos
en el matorral. Sólo habíamos cubierto unos cuantos metros cuando don Genaro
hizo señas de que nos detuviéramos. Fue de puntillas hasta un arbusto redondo
que se hallaba a unos pasos, se asomó a las ramas internas y dijo que el coche
no estaba allí.
Seguimos caminando un rato y luego don
Genaro nos inmovilizó con un ademán. Parado de puntas, arqueó la espalda y
estiró los brazos por encima de la cabeza. Sus dedos, contraídos, semejaban
una garra.
Desde mi posición, el cuerpo de don Genaro
tenía la forma de una letra S. Conservó la postura un instante y luego se
abalanzó de cabeza sobre una rama larga, con hojas secas. La levantó con cuidado
y, después de examinarla, comentó de nuevo que el coche no estaba allí.
Conforme nos adentrábamos en el matorral,
él buscaba detrás de los arbustos y trepaba pequeños árboles de paloverde
para mirar entre el follaje, sólo para concluir que el coche tampoco estaba
allí.
Mientras tanto, yo llevaba concienzudas
cuentas de todo cuanto tocaba o veía. Mi visión secuencial y ordenada del
mundo en torno, era tan continua como siempre. Toqué rocas, arbustos, árboles.
Mirando primero con un ojo y después con el otro, cambié el enfoque de un
primer plano a un plano general. Según todos los cálculos, me hallaba caminando
por el chaparral como en veintenas de ocasiones anteriores durante mi vida
cotidiana.
Luego, don Genaro se acostó bocabajo y
nos pidió hacer lo mismo. Descansó la barbilla en las manos entrelazadas.
Don Juan lo imitó. Ambos se quedaron mirando una serie de pequeñas protuberancias
en el suelo, semejantes a cerros diminutos. De pronto, don Genaro hizo un
amplio movimiento con la diestra y asió algo. Se puso en pie apresuradamente,
y lo mismo don Juan. Don Genaro nos mostró la mano cerrada y nos hizo seña
de ir a mirar. Luego, lentamente, empezó a abrir la mano. Cuando la tuvo extendida,
un gran objeto negro salió volando. El movimiento fue tan súbito, y el objeto
volador tan grande, que salté hacia atrás y estuve a punto de perder el equilibrio.
Don Juan me apuntaló.
-No era el carro -se quejó don Genaro-.
Era una pinche mosca. ¡Ni modo!
Ambos me escudriñaban. Se hallaban parados
frente a mí y no me miraban directamente, sino con el rabo del ojo. Fue una
mirada prolongada.
-Era una mosca, ¿verdad? -me preguntó don
Genaro.
-Creo que sí -dije.
-No creas -me ordenó don Juan imperativamente-.
¿Qué viste?
-Vi algo del tamaño de un cuervo que salía
volando de su mano -dije.
Mi descripción era congruente con mi percepción
y nada tenía de chiste, pero ellos la recibieron como una de las frases más
hilarantes pronunciadas aquel día. Ambos dieron saltos y rieron hasta atragantarse.
-Creo que Carlos ya tuvo suficiente -dijo
don Juan. Su voz estaba ronca por laa risa.
Don Genaro dijo que estaba a punto de encontrar
mi coche, que sentía andar cada vez más caliente. Don Juan observó que estábamos
en una zona agreste y que hallar allí el coche no era deseable. Don Genaro
se quitó el sombrero y reacomodó la cinta con un trozo de cordel sacado de
su morral; a continuación, ató su cinturón de lana a una borla amarilla pegada
al ala.
-Estoy haciendo un papalote con mi sombrero
-me dijo.
Lo observé y supe que bromeaba. Yo siempre
me había considerado un experto en papalotes. De niño, solía hacer cometas
de lo más complejo, y sabía que el ala del sombrero de paja era demasiado
frágil para resistir el viento. Por otra parte, la copa era demasiado honda
y el aire circularía dentro de ella, haciendo imposible el despegue.
-No crees que vuele, ¿verdad? -me preguntó
don Juan.
-Sé que no volará -dije.
Don Genaro, sin preocuparse, terminó de
añadir un largo cordel a su papalote-sombrero.
Hacía viento, y don Genaro corrió cuestabajo
mientras don Juan sostenía el sombrero; luego don Genaro jaló el cordel y
la maldita cosa echó a volar.
-¡Mira, mira el papalote! -gritó don Genaro.
Dio un par de tumbos, pero permaneció en
el aire.
-No quites los ojos del papalote -dijo
don Juan con firmeza.
Por un momento me sentí mareado. Mirando
el papalote, tuve una viva memoria de otro tiempo; era como si yo mismo estuviese
volando una cometa, como solía hacer cuando soplaba el viento en las colinas
de mi pueblo.
Durante un breve instante, hundido en el
recuerdo, perdí conciencia del paso del tiempo.
Oí que don Genaro gritaba algo y vi el
sombrero dar de tumbos y luego caer al suelo, donde estaba mi coche. Todo
ocurrió con tal velocidad que no tuve una percepción clara de lo ocurrido.
Me sentí mareado y distraído. Mi mente se aferraba a una imagen muy confusa.
O había yo visto que el sombrero de don Genaro se convertía en mi coche, o
bien que el sombrero caía encima del coche. Quise creer lo último, que don
Genaro había usado su sombrero para señalar mi coche. No que importara en
realidad: una cosa era tan impresionante como la otra, pero así y todo mi
mente se aferraba a ese detalle arbitrario con el fin de conservar su equilibrio
original.
-No luches -oí decir a don Juan.
Sentí que algo en mi interior estaba a
punto de emerger. Pensamientos e imágenes acudían en oleadas incontrolables,
como si me estuviera quedando dormido. Miré, atónito, el coche. Se hallaba
en un espacio llano rocoso, a unos treinta metros de distancia. Parecía como
si alguien acabara de colocarlo allí. Corrí hacia él y empecé a examinarlo.
-¡Carajo! -exclamó don Juan-. No te quedes
viéndolo. ¡Para el mundo!
Luego, como entre sueños, lo oí gritar:
-¡El sombrero de Genaro! ¡El sombrero de
Genaro!
Los miré. Me miraban de frente. Sus ojos
eran penetrantes. Sentí un dolor en el estómago. Tuve una jaqueca instantánea
y me puse enfermo.
Don Juan y don Genaro me miraron con curiosidad.
Estuve un rato sentado junto al coche y luego, en forma por completo automática,
abrí la puerta para que don Genaro subiese en la parte trasera. Don Juan lo
siguió y se sentó a su lado. Eso me pareció extraño, pues por lo común él
siempre viajaba en el asiento delantero.
Manejé hacia la casa de don Juan. Una especie
de bruma me envolvía. Yo no era yo mismo en absoluto. Tenía el estómago revuelto,
y la sensación de náusea demolía toda mi sobriedad. Manejaba mecánicamente.
Oí que don Juan y don Genaro reían en el
asiento trasero, como niños. Oí a don Juan preguntarme:
-¿Ya estamos llegando?
Hasta entonces me fijé deliberadamente
en el camino. Nos hallábamos muy cerca de su casa.
-Ya casi llegamos -murmuré.
Aullaron de risa. Chocaron las manos y
se golpearon los muslos.
Al llegar a la casa, me apresuré automáticamente
a bajar y les abrí la puerta. Don Genaro bajó primero y me felicitó por lo
que llamaba el viaje más tranquilo y agradable que había hecho en toda su
vida. Don Juan dijo lo mismo. No les presté mucha atención.
Cerré el coche y a duras penas pude llegar
a la casa. Antes de dormirme, oí las carcajadas de don Juan y don Genaro.
AL día siguiente, apenas desperté, me puse
a interrogar a don Juan. Estaba cortando leña atrás de su casa, pero don
Genaro no se veía por ningún lado. Dijo que no había nada de qué hablar. Señalé
que yo había logrado conservar la calma y había observado a don Genaro "nadar
en el piso" sin querer ni pedir explicación alguna, pero mi contestación
no me había ayudado a entender lo que pasaba. Luego, tras la desaparición
del coche, me encerré automáticamente en la búsqueda de una explicación lógica,
pero eso tampoco me ayudó. Dije a don Juan que mi insistencia en hallar explicaciones
no era algo que yo mismo hubiese inventado arbitrariamente, nada más para
ponerme difícil, sino algo tan hondamente enraizado en mí que sobrepujaba
cualquier otra consideración.
-Es como una enfermedad -dije.
-No hay enfermedades -repuso don Juan con
toda calma-. Sólo hay idioteces. Y tú te haces el idiota al tratar de explicarlo
todo. Las explicaciones ya no son necesarias en tu caso.
Insistí en que sólo me era posible funcionar
bajo condiciones de orden y comprensión. Le recordé que yo había cambiado
radicalmente mi personalidad durante el tiempo de nuestra relación, y que
la condición que hizo posible tal cambio fue que pude explicarme las razones
detrás de él.
Don Juan rió suavemente. Estuvo callado
largo rato.
-Eres muy listo -dijo por fin-. Regresas
a donde siempre has estado. Pero esta vez se te acabó el juego. No tienes
a dónde regresar. Ya no voy a explicarte nada. Lo que Genaro te hizo ayer
se lo hizo a tu cuerpo; entonces, que tu cuerpo decida qué es qué.
El tono de don Juan era amistoso, pero
inusitadamente despegado, y eso me hizo sentir una soledad avasallante. Expresé
mis sentimientos de tristeza. Él sonrió. Sus dedos apretaron suavemente la
parte superior de mi mano.
-Los dos somos seres que van a morir -dijo
con suavidad-. Ya no hay más tiempo para lo que hacíamos antes. Ahora debes
emplear todo el no-hacer que
te he enseñado, y parar el mundo.
Volvió a apretarme la mano. Su contacto
era firme y amigable; reafirmaba su preocupación y su afecto por mí, y al
mismo tiempo me daba la impresión de un propósito inflexible.
-Éste es mi gesto que tengo contigo -dijo,
prolongando un instante el apretón de mano-. Ahora debes irte solo a esas
montañas amigas -señaló con la barbilla la distante cordillera hacia el sureste.
Dijo que yo debía permanecer allí hasta
que mi cuerpo me dijera que ya era bastante, y luego volver a su casa. No
quería que yo dijese nada ni esperase más tiempo, y me lo hizo saber empujándome
con gentileza en dirección del coche.
-¿Qué debo hacer allí? -pregunté.
En vez de responder me miró, meneando la
cabeza, -ya estuvo bueno -dijo al fin.
Luego señaló con el dedo hacia el, sureste.
-Ándale -dijo, cortante.
Fui hacia el sur y luego hacia el este,
siguiendo los caminos que siempre había tomado al viajar con don Juan. Estacioné
el coche cerca del sitio donde la brecha terminaba, y luego seguí un sendero
conocido hasta llegar a una alta meseta. No tenía idea de qué hacer allí.
Empecé a pasearme, buscando un sitio de reposo. De pronto advertí un pequeño
espacio a mi izquierda. La composición química del suelo parecía ser distinta
en dicho sitio, pero cuando enfoqué allí los ojos no vi nada que explicase
la diferencia. Parado a corta distancia, traté de "sentir", como
don Juan me recomendaba siempre.
Quedé inmóvil cosa de una hora. Mis pensamientos
empezaron a disminuir gradualmente, hasta que ya no hablaba conmigo mismo.
Tuve entonces una sensación de molestia. Parecía confinada a mi estómago
y se agudizaba cuando yo enfrentaba el sitio en cuestión. Me repelía y me
sentí impelido a apartarme de él. Empecé a examinar el área con los ojos
cruzados, y tras caminar un poco llegué a una gran roca plana. Me detuve frente
a ella. No había en la roca nada en particular que me atrajera. No detecté
en ella ningún color ni brillo específico, pero me gustaba. Mi cuerpo se sentía
bien. Experimenté una sensación de comodidad física y tomé asiento un rato.
Todo el día vagué por la meseta y las montañas
circundantes, sin saber qué hacer ni qué esperar. Al oscurecer volví a la
roca plana. Sabía que pasando allí la noche estaría a salvo.
Al día siguiente me adentré más en las
montañas, hacia el este. Al atardecer llegué a otra meseta, todavía más alta.
Me pareció haber estado allí antes. Miré en torno para orientarme, pero no
pude reconocer ninguno de los picos circundantes. Tras elegir con cuidado
un sitio, me senté a descansar al borde de un área yerma y rocosa. Allí sentía
tibieza y tranquilidad. Quise sacar comida de mi guaje, pero estaba vacío.
Bebí un poco de agua. Estaba tibia y aceda. Pensé que no me quedaba más que
volver a casa de don Juan, y empecé a preguntarme si debería iniciar de una
vez mi camino de regreso. Me acosté bocabajo y apoyé la cabeza en el brazo.
Inquieto, cambié varias veces de postura, hasta hallarme de cara al oeste.
El sol ya descendía. Mis ojos estaban cansados. Miré el suelo y vi un gran
escarabajo negro. Salió detrás de una piedra, empujando una bola de estiércol
dos veces más grande que él. Seguí sus, movimientos durante largo rato. El
insecto parecía ajeno a mi presencia y seguía empujando su carga sobre rocas,
raíces, depresiones y protuberancias. Hasta donde yo sabía, el escarabajo
no se daba cuenta de que yo estaba allí. Se me ocurrió la idea de que yo no
podía estar seguro de que el insecto no tuviera conciencia de mí; esa idea
desató una serie de evaluaciones racionales con respecto a la naturaleza
del mundo del insecto, en contraposición con el mío. El escarabajo y yo estábamos
en el mismo mundo, y obviamente el mundo no era el mismo para ambos. Me concentré
en observarlo, maravillado de la fuerza titánica que necesitaba para transportar
su carga por rocas y por grietas.
Largo tiempo observé al insecto, y entonces
me di cuenta del silencio en torno. Sólo el viento silbaba entre las ramas
y hojas del matorral. Alcé la vista, me volví a la izquierda en forma rápida
e involuntaria, y alcancé a ver una leve sombra, o un cintilar, sobre una
roca cercana. Al principio no presté atención, pero luego me di cuenta de
que el cintilar había estado a mi izquierda. Me volví de nuevo, súbitamente,
y pude percibir con claridad una sombra en la roca. Tuve la extraña sensación
de que la sombra se deslizó inmediatamente al suelo y la tierra la absorbió
como un secante chupa una mancha de tinta. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Por mi mente cruzó la idea de que la muerte nos observaba a mí y al escarabajo.
Busqué de nuevo al insecto, pero no pude
hallarlo. Pensé que debía haber llegado a su destino y arrojado su carga
a un agujero. Apoyé el rostro contra una roca lisa.
El escarabajo surgió de un hoyo profundo
y se detuvo a pocos centímetros de mi cara. Parecía mirarme, y por un instante
sentí que cobraba conciencia de mi presencia, tal vez como yo advertía la
presencia de mi muerte. Experimenté un estremecimiento. El escarabajo y yo
no éramos tan distintos, después de todo. La muerte, como una sombra, nos
acechaba a ambos detrás del peñasco. Tuve un extraordinario momento de júbilo.
El escarabajo y yo estábamos a la par. Ninguno era mejor que el otro. Nuestra
muerte nos igualaba.
Mi júbilo y mi alegría fueron tan grandes
que eché a llorar. Don Juan tenía razón. Siempre había tenido razón. Yo vivía
en un mundo lleno de misterio y, como todos los demás, era un ser lleno de
misterio, y sin embargo no tenía más importancia que un escarabajo. Me sequé
los ojos y, al frotarlos con el dorso de la mano, vi un hombre, o algo con
figura humana. Se hallaba a mi derecha, a unos cincuenta metros de distancia.
Me senté, erguido, y me esforcé por mirar. El sol estaba casi en el horizonte
y su resplandor amarillo me impedía tener una visión clara. En ese instante
oí un rugido peculiar. Era como el sonido de un distante aeroplano a reacción.
Cuando me concentré en él, el rugido aumentó hasta ser un agudo zumbar metálico,
y luego, suavizándose, se volvió un sonido hipnótico, melodioso. La melodía
era como la vibración de una corriente eléctrica. La imagen que acudió a mi
mente fue la de que dos esferas electrizadas se unían, o dos bloques cúbicos
de metal eléctrico se frotaban entre sí y, al estar perfectamente nivelados
el uno con el otro, se detenían con un golpe. Nuevamente me esforcé por ver
si podía distinguir a la persona que parecía esconderse de mí, pero no detecté
sino una forma oscura contra los arbustos. Puse las manos sobre los ojos formando
una visera. En ese instante cambió el brillo del sol y advertí que sólo veía
una ilusión óptica, un juego de sombras y follaje.
Aparté los ojos y vi un coyote que cruzaba
el campo en trote calmoso. Estaba cerca del sitio donde yo creía haber visto
al hombre. Recorrió unos cincuenta metros en dirección sur y luego se detuvo,
dio la vuelta y empezó a caminar hacia mí. Di unos gritos para asustarlo,
pero siguió acercándose. Tuve un momento de aprensión. Pensé que tal vez estaba
rabioso y hasta se me ocurrió juntar piedras para defenderme en caso de un
ataque. Cuando el animal estuvo a tres o cuatro metros de distancia, noté
que no se hallaba agitado en forma alguna; al contrario, parecía tranquilo
y sin temores. Amainó su paso, deteniéndose a un metro o metro y medio de
mí. Nos miramos, y el coyote se acercó más aún. Sus ojos pardos eran amistosos
y límpidos. Me senté en las rocas y el coyote se detuvo, casi tocándome.
Yo estaba atónito. Jamás había visto tan de cerca a un coyote salvaje, y lo
único que se me ocurrió entonces fue hablarle. Lo hice como si hablara con
un perro amistoso. Y entonces me pareció que el coyote me respondía. Tuve
una absoluta certeza de que había dicho algo. Me sentí confuso, pero no hubo
tiempo de ponderar mis sentimientos, porque el coyote volvió a "hablar".
No era que el animal pronunciase palabras como las que suelo escuchar en voces
humanas; más bien yo "sentía" que estaba hablando. Pero no era
tampoco la sensación que uno tiene cuando una mascota parece comunicarse con
su amo. El coyote en verdad decía algo; trasmitía un pensamiento y esa comunicación
se producía a través de algo muy similar a una frase. Yo había dicho: "¿Cómo
estás, coyotito?" y creí oír que el animal respondía: "Muy bien,
¿y tú?" Luego el coyote repitió la frase y yo me levanté de un salto.
El animal no hizo un solo movimiento. Ni siquiera lo alarmó mi repentino brinco.
Sus ojos seguían claros y amigables. Se echó y, ladeando la cabeza, preguntó:
"¿Por qué tienes miedo?" Me senté frente a él y llevé a cabo la
conversación más extraña que jamás había tenido. Finalmente, me preguntó qué
hacía yo allí y le dije que había venido a "parar el mundo". El
coyote dijo "¡Qué bueno!" y entonces me di cuenta de que era un
coyote bilingüe. Los sustantivos y verbos de sus frases eran en inglés, pero
las conjunciones y exclamaciones eran en español. Cruzó por mi mente la idea
de que me hallaba en presencia de un coyote chicano. Eché a reír ante lo absurdo
de todo eso, y reí tanto que casi me puse histérico. Entonces, la imposibilidad
de lo que estaba pasando me golpeó de lleno y mi mente se tambaleó. El coyote
se incorporó y nuestros ojos se encontraron. Miré los suyos fijamente. Sentí
que me jalaban, y de pronto el animal se hizo iridiscente; empezó a resplandecer.
Era como si mi mente reprodujese la memoria de otro suceso que había tenido
lugar diez años antes, cuando, bajo la influencia del peyote, presencié la
metamorfosis de un perro común en un inolvidable ser de iridiscencia. Era
como si el coyote hubiera provocado el recuerdo, y la imagen de aquel suceso
anterior, invocada, se superpusiera a la forma del coyote; el coyote era un
ser fluido, líquido, luminoso. Su luminosidad deslumbraba. Quise proteger
mis ojos cubriéndolos con las manos, pero no podía moverme. El ser luminoso
me tocó en alguna parte indefinida de mí mismo y mi cuerpo experimentó una
tibieza y un bienestar indescriptibles, tan exquisitos que el toque parecía
haberme hecho estallar. Me transfiguré. No podía sentir los pies, ni las piernas,
ni parte alguna de mi cuerpo, pero algo me sostenía erecto.
No tengo idea de cuánto tiempo permanecí
en esa posición. Mientras tanto, el coyote luminoso y el monte donde me hallaba
se disolvieron. No había ideas ni sentimientos. Todo se había desconectado
y yo flotaba libremente.
De súbito, sentí que mi cuerpo era golpeado,
y luego envuelto por algo que me encendía. Tomé conciencia entonces de que
el sol brillaba sobre mí. Yo distinguía vagamente una cordillera distante
hacia el occidente. El sol casi se ocultaba en el horizonte. Yo lo miraba
de frente, y entonces vi las "líneas del mundo". Percibí en verdad
una extraordinaria profusión de líneas blancas, fluorescentes, que se entrecruzaban
en todo mi alrededor. Por un momento pensé que tal vez se trataba del sol
refractado por mis pestañas. Parpadee y volví a mirar. Las líneas eran constantes,
y se superponían a todo cuanto había en torno, o lo atravesaban. Me di vuelta
y examiné un mundo insólitamente nuevo. Las líneas eran visibles y constantes
aunque yo no diera la cara al sol.
Me quedé allí en estado de éxtasis, durante
lo que pareció un tiempo interminable; todo debe haber durado sólo unos minutos,
acaso únicamente el tiempo que el sol brilló antes de llegar al horizonte,
pero para mí fue la eternidad. Sentía que algo tibio y confortante brotaba
del mundo y de mi propio cuerpo. Supe haber descubierto un secreto. Era tan
sencillo. Experimentaba un torrente desconocido de sentimientos. Nunca en
toda mi vida había tenido tal euforia divina, tal paz, tan amplio alcance,
y sin embargo no me era posible traducir el secreto a palabras, ni siquiera
a pensamientos, pero mi cuerpo lo conocía.
Luego me dormí o me desmayé. Cuando volví
a cobrar conciencia de mí, yacía sobre las rocas. Me puse de pie. El mundo
era como yo siempre lo había visto. Estaba oscureciendo, y automáticamente
inicié el regreso hacia mi coche.
Don Juan estaba solo en la casa cuando
llegué a la mañana siguiente. Le pregunté por don Genaro y dijo que andaba
por allí, haciendo un mandado. Inmediatamente empecé a narrarle las extraordinarias
experiencias que tuve. Escuchó con obvio interés.
-Sencillamente has parado el mundo -comentó cuando hube
terminado mi recuento.
Quedamos un rato en silencio y luego don
Juan dijo que yo debía dar las gracias a don Genaro por ayudarme. Parecía
inusitadamente contento conmigo. Me palmeó la espalda repetidas veces, chasqueando
la lengua.
-Pero es inconcebible que un coyote hable
-dije.
-Eso no fue hablar -repuso don Juan.
-¿Qué era entonces?
-Tu cuerpo entendió por vez primera. Pero
fallaste de reconocer que, por principio de cuentas, no era un coyote, y
que ciertamente no hablaba como hablamos tú y yo.
-¡Pero el coyote de veras hablaba, don
Juan!
-Mira quién es ahora el que dice idioteces.
Después de tantos años de aprendizaje, deberías tener más conocimiento. Ayer
paraste el mundo, y a lo mejor hasta
viste. Un ser mágico te dijo algo, y
tu cuerpo fue capaz de entenderlo porque el mundo se había derrumbado.
-El mundo era como es hoy, don Juan.
-No. Hoy los coyotes no te dicen nada,
ni puedes ver las líneas del mundo. Ayer hiciste todo eso simplemente porque
algo se paró dentro de ti.
-¿Qué cosa fue?
-Lo que se paró ayer dentro de ti fue lo
que la gente te ha estado diciendo que es el mundo. Verás, desde que nacemos
la gente nos dice que el mundo es así y asá, y naturalmente no nos queda otro
remedio que ver el mundo en la forma en que la gente nos ha dicho que es.
Nos miramos.
-Ayer el mundo se hizo como los brujos
te dicen que es -prosiguió-. En ese mundo hablan los coyotes y también los
venados, como te dije una vez, y también las víboras de cascabel y los árboles
y todos los demás seres vivientes. Pero lo que quiero que aprendas es ver.
A lo mejor ahora ya sabes que el ver
ocurre sólo cuando uno se cuela entre los mundos, el mundo de la gente
común y el mundo de los brujos. Ahora estás justito enmedio de los dos. Ayer
creíste que el coyote te hablaba. Cualquier brujo que no ve creería lo mismo, pero alguien que ve sabe que creer eso es quedarse atorado en el reino de los brujos.
De la misma manera, no creer que los coyotes hablan es estar atorado en el
reino de la gente común.
-¿Quiere usted decir, don Juan, que ni
el mundo de la gente común ni el mundo de los brujos son reales?
-Son mundos reales. Pueden actuar sobre
ti. Por ejemplo, podrías haberle preguntado a ese coyote cualquier cosa que
quisieras saber, y él se habría obligado a responderte. Lo único triste es
que los coyotes no son de fiar. Son embusteros. Es tu destino no tener un
compañero animal de confianza.
Don Juan explicó que el coyote sería mi
compañero toda la vida y que, en el mundo de los brujos, tener un amigo coyote
no era un estado de cosas muy de desear. Dijo que habría sido ideal que yo
hablara con una serpiente de cascabel, pues son compañeras estupendas.
-Yo en tu lugar -añadió- jamás me fiaría
de un coyote. Pero tú eres distinto y a lo mejor hasta te haces brujo coyote.
-¿Qué es un brujo coyote?
-Uno que saca muchas cosas de sus hermanos
coyotes.
Quise seguir haciendo preguntas, pero me
detuvo con un gesto.
-Has visto las líneas del mundo -dijo-.
Has visto un ser luminoso. Ya casi estás listo para encontrarte con el aliado.
Por supuesto, sabes que el hombre a quien viste en el matorral era el aliado.
Oíste su rugido como el sonar de un avión de chorro. Te estará esperando a
la orilla de un llano, un llano al que yo mismo te llevaré.
Guardamos silencio largo rato. Don Juan
tenía las manos entrelazadas por encima del estómago. Sus pulgares se movían
casi imperceptiblemente.
-También Genaro tendrá que ir con nosotros
a ese valle -dijo de pronto-. Es el que te ha ayudado a parar el mundo.
Don Juan me miró con ojos penetrantes.
-Voy a decirte una cosa más -dijo, y rió-.
Ya realmente no importa. El otro día, Genaro nunca movió tu carro del mundo
de la gente común. Nada más te forzó a mirar el mundo como los brujos, y tu
coche no estaba en ese mundo. Genaro quiso ablandar tu certeza. Sus payasadas
hablaron a tu cuerpo acerca de lo absurdo que es tratar de entenderlo todo.
Y cuando voló su papalote casi viste.
Hallaste tu coche y estabas en los dos mundos. La razón de que casi se nos
reventaran las tripas de tanto reír fue que tú de veras pensabas que nos estabas
trayendo de donde creíste hallar tu coche.
-¿Pero cómo me forzó a ver el mundo como
los brujos?
-Yo estaba con él. Los dos conocemos ese
mundo Ya conociéndolo, lo único que se necesita para producirlo es usar ese
otro anillo de poder que te he dicho que los brujos tienen. Genaro puede
hacerlo con la misma facilidad con la que mueve los dedos. Te tuvo ocupado
volteando piedras para distraer tus pensamientos y permitir que tu cuerpo
viera.
Le dije que los sucesos de los tres últimos
días habían causado algún daño irreparable a mi idea del mundo. Dije que,
durante los diez años que llevaba de verlo, jamás había experimentado una
sacudida tal, ni siquiera las veces que ingerí plantas psicotrópicas.
-Las plantas de poder son sólo una ayuda
-dijo don Juan-. Lo de verdad es cuando ell cuerpo se da cuenta de que puede
ver. Sólo entonces somos capaces de
saber que el mundo que contemplamos cada día no es nada, más que una descripción.
Mi intención ha sido mostrarte eso. Desgraciadamente, te queda muy poco
tiempo antes de que el. aliado te salga al paso.
-¿Tiene que salirme al paso?
-No hay manera de evitarlo. Para ver hay que aprender la forma en que
los brujos miran el mundo; por eso hay que llamar al aliado, y una vez que
se le llama, viene.
-¿No podía usted enseñarme a ver sin llamar al aliado?
-No. Para ver hay que aprender a mirar el mundo en alguna otra forma, y
la única otra forma que conozco es la del brujo.
DON GENARO regresó a eso del mediodía y,
siguiendo la sugerencia de don Juan, los tres fuimos en coche a la cordillera
donde yo estuve el día anterior. Caminamos por el mismo sendero que seguí,
pero en vez de detenernos en la meseta alta, como yo había hecho, continuamos
ascendiendo hasta alcanzar la parte superior de la cordillera más baja; luego
empezamos a descender a un valle llano.
Nos detuvimos a descansar en la cima de
un cerro alto. Don Genaro eligió el lugar. Automáticamente me senté, como
siempre he hecho en compañía de ambos, con don Juan a mi derecha y don Genaro
a mi izquierda, formando un triángulo.
El chaparral desértico había adquirido
un exquisito lustre húmedo. Se veía verde brillante tras una corta lluvia
de primavera.
-Genaro te va a contar algo -me dijo don
Juan de repente-. Te va a contar la historia de su primer encuentro con su
aliado. ¿No es cierto, Genaro?
Había un matiz de ruego en la voz de don
Juan. Don Genaro me miró y contrajo los labios hasta que su boca parecía un
agujero redondo. Dobló la lengua contra el paladar y empezó a abrir y cerrar
la boca como si tuviera espasmos.
Don Juan lo miró y rió con fuerza. Yo no
sabía cómo tomar aquello.
-¿Qué está haciendo? -pregunté a don Juan.
-¡Es una gallina! -dijo él.
-¿Una gallina?
-Mira, mira su boca. Ése es el culo de
la gallina, y está a punto de poner un huevo.
Los espasmos de don Genaro parecieron aumentar.
Tenía en los ojos una expresión rara, de locura. Su boca se abrió como si
los espasmos dilataran el agujero redondo. Produjo con la garganta una especie
de graznido, dobló los brazos sobre el pecho con las manos hacia adentro y
luego, sin ninguna ceremonia, escupió.
-¡Carajo! No era un huevo, era un pollo
-dijo con expresión preocupada.
La postura de su cuerpo y la cara que tenía
eran tan ridículas que, no pude menos que reír.
-Ahora que Genaro casi puso un huevo, a
lo mejor te cuenta su primer encuentro con su aliado -insistió don Juan.
-A lo mejor -dijo don Genaro, sin interés.
Le supliqué que me lo contara.
Don Genaro se puso de pie, estiró los brazos
y la espalda. Sus huesos crujieron. Luego volvió a sentarse.
-Era yo joven cuando me enfrenté por primera
vez con mi aliado -dijo al fin-. Recuerdo que fue en las primeras horas de
la tarde. Yo había estado en el campo desde el amanecer e iba de vuelta a
mi casa. De repente, el aliado salió y se interpuso en mi camino. Me había
estado esperando detrás de una masa y me invitaba a luchar. Yo iba a salir
corriendo, pero me vino la idea de que yo era lo bastante fuerte pare enfrentarme
con él. De todos modos tuve miedo. Un escalofrío me subió por la espalda y
mi cuello se puso tieso como tabla. A propósito, ésa es siempre la señal
de que uno está listo; digo, cuando el cuello se pone duro.
Se abrió la camisa y me enseñó su espalda.
Tensó los músculos de su cuello, brazos y espalda. Noté la excelencia de su
musculatura. Era como si el recuerdo del encuentro hubiese activado cada
músculo en su torso.
-En tal situación -prosiguió-, siempre
hay que cerrar la boca.
Se volvió a don Juan y dijo:
-¿No es cierto?
-Si -dijo don Juan calmadamente-. El choque
que uno recibe al agarrar a un aliado es tan grande que uno podría arrancarse
la lengua de una mordida o romperse los dientes. El cuerpo debe estar recto
y bien plantado, y los pies deben agarrar el suelo.
Don Genaro se levantó y me enseñó la posición
correcta: el cuerpo ligeramente doblado en las rodillas, los brazos colgando
a los lados con los dedos curvados suavemente. Permaneció en esa postura
un instante, y cuando creí que se sentaría, se lanzó de súbito hacia adelante
en un salto estupendo, como si tuviera resortes en los talones. Su movimiento
fue tan repentino que caí de espaldas; pero al caer tuve la clara impresión
de que don Genaro había agarrado a un hombre, o algo con forma de hombre.
Volví a sentarme. Don Genaro conservaba
aún una tremenda tensión en todo el cuerpo; luego relajó abruptamente los
músculos y volvió al lugar donde había estado y tomó asiento.
-Carlos acaba de ver ahorita a tu aliado
-observó don Juan casualmente-, pero todaavía está muy débil y se cayó.
-¿De veras? -preguntó don Genaro en tono
ingenuo, y agrandó las fosas nasales.
Don Juan le aseguró que yo lo había "visto".
Don Genaro volvió a saltar hacia adelante;
con tal fuerza que caí de costado. Ejecutó su salto con tanta rapidez que
no pude saber cómo había alcanzado a ponerse en pie antes de lanzarse al frente.
Ambos rieron con fuerza y luego la risa
de don Genaro se convirtió en un aullido indiscernible del de un coyote.
-No creas que tienes que saltar como Genaro
para agarrar a tu aliado -dijo don Juan en tono de advertencia-. Genaro salta
tan bien porque tiene su aliado que lo ayuda. Todo lo que tienes que hacer
es plantarte con firmeza para soportar el impacto. Tienes que pararte como
estaba Genaro antes de saltar; luego te avientas y agarras al aliado.
-Primero tiene que besar su escapulario
-intervino don Genaro.
Don Juan, con severidad fingida, dijo que
yo no llevaba escapularios.
-¿Y sus cuadernos? -insistió don. Genaro-.
Tiene que hacer algo con sus cuadernos: ponerlos en alguna parte antes de
brincar, o a lo mejor los usa para pegarle al aliado.
-¡Carajo! -dijo don Juan con sorpresa aparentemente
genuina-. Nunca se me había ocurrido. Apuesto que será la primera vez que
alguien derriba a un aliado a cuadernazos.
Cuando la risa de don Juan y el aullido
coyotesco de don Genaro amainaron, todos estábamos de muy buen humor.
-¿Qué pasó cuando agarró usted a su aliado,
don Genaro? -pregunté.
-Fue una gran sacudida -dijo don Genaro
tras un titubeo momentáneo. Parecía haber estado ordenando sus pensamientos.
-Nunca imaginé que sería así -prosiguió-.
Fue algo, algo, algo... como nada que pueda yo decir. Después que lo agarré,
empezamos a dar vueltas. El aliado me hizo dar vueltas, pero yo no lo solté.
Giramos por el aire tan rápido y tan fuerte que yo ya no veía nada. Todo
era como una nube. Dimos vueltas, y vueltas, y más vueltas. De repente sentí
que estaba parado otra vez en el suelo. Me miré. El aliado no me había matado.
Estaba yo entero. ¡Era yo mismo! Supe entonces que había triunfado. Por fin
tenía un aliado. Me puse a saltar de alegría. ¡Qué sensación! ¡Qué sensación
aquélla!
"Luego miré alrededor para averiguar
dónde estaba. No conocía por ahí. Pensé que el aliado debía haberme llevado
por los aires para tirarme en algún sitio, muy lejos del lugar donde empezamos
a dar vueltas. Me orienté. Pensaba que mi casa debía quedar hacia el este,
así que empecé a caminar en esa dirección. Todavía era temprano. El encuentro
con el aliado no llevó mucho tiempo. Al rato encontré un caminito, y entonces
vi un grupo de hombres y mujeres que venían hacia mí. Eran indios. Me parecieron
mazatecos. Me rodearon y preguntaron a dónde iba.
"-Voy a mi casa, en Ixtlán -les dije.
"-¿Andas perdido? -preguntó alguien.
"-Sí -dije-. ¿Por qué?
"-Porque Ixtlán no queda para allá.
Ixtlán está para el otro lado. Nosotros vamos allí -dijo otro.
"-¡Vente con nosotros! -dijeron todos-.
¡Tenemos comida!"
Don Genaro dejó de hablar y me miró como
si esperara una pregunta.
-Bueno, ¿qué pasó? -pregunté-. ¿Se fue
usted con ellos?
-No -dijo-. Porque no eran reales. Lo supe
de inmediato, apenas se me acercaron. Había en sus voces, en su amabilidad
algo que los delataba, sobre todo cuando me pedían ir con ellos. Eché a correr.
Me llamaron y me rogaron que volviera. Las súplicas me perseguían, pero yo
seguí corriendo.
¿Quiénes eran? -pregunté.
-Personas -repuso don Genaro, cortante-.
Sólo que no eran reales.
-Eran como apariciones -explicó don Juan-.
Como fantasmas.
-Después de caminar un rato -prosiguió
don Genaro-, cobré más confianza. Supe que Ixtlán quedaba en la dirección
que yo llevaba. Y entonces vi dos hombres que venían hacia mí por el camino.
También parecían mazatecos. Tenían un burro cargado de leña. Pasaron junto
a mí y murmuraron:
"-Buenas tardes.
"-¡Buenas tardes! -dije y seguí de
frente. No me hicieron caso y continuaron su camino. Disminuí el paso, y como
si tal cosa me volví a mirarlos. Ellos se alejaban sin preocuparse por mí.
Parecían reales. Corrí tras ellos gritando:
"-¡Esperen, esperen!"
"Detuvieron al burro y se pararon
uno a cada lado del animal, como protegiendo la carga.
"-Estoy perdido en estas montañas
-les dije-. ¿Para dónde queda Ixtlán?
"Señalaron en la dirección en que
iban.
"-Está usted muy lejos -me dijo uno-.
Queda al otro lado de esas montañas. Tardará usted cuatro o cinco días en
llegar.
"Luego dieron la vuelta y siguieron
andando. Sentí que eran indios de verdad y les rogué que me dejaran ir con
ellos.
"Caminamos juntos un rato, y luego
uno de ellos sacó su bastimento y me ofreció de comer. Yo me quedé quieto.
Había algo muy extraño en la forma en que me ofrecía su comida. Mi cuerpo
se asustó, de modo que me eché para atrás y corrí. Los dos me dijeron que
moriría en las montañas si no iba con ellos, y trataron de convencerme para
que volviera. También sus ruegos eran muy extraños, pero yo corrí de ellos
con toda mi fuerza.
"Seguí andando. Supe entonces que
iba bien para Ixtlán y que esos fantasmas trataban de apartarme de mi camino.
"Encontré otros ocho; deben haber
conocido que mi decisión era inflexible. Se pararon junto al camino y me
miraban con ojos implorantes. La mayoría no dijo una sola palabra, pero las
mujeres eran más audaces y me rogaban. Algunas me enseñaban comida y otras
cosas que se suponía estaban vendiendo, como inocentes vendedoras al lado
del camino. No me detuve ni las miré.
"Ya era muy de tarde cuando llegué
a un valle que me pareció reconocer. Algo tenía de familiar. Pensé que había
estado antes allí, pero en tal caso me hallaba en realidad al sur de Ixtlán.
Empecé a buscar puntos de referencia para orientarme debidamente y corregir
mi ruta, cuando vi a un niño indio que cuidaba unas cabras. Tenía unos siete
años y vestía como yo había vestido a su edad. De hecho, me recordaba a mí
mismo, cuando pastoreaba las dos cabras de mi padre.
"Lo observé un tiempo; el niño hablaba
solo, igual que yo entonces, y hablaba con sus cabras. Por lo que yo sabía
de cuidar cabras, el muchacho era de veras bueno para eso. Era cabal y cuidadoso.
No mimaba a sus cabras, pero tampoco era cruel con ellas.
"Decidí llamarlo. Cuando le hablé
en voz alta, se paró de un salto y corrió a un repecho y me espió escondido
detrás de unas rocas. Parecía dispuesto a correr por su vida. Me cayó bien.
Parecía tener miedo, y sin embargo halló tiempo para pastorear las cabras
y quitarlas de mi vista.
"Le hablé mucho rato; dije que andaba
perdido y que no sabía el camino a Ixtlán. Pregunté el nombre del sitio donde
estábamos y él dijo que era el sitio que yo pensaba. Eso me hizo muy dichoso.
Me di cuenta de que ya no andaba perdido y pensé en el poder que mi aliado
debía tener para transportar todo mi cuerpo en menos de un parpadeo.
"Di las gracias al niño y eché a caminar.
Él salió como si tal cosa de su escondite y pastoreó sus cabras hacia una
vereda que apenas se notaba. La vereda parecía bajar al valle. Llamé al niño
y no corrió. Caminé hacia él y, cuando me acerqué demasiado, saltó al matorral.
Lo felicité por su cautela y empecé a hacerle preguntas.
"-¿Para dónde va esta vereda? -pregunté.
"-Para abajo -dijo él.
"-¿Dónde vives?
"-Allá abajo.
"-¿Hay muchas casas allá abajo?
"-No, nada más una.
"-¿Dónde están las otras casas?
"El niño apuntó para el otro lado
del valle, con indiferencia, como hacen los niños de su edad. Luego empezó
a bajar la vereda con sus cabras.
"-Espera -le dije-. Estoy muy cansado
y tengo mucha hambre. Llévame con tus papás.
"-No tengo papás -dijo el niño, y
eso me sacudió. No sé por qué, pero su voz me hizo titubear. El niño, notando
mis dudas, se paró y volteó hacia mí.
-No hay nadie en mi casa -dijo-. Mi tío
se fue y su mujer anda en los campos. Hay bastante comida. Bastante. Ven conmigo.
"Casi me puse triste. El niño era
también un fantasma. El tono de su voz y su ansiedad lo habían traicionado.
Los fantasmas estaban dispuestos a capturarme, pero yo no tenía miedo. Seguía
aterido por el encuentro con el aliado. Quise enojarme con el aliado o con
los fantasmas, pero por alguna razón no pude enojarme como antes, así que
dejé de hacer el intento. Luego quise entristecerme, porque el niñito me había
caído bien, pero no pude, así que también dejé eso en paz.
"De pronto me di cuenta de que tenía
un aliado y nada podían hacerme los fantasmas. Seguí al muchacho por la vereda.
Otros fantasmas salieron veloces y trataron de hacerme caer a los precipicios,
pero mi voluntad era más fuerte que ellos. Deben haberlo sentido, porque dejaron
de molestar. Después de un rato, nada más se quedaban parados junto a mi camino;
de vez en cuando algunos me saltaban encima, pero yo los detenía con mi voluntad.
Y luego dejaron de molestarme en absoluto."
Don Genaro calló largo rato.
Don Juan me miró.
-¿Qué ocurrió después de eso, don Genaro?
-pregunté.
-Seguí caminando -respondió sin énfasis.
Al parecer, había terminado su relato y
no había nada que deseara añadir.
Le pregunté por qué el hecho de que le
ofrecieran comida era indicativo de su condición de fantasmas.
No contestó. Inquirí más a fondo y quise
saber si, entre los mazatecos, era costumbre negar la comida, o preocuparse
mucho por asuntos alimenticios.
Dijo que el tono de las voces, la ansiedad
por llevárselo consigo, y la manera en que los fantasmas hablaban de comida,
eran las indicaciones; y que él supo eso porque su aliado lo ayudaba. Afirmó
que, por sí solo, jamás habría notado esas peculiaridades.
-¿Eran aliados esos fantasmas, don Genaro?
-pregunté.
-No. Eran gente.
-¿Gente? Pero usted dijo que eran fantasmas.
-Dije que ya no eran reales. Después de
mi encuentro con el aliado, ya nada fue real.
Guardamos silencio un rato largo.
-¿Cuál fue el resultado final de aquella
experiencia, don Genaro? -pregunté.
-¿Resultado final?
-Digo, ¿cuándo y cómo llegó usted por fin
a Ixtlán?
Ambos echaron a reír al mismo tiempo.
-Conque ése es para ti el resultado final
-comentó don Juan-. Digamos entonces que no hubo ningún resultado final en
el viaje de Genaro. Nunca habrá ningún resultado final. ¡Genaro va todavía
camino a Ixtlán!
Don Genaro me miró con ojos penetrantes
y luego volvió la cabeza para observar la distancia, hacia el sur.
-Nunca llegaré a Ixtlán -dijo.
Su voz era firme pero suave, casi un murmullo.
-Pero en mis sentimientos . . . en mis
sentimientos pienso a veces que estoy a un solo paso de llegar. Pero nunca
llegaré. En mi viaje, ni siquiera encuentro los sitios que conocía. Nada
es ya lo mismo.
Don Juan y don Genaro se miraron. Había
algo muy triste en sus ojos.
-En mi viaje a Ixtlán sólo encuentro viajeros
fantasmas -dijo suavemente don Genaro.
No entendí a qué se refería. Miré a don
Juan.
-Todos aquellos con los que Genaro se encuentra
en su camino a Ixtlán son nada más seres efímeros -explicó don Juan-. Tú,
por ejemplo. Eres un fantasma. Tus sentimientos y tu ansiedad son los de la
gente. Por eso dice que sólo se encuentra viajeros fantasmas en su viaje a
Ixtlán.
De pronto me di cuenta de que el viaje
de don Genaro era una metáfora.
-Entonces, su viaje a Ixtlán no es real
-dije.
-¡Es real! -repuso don Genaro-. Los viajeros
no son reales.
Señaló a don Juan con un movimiento de
cabeza y dijo enfáticamente:
-Éste es el único que es real. El mundo
es real sólo cuando estoy con éste.
Don Juan sonrió.
-Genaro te contaba su historia -dijo- porque
ayer paraste el mundo, y él
piensa que también viste,
pero eres tan tonto que tú mismo no lo sabes. Yo le digo que eres un ser muy
raro, y que tarde o temprano verás. De cualquier modo, en tu próximo encuentro
con el aliado, si acaso llega, tendrás que luchar con él y domarlo. Si sobrevives
al choque, de lo cual estoy seguro, pues eres fuerte y has estado viviendo
como guerrero, te encontrarás vivo en una tierra desconocida. Entonces, como
es natural para todos nosotros, lo primero que querrás hacer es volver a
Los Ángeles. Pero no hay modo de volver a Los Ángeles. Lo que dejaste allí
está perdido para siempre. Para entonces, claro, serás brujo, pero eso no
ayuda; en un momento así, lo importante para todos nosotros es el hecho de
que todo cuanto amamos, odiamos, o deseamos ha quedado atrás. Pero los sentimientos
del hombre no mueren ni cambian, y el brujo inicia su camino a casa sabiendo
que nunca llegará, sabiendo que, ningún poder sobre la tierra, así sea su
misma muerte, lo conducirá al sitio, las cosas, la gente que amaba. Eso es
lo que Genaro te dijo.
La explicación de don Juan fue como un
catalizador; el pleno impacto de la historia de don Genaro me golpeó súbitamente
cuando empecé a relacionar el relato con mi propia vida.
-¿Y las personas que yo quiero? -pregunté
a don Juan-. ¿Qué les va a pasarr?
-Todas se quedarán atrás -dijo.
-¿Pero no hay manera de recuperarlas? ¿Podría
yo rescatarlas y llevarlas conmigo?
-No. Tu aliado te llevará, a ti solo, a
mundos desconocidos.
-Pero yo podré volver a Los Ángeles, ¿no?
Podría tomar el autobús o un avión e ir allí. Los Ángeles seguirá allí, ¿no?
-Seguro -dijo don Juan, riendo-. Y también
Manteca y Temecula y Tucson.
-Y Tecate -añadió don Genaro con gran seriedad.
-Y Piedras Negras y Tranquitas -dijo don
Juan, sonriendo.
Don Genaro agregó más nombres y lo mismo
hizo don Juan; ambos se dedicaron a enumerar una serie de hilarantes e increíbles
nombres de ciudades y pueblos.
-Dar vueltas con tu aliado cambiará tu
idea del mundo -dijo don Juan-. Esa idea es todo, y cuando cambia, el mundo
mismo cambia.
Me recordó que una vez le había leído un
poema y quiso que se lo recitara. Citó unas cuantas palabras y me acordé de
haberle leído unos poemas de Juan Ramón Jiménez. El que tenía en mente se
titulaba "El viaje definitivo". Lo recité:
...Y yo me iré.
Y se quedarán los pájaros cantando;
y se quedará
mi huerto, con su verde árbol,
y con su pozo
blanco.
Todas las tardes,
el cielo será azul y plácido;
y tocarán, como
esta tarde están tocando,
las campanas
del campanario.
Se morirán aquellos
que me amaron;
y el pueblo
se hará nuevo cada año;
y en el rincón
aquel de mi huerto florido y encalado,
mi espíritu
errará, nostálgico...
-Ése es el sentimiento de que habla Genaro
-dijo don Juan-. Para ser brujo, hay que ser apasionado. Un hombre apasionado
tiene posesiones en la tierra y cosas que le son queridas, aunque sea nada
.más que el camino por donde anda.
"Lo que Genaro te dijo en su historia
es precisamente eso. Genaro dejó su pasión en Ixtlán: su casa, su gente,
todas las cosas que le importaban. Y ahora vaga al acaso por aquí y allá cargado
de sus sentimientos; y a veces, como dice, está a punto de llegar a Ixtlán.
Todos nosotros tenemos eso en común. Para Genaro es Ixtlán; para ti será
Los Ángeles; para mi...
No quise que don Juan me hablara de sí
mismo. Hizo una pausa como si hubiera leído mi pensamiento.
Genaro suspiró y parafraseó los primeros
versos del poema.
-Me fui. Y se quedaron los pájaros, cantando.
Durante un instante sentí que una oleada
de zozobra y soledad indescriptible nos envolvía a los tres. Miré a don Genaro
y supe que, siendo un hombre apasionado, debió haber tenido tantos lazos del
corazón, tantas cosas que le importaban y que sin embargo dejó atrás. Tuve
la clara sensación de que en ese momento la fuerza de su recuerdo iba a precipitarse
en talud, y que don Genaro estaba al filo del llanto.
Aparté con premura los ojos. La pasión
de don Genaro, su soledad suprema, me hacían llorar.
Miré a don Juan. Él me observaba.
-Sólo como guerrero se puede sobrevivir
en el camino del conocimiento -dijo-. Porque el arte del guerrero es equilibrar
el terror de ser hombre con el prodigio de ser hombre.
Contemplé a los dos, uno por uno. Sus ojos
eran claros y apacibles. Habían invocado una oleada de nostalgia avasalladora
y, cuando parecían a punto de estallar en apasionadas lágrimas, contuvieron
la marea. Creo que, por un instante, vi. Vi la soledad humana como una ola
gigantesca congelada frente a mí, detenida por el muro invisible de una metáfora.
Mi tristeza era tanta que me sentí eufórico.
Abracé a los dos.
Don Genaro sonrió y se puso en pie. Don
Juan también se levantó, y colocó suavemente la mano en mi hombro.
-Vamos a dejarte aquí -dijo-. Haz lo que
te parezca correcto. El aliado te estará esperando al borde de aquel llano.
Señaló un valle oscuro en la distancia.
-Si todavía no sientes que sea tu hora,
no vayas a la cita -prosiguió-. Nada se gana forzando las cosas. Si quieres
sobrevivir, debes ser claro como el cristal y estar mortalmente seguro de
ti mismo.
Don Juan se alejó sin mirarme, pero don
Genaro se volvió un par de veces y, con un guiño y un movimiento de cabeza,
me instó a avanzar. Los miré hasta que desaparecieron en la distancia y luego
fui a mi coche y me marché. Sabía que aún no había llegado mi hora.
| COLABORACIÓN DE ANA |
|
REVISTA ALCORAC
|
Encuentro con las Hadas Xavier Penelas |
|
ORBISALBUM |
La Cueva de los Cuentos |
|
N. G. S. M. |
|
| ASTROLOGÍA ESOTÉRICA | TRATADO SOBRE FUEGO CÓSMICO |
| CURACIÓN ESOTÉRICA | PSICOLOGÍA ESOTÉRICA |
| Los Rayos y las Iniciaciones | INGRID Y JOHN CUADROS |
| SABIDURIA ARCANA | Hermandad Blanca |
| LIBROS AZULES | LUCISTRUST |
| LIBROS DEL MAESTRO TIBETANO | FUNDASER |
| EL MÍSTICO |