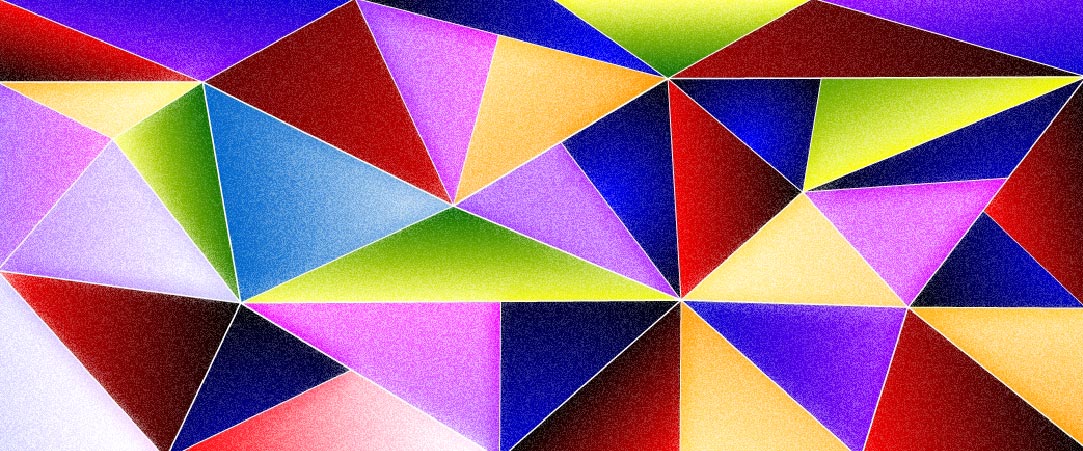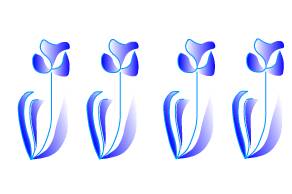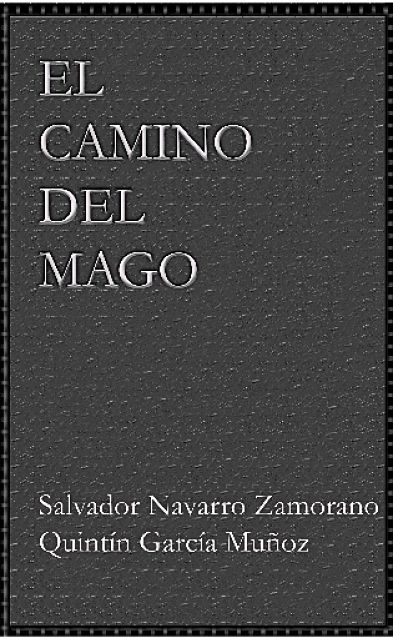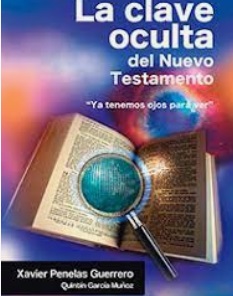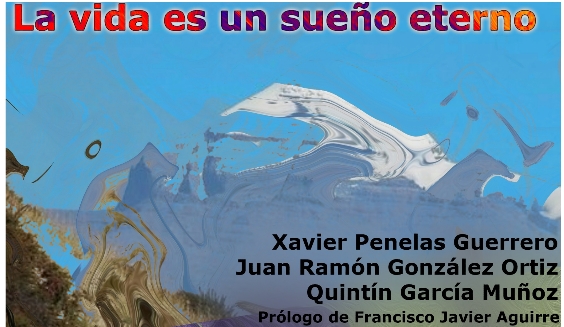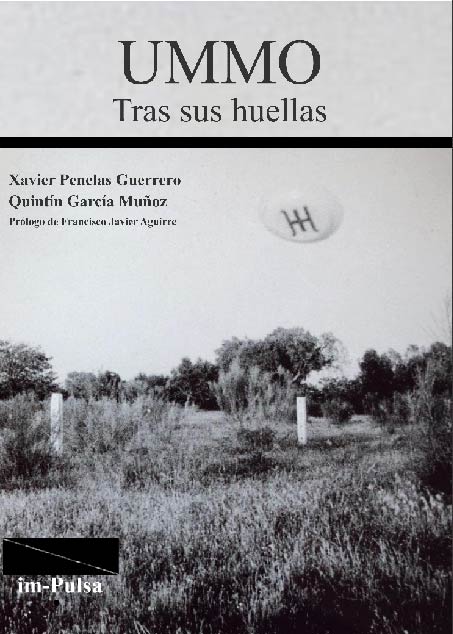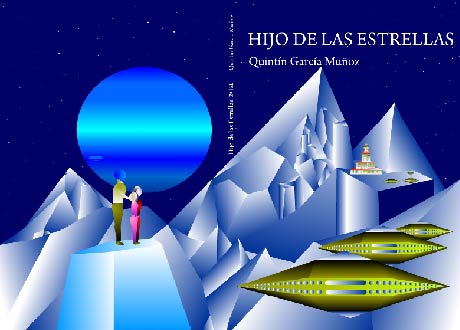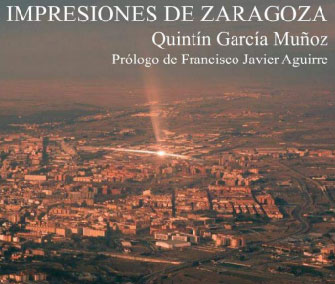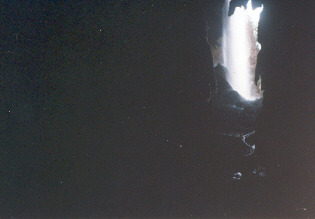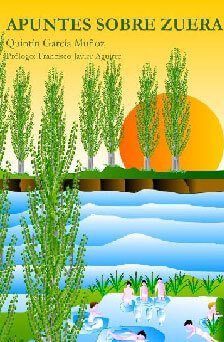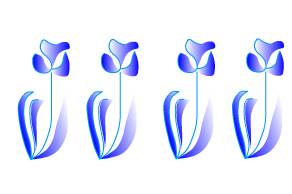UNA REALIDAD APARTE
(Nuevas
conversaciones con don Juan)
|
|
INTRODUCCIÓN
HACE diez años tuve la
fortuna de conocer a don Juan Matus, un indio yaqui del noroeste de
México. Entablé amistad con él bajo circunstancias en extremo fortuitas.
Estaba yo sentado con Bill, un amigo mío, en la terminal de autobuses
de un pueblo fronterizo en Arizona. Guardábamos silencio. Atardecía
y el calor del verano era insoportable. De pronto, Bill se inclinó y
me tocó el hombro. -Ahí está el sujeto
del que te hablé -dijo en voz baja. Ladeó casualmente la
cabeza señalando hacia la entrada. Un anciano acababa de llegar. -¿Qué me dijiste
de él? -pregunté. -Es el indio que
sabe del peyote, ¿Te acuerdas? Recordé que una vez Bill
y yo habíamos andado en coche todo el día, buscando la casa de un indio
mexicano muy "excéntrico" que vivía en la zona. No la encontramos,
y yo tuve la sospecha de que los indios a quienes pedimos direcciones
nos habían desorientado a propósito. Bill me dijo que el hombre era
un "yerbero" y que sabía mucho sobre el cacto alucinógeno
peyote. Dijo también que me sería útil conocerlo. Bill era mi guía en
el suroeste de los Estados Unidos, donde yo andaba reuniendo información
y especímenes de plantas medicinales usadas por los indios de la zona. Bill se levantó y fue
a saludar al hombre. El indio era de estatura mediana. Su cabello blanco
y corto le tapaba un poco las orejas, acentuando la redondez del cráneo.
Era muy moreno: las hondas arrugas en su rostro le daban apariencia
de viejo, pero su cuerpo parecía fuerte y ágil. Lo observé un momento.
Se movía con una facilidad que yo habría creído imposible para un anciano. Bill me hizo seña de
acercarme. -Es un buen tipo
-me dijo-. Pero no le entiendo. Su español es raro; ha de
estar lleno de coloquialismos rurales. El anciano miró a Bill
y sonrió. Y Bill, que apenas habla unas cuantas palabras de español,
armó una frase absurda en ese idioma. Me miró como preguntando si se
daba a entender, pero yo ignoraba lo que tenía en mente; sonrió con
timidez y se alejó. El anciano me miró y empezó a reír. Le expliqué
que mi amigo olvidaba a veces que no sabía español. -Creo que también
olvidó presentarnos -añadí, y le dije mi nombre. -Y yo soy Juan
Matus, para servirle -contestó. Nos dimos la mano y quedamos
un rato sin hablar. Rompí el silencio y le hablé de mi empresa. Le dije
que buscaba cualquier tipo de información sobre plantas, especialmente
sobre el peyote. Hablé compulsivamente durante un buen tiempo, y aunque
mi ignorancia del tema era casi total, le di a entender que sabía mucho
acerca del peyote. Pensé que si presumía de mi conocimiento el anciano
se interesaría en conversar conmigo. Pero no dijo nada. Escuchó con
paciencia. Luego asintió despacio y me escudriñó. Sus ojos parecían
brillar con luz propia. Esquivé su mirada. Me sentí apenado. Tuve en
ese momento la certeza de que él sabía que yo estaba diciendo tonterías. -Vaya usted un
día a mi casa -dijo finalmente, apartando los ojos de mí-.
A lo mejor allí podemos platicar más a gusto. No supe qué más decir.
Me sentía incómodo. Tras un rato, Bill volvió a entrar en el recinto.
Advirtió mi desazón y no pronunció una sola palabra. Estuvimos un rato
sentados en profundo silencio. Luego el anciano se levantó. Su autobús
había llegado. Dijo adiós. -No te fue muy
bien, ¿verdad? -preguntó Bill. -No. -¿Le preguntaste
de las plantas? -Sí. Pero creo
que metí la pata. -Te dije, es muy
excéntrico. Los indios de por aquí lo conocen, pero jamás lo mencionan.
Y eso es por algo. -Pero dijo que
yo podía ir a su casa. -Te estaba tomando
el pelo. Seguro, puedes ir a su casa, pero eso qué. Nunca te dirá nada.
Si llegas a preguntarle algo, te tratará como si fueras un idiota diciendo
tonterías. Bill dijo convincentemente
que ya había conocido gente así, personas que daban la impresión de
saber mucho. En su opinión tales personas no valían la pena, pues tarde
o temprano se podía obtener la misma información de alguien que no
se hiciera el difícil. Dijo que él no tenía paciencia ni tiempo que
gastar con viejos farsantes, y que posiblemente el anciano sólo aparentaba
ser conocedor de hierbas, mientras que en realidad sabía tan poco como
cualquiera. Bill siguió hablando,
pero yo no escuchaba. Mi mente continuaba fija en el indio. El sabía
que yo había estado alardeando. Recordé sus ojos. Habían brillado, literalmente. Regresé a verlo unos
meses más tarde, no tanto como estudiante de antropología interesado
en plantas medicinales, sino como poseso de una curiosidad inexplicable.
La forma en que me había mirado fue un evento sin precedentes en mi
vida. Yo quería saber qué implicaba aquella mirada. Se me volvió casi una
obsesión, y mientras más pensaba en ella más insólita parecía. Don Juan y yo nos hicimos
amigos, y a lo largo de un año le hice innumerables visitas. Su actitud
me daba mucha confianza y su sentido del humor me parecía excelente;
pero sobre todo sentía en sus actos una consistencia callada, totalmente
desconcertante para mí. Experimentaba en su presencia un raro deleite,
y al mismo tiempo una desazón extraña. Su sola compañía me forzaba
a efectuar una tremenda revaluación de mis modelos de conducta. Me habían
educado, quizá como a todo el mundo, para tener la disposición de aceptar
al hombre como una criatura esencialmente débil y falible. Lo que me
impresionaba de don Juan era el hecho de que no destacaba el ser débil
e indefenso, y el solo estar cerca de él aseguraba una comparación
desfavorable entre su forma de comportarse y la mía. Acaso una de las
aseveraciones más impresionantes que le oí en aquella época se refería
a nuestra diferencia inherente. Con anterioridad a una de mis visitas,
había estado sintiéndome muy desdichado a causa del curso total de
mi vida y de cierto número de conflictos personales apremiantes. Al
llegar a su casa me sentía melancólico y nervioso. Hablábamos de mi interés
en su conocimiento, pero, como de costumbre, íbamos por sendas distintas.
Yo me refería al conocimiento académico que trasciende la experiencia,
mientras él hablaba del conocimiento directo del mundo. -¿A poco crees
que conoces el mundo que te rodea? -preguntó. -Conozco de todo
-dije. -Quiero decir,
¿sientes el mundo que te rodea? -Siento el mundo
que me rodea tanto como puedo. -Eso no basta.
Debes sentirlo todo; de otra manera el mundo pierde su sentido. Formulé el clásico argumento
de que no era necesario probar la sopa para conocer la receta, ni recibir
un choque eléctrico para saber de la electricidad. -Ya transformaste
todo en una estupidez -dijo-. Ya veo que quieres agarrarte de
tus razones a pesar de que no te dan nada; quieres seguir siendo el
mismo aún a costa de tu bienestar. -No sé de qué habla
usted. -Hablo del hecho
de que no estás completo. No tienes paz. La aserción me molestó.
Me sentí ofendido. Pensé que don Juan no estaba calificado en modo alguno
para juzgar mis actos ni mi personalidad. -Estás lleno de
problemas -dijo-. ¿Por qué? -Sólo soy un hombre,
don Juan -repuse malhumorado. Hice la afirmación en
la misma vena en que mi padre solía hacerla. Cada vez que decía ser
sólo un hombre, implicaba que era débil e indefenso y su frase, como
la mía, rebosaba un esencial sentido de desesperanza. Don Juan me escudriñó
como el día en que nos conocimos. -Piensas demasiado
en ti mismo -dijo sonriendo-. Y eso te da una fatiga extraña
que te hace cerrarte al mundo que te rodea y agarrarte de tus razones.
Por eso tienes solamente problemas. Yo también soy sólo un hombre, pero
no lo digo como tú lo dices. -¿Cómo lo dice
usted? -Yo me he salido
de todos mis problemas. Qué lástima que mi vida sea tan corta y no me
permita aferrarme de todas las cosas que quisiera. Pero eso no es problema,
ni punto de discusión; es sólo una lástima. Me gustó el tono de sus
frases. No había en él desesperación ni compasión por sí mismo. En 1961, un año después
de nuestro primer encuentro, don Juan me reveló que poseía un conocimiento
secreto de las plantas medicinales. Me dijo que era brujo. Desde ese
punto, cambió la relación entre nosotros; me convertí en su aprendiz
y durante los cuatro años siguientes luchó por enseñarme los misterios
de la hechicería. He escrito sobre ese aprendizaje en Las enseñanzas de don Juan: una forma yaqui de conocimiento. Nuestras conversaciones
fueron todas en español, y gracias al magnífico dominio que don Juan
poseía del idioma obtuve explicaciones detalladas de los complejos significados
de su sistema de creencias. He llamado brujería a esa intrincada y sistemática
estructura de conocimiento, y brujo a don Juan, porque él mismo empleaba
tales categorías en la conversación informal. Sin embargo, en el contexto
de elucidaciones más serias, usaba los términos "conocimiento"
para categorizar la brujería y "hombre de conocimiento" o
"el que sabe" para categorizar al brujo. Con el fin de enseñar
y corroborar su conocimiento, don Juan usaba tres conocidas plantas
sicotrópicas: peyote, Lophophora williamsii; toloache, Datura inoxia,
y un hongo perteneciente al género Psylocibe. A través de la ingestión por separado de cada uno de
estos alucinógenos produjo en mí, su aprendiz, unos estados peculiares
de percepción distorsionada, o conciencia alterada, que he llamado
"estados de realidad no ordinaria". He usado la palabra "realidad"
porque una premisa principal en el sistema de creencias de don Juan
era que los estados de conciencia producidos por la ingestión de cualquiera
de las tres plantas no eran alucinaciones, sino aspectos concretos,
aunque no comunes, de la realidad de la vida cotidiana. Don Juan no
se comportaba hacia tales estados de realidad no ordinaria "como
si" fueran reales; los tomaba "como" reales. Clasificar como alucinógenos
las plantas citadas, y como realidad no ordinaria los estados que producían,
es, desde luego, un recurso mío. Don Juan entendía y explicaba las plantas
como vehículos que conducían o guiaban a un hombre a ciertas fuerzas
o "poderes" impersonales; y los estados que producían, como
los "encuentros" que un brujo debía tener con esos "poderes"
para ganar control sobre ellos. Llamaba al peyote "Mescalito"
y lo describía como maestro benévolo y protector de los hombres. Mescalito
enseñaba la "forma correcta de vivir". El peyote solía ingerirse
en reuniones de brujos llamadas "mitotes", donde los participantes
se juntaban específicamente para buscar una lección sobre la forma correcta
de vivir. Don Juan consideraba
al toloache, y a los hongos, poderes de distinta clase. Los llamaba
"aliados" y decía que eran susceptibles a la manipulación;
de hecho, un brujo obtenía su fuerza manipulando a un aliado. De los
dos, don Juan prefería el hongo. Afirmaba que el poder contenido en
el hongo era su aliado personal, y lo llamaba "humo" o "humito". El procedimiento de don
Juan para utilizar los hongos era dejarlos secar dentro de un pequeño
guaje, donde se pulverizaban. Mantenía cerrado el guaje durante un año,
y luego mezclaba el fino polvo con otras cinco plantas secas y producía
una mezcla para fumar en pipa. Para convertirse en hombre
de conocimiento había que "encontrarse" con el aliado tantas
veces como fuera posible; había que familiarizarse con él. Esta premisa
implicaba, desde luego, que uno debía fumar bastante a menudo la mezcla
alucinógena. Este proceso de "fumar" consistía en ingerir
el tenue polvo de hongos, que no se incineraba, y en inhalar el humo
de las otras cinco plantas que componían la mezcla. Don Juan explicaba
los profundos efectos del humo sobre las capacidades de percepción diciendo
que "el aliado se llevaba el cuerpo de uno". El método didáctico de
don Juan requería un esfuerzo extraordinario por parte del aprendiz.
De hecho, el grado de participación y compromiso necesario era tan extenuante
que a fines de 1965 tuve que abandonar el aprendizaje. Puedo decir ahora,
con la perspectiva de los cinco años transcurridos, que en ese tiempo
las enseñanzas de don Juan habían empezado a representar una seria amenaza
para mi "idea del mundo". Yo empezaba a perder la certeza,
común a todos nosotros, de que la realidad de la vida cotidiana es algo
que podemos dar por sentado. En la época de mi retirada,
me hallaba convencido de que mi decisión era terminante; no quería volver
a ver a don Juan. Sin embargo, en abril de 1968 me facilitaron uno de
los primeros ejemplares de mi libro y me sentí compelido a enseñárselo.
Fui a visitarlo. Nuestra liga de maestro-aprendiz se restableció
misteriosamente, y puedo decir que en esa ocasión inicié un segundo
ciclo de aprendizaje, muy distinto del primero. Mi temor no fue tan
agudo como lo había sido en el pasado. El ambiente total de las enseñanzas
de don Juan fue más relajado. Reía y también me hacía reír mucho. Parecía
haber, por parte suya, un intento deliberado de minimizar la seriedad
en general. Payaseó durante los momentos verdaderamente cruciales de
este segundo ciclo, y así me ayudó a superar experiencias que fácilmente
habrían podido volverse obsesivas. Su premisa era la necesidad de una
disposición ligera y tratable para soportar el impacto y la extrañeza
del conocimiento que me estaba enseñando. -La razón por la
que te asustaste y saliste volado es porque te sientes más importante
de lo que crees -dijo, explicando mi retirada previa-. Sentirse
importante lo hace a uno pesado, rudo y vanidoso. Para ser hombre de
conocimiento se necesita ser liviano y fluido. El interés particular
de don Juan en el segundo ciclo de aprendizaje fue enseñarme a "ver".
Aparentemente, había en su sistema de conocimiento la posibilidad de
marcar una diferencia semántica entre "ver" y "mirar"
como dos modos distintos de percibir. "Mirar" se refería a
la manera ordinaria en que estamos acostumbrados a percibir el mundo,
mientras que "ver" involucraba un proceso muy complejo por
virtud del cual un hombre de conocimiento percibe supuestamente la "esencia"
de las cosas del mundo. Con el fin de presentar
en forma legible las complicaciones del proceso de aprendizaje he condensado
largos pasajes de preguntas y respuestas, reduciendo así mis notas
de campo originales. Creo, sin embargo, que en este punto mi presentación
no puede, en absoluto, desvirtuar el significado de las enseñanzas
de don Juan. La reducción tuvo el propósito de hacer fluir mis notas,
como fluye la conversación, para que tuvieran el impacto deseado; es
decir, yo quería comunicar al lector, por medio de un reportaje, el
drama y la inmediacidad de la situación de campo. Cada sección que he
puesto como capítulo fue una sesión con don Juan. Por regla general,
él siempre concluía cada una de nuestras sesiones en una nota abrupta;
así, el tono dramático del final de cada capítulo no es un recurso
literario de mi cosecha: era un recurso propio de la tradición oral
de don Juan. Parecía ser un recurso mnemotécnico que me ayudaba a retener
la cualidad dramática y la importancia de las lecciones. Empero, son necesarias
ciertas explicaciones para dar coherencia a mi reportaje, pues su claridad
depende de la elucidación de ciertos conceptos clave o unidades clave
que deseo destacar. Esta elección de énfasis es congruente con mi interés
en la ciencia social. Es perfectamente posible que otra persona, con
un conjunto diferente de metas y anticipaciones, resaltara conceptos
enteramente distintos de los que yo he elegido. Durante el segundo ciclo
de aprendizaje, don Juan insistió en asegurarme que el uso de la mezcla
de fumar era el requisito indispensable para "ver". Por tanto,
yo debía usarla con toda la frecuencia posible. -Sólo el humo te
puede dar la velocidad necesaria para vislumbrar ese mundo fugaz -dijo. Con ayuda de la mezcla
sicotrópica, produjo en mí una serie de estados de realidad no ordinaria.
La característica saliente de tales estados, en relación a lo que don
Juan parecía estar haciendo, era una condición de "inaplicabilidad".
Lo que yo percibía en aquellos estados de conciencia alterada era incomprensible
e imposible de interpretar por medio de nuestra forma cotidiana de entender
el mundo. En otras palabras, la condición de inaplicabilidad acarreaba
la cesación de la pertinencia de mi visión del mundo. Don Juan usó esta condición
de inaplicabilidad de los estados de realidad no ordinaria para introducir
una serie de nuevas "unidades de significado" preconcebidas.
Las unidades de significado eran todos los elementos individuales pertinentes
al conocimiento que don Juan se empeñaba en enseñarme. Las he llamado
unidades de significado porque eran el conglomerado básico de datos
sensoriales, y sus interpretaciones, sobre el cual se erigía un significado
más complejo. Una de tales unidades era, por ejemplo, la forma en que
se entendía el efecto fisiológico de la mezcla sicotrópica. Esta producía
un entumecimiento y una pérdida de control motriz que en el sistema
de don Juan se interpretaban como una acción realizada por el humo,
que en este caso era el aliado, con el fin de "llevarse el cuerpo
del practicante". Las unidades de significado
se agrupaban en forma específica, y cada bloque así creado integraba
lo que llamo una "interpretación sensible". Obviamente, tiene
que haber un número infinito de posibles interpretaciones sensibles
que son pertinentes a la brujería y que un brujo debe aprender a realizar.
En nuestra vida cotidiana, enfrentamos un número infinito de interpretaciones
sensibles pertinentes a ella. Un ejemplo sencillo podría ser la interpretación,
ya no deliberada, que hacemos veintenas de veces cada día, de la estructura
que llamamos "cuarto". Es obvio que hemos aprendido a interpretar
en términos de cuarto la estructura que llamamos cuarto; así, cuarto
es una interpretación sensible porque requiere que en el momento de
hacerla tengamos conocimiento, en una u otra forma, de todos los elementos
que entran en su composición. Un sistema de interpretación sensible
es, en otras palabras, el proceso por virtud del cual un practicante
tiene conocimiento de todas las unidades de significado necesarias para
realizar asunciones, deducciones, predicciones, etc., sobre todas las
situaciones pertinentes a su actividad. Al decir "practicante"
me refiero a un participante que posee un conocimiento adecuado de todas,
o casi todas, las unidades de significado implicadas en su sistema particular
de interpretación sensible. Don Juan era un practicante; esto es, era
un brujo que conocía todos los pasos de su brujería. Como practicante, intentaba
abrirme acceso a su sistema de interpretación sensible. Tal accesibilidad,
en este caso, equivalía a un proceso de resocialización en el que se
aprendían nuevas maneras de interpretar datos perceptuales. Yo era el "extraño",
el que carecía de la capacidad de realizar interpretaciones inteligentes
y congruentes de las unidades de significado propias de la brujería. La tarea de don Juan,
como practicante ocupado en hacerme accesible su sistema, consistía
en descomponer una certeza particular que yo comparto con todo el mundo:
la certeza de que la perspectiva "de sentido común" que tenemos
del mundo es definitiva. A través del uso de plantas sicotrópicas,
y de contactos bien dirigidos entre su sistema extraño y mi persona,
logró mostrarme que mi perspectiva del mundo no puede ser definitiva
porque sólo es una interpretación. Para el indio americano,
acaso durante miles de años, el vago fenómeno que llamamos brujería
ha sido una práctica, seria y auténtica, comparable a la de nuestra
ciencia. Nuestra dificultad para comprenderla surge, sin duda, de las
unidades de significado extrañas con las cuales trata.
Don Juan me dijo una
vez que un hombre de conocimiento tiene predilecciones. Le pedí explicar
este enunciado. -Mi predilección
es ver -dijo. -¿Qué quiere usted
decir con eso? -Me gusta ver -dijo-
porque sólo viendo puede un hombre de conocimiento saber. -¿Qué clase de
cosas ve usted. -Todo. -Pero yo también
veo todo y no soy un hombre de conocimiento. -No. Tú no ves. -Por supuesto que
sí, -Te digo que no. -¿Por qué dice
usted eso, don Juan? -Tú solamente miras
la superficie de las cosas. -¿Quiere usted
decir que todo hombre de conocimiento ve a través de lo que mira? -No. Eso no es
lo que quiero decir. Dije que un hombre de conocimiento tiene sus propias
predilecciones; la mía es sencillamente ver y saber; otros hacen otras
cosas. -¿Qué otras cosas,
por ejemplo? -Ahí tienes a Sacateca:
es un hombre de conocimiento y su predilección es bailar. Así que él
baila y sabe. -¿Es la predilección
de un hombre de conocimiento algo que él hace para saber? -Sí, pues. -¿Pero cómo podría
el baile ayudar a Sacateca a saber? -Podríamos decir
que Sacateca baila con todo lo que tiene. -¿Baila como yo
bailo? Digo, ¿cómo se baila? -Digamos que baila
como yo veo y no como tú bailas. -¿También ve como
usted ve? -Sí, pero también
baila. -¿Cómo baila Sacateca? -Es difícil explicar
eso. Es un baile muy especial que usa cuando quiere saber. Pero lo único
que te puedo decir es que, a menos que entiendas los modos del que sabe,
es imposible hablar de bailar o de ver. -¿Lo ha visto usted bailar? -Sí. Pero no todo
el que mira su baile puede ver
que ésa es su forma especial de saber. Yo conocía a Sacateca,
o al menos sabía quién era. Nos habían presentado y una vez le invité
una cerveza. Se portó con mucha cortesía y me dijo que fuera a su casa
con entera libertad en cualquier momento que quisiese. Pensé largo tiempo
en visitarlo, pero no se lo dije a don Juan. La tarde del 14 de mayo
de 1962, fui a casa de Sacateca; me había dado instrucciones para llegar
y no tuve dificultad en hallarla. Estaba en una esquina y tenía una
cerca en torno. La verja estaba cerrada. Di la vuelta para ver si podía
atisbar el interior de la casa. Parecía desierta. -Don Elías -llamé
en voz alta. Las gallinas asustadas, se desparramaron por el patio cacareando
con furia. Un perrito se llegó a la cerca. Esperé que me ladrara; en
vez de ello, se sentó a mirarme. Grité de nuevo y las gallinas estallaron
otra vez en cacareos. Una vieja salió de la
casa. Le pedí llamar a don Elías. -No está -dijo. -¿Dónde puedo hallarlo? -Está en el campo. -¿En qué parte
del campo? -No sé. Ven más
tarde. El regresa como a las cinco. -¿Es usted la mujer
de don Elías? -Sí, soy su mujer
-dijo y sonrió. Traté de hacerle preguntas
sobre Sacateca, pero se excusó y dijo que no hablaba bien el español.
Subí en mi coche y me alejé. Volví a la casa a eso
de las seis. Me estacioné ante la verja y grité el nombre de Sacateca.
Esta vez salió él de la casa. Encendí mi grabadora, que en su estuche
de cuero café parecía una cámara colgada de mi hombro. Sacateca pareció
reconocerme. -Ah, eras tú -dijo
sonriendo-. ¿Cómo está Juan? -Muy bien. ¿Pero
cómo está usted, don Elías? No respondió. Parecía
nervioso. Pese a su gran compostura exterior, sentí que se hallaba
disgustado. -¿Te mandó Juan
con algún recado? -No. Vine yo solo. -¿Y para qué? Su pregunta pareció traicionar
su sorpresa genuina. -Nada más quería
hablar con usted -dijo, tratando de parecer lo más despreocupado
posible-. Don Juan me ha contado cosas maravillosas de usted y
me entró la curiosidad y quería hacerle unas cuantas preguntas. Sacateca estaba de pie
frente a mi. Su cuerpo era delgado y fuerte. Llevaba camisa y pantalones
caqui. Tenía los ojos entrecerrados; parecía adormilado o quizá borracho.
Su boca estaba entreabierta y el labio inferior colgaba. Noté su respiración
profunda; casi parecía roncar. Se me ocurrió que Sacateca se hallaba
sin duda borracho sin medida. Pero esa idea resultaba incongruente,
porque apenas unos minutos antes, al salir de su casa, había estado
muy alerta y muy consciente de mi presencia. -¿De qué quieres
hablar? -erijo por fin. La voz sonaba cansada;
era como si las palabras reptaran una tras otra. Me sentí muy incómodo.
Era como si su fatiga fuese contagiosa y me jalara. -De nada en particular
-respondí-, Nada más vine a que platicáramos como amigos.
Usted me invitó una vez a venir a su casa. -Pues sí, pero
esto no es lo mismo. -¿Por qué no es
lo mismo? -¿Qué no hablas
con Juan? -Sí. -¿Entonces para
qué quieres hablar conmigo? -Pensé que quizá
podría hacerle unas preguntas . . . -Pregúntale a Juan,
¿Qué no te está enseñando? -Sí, pero de todos
modos me gustaría preguntarle a usted acerca de lo que don Juan me enseña,
y tener su opinión. Así podré saber a qué atenerme. -¿Para qué andas
con esas cosas? ¿No te confías en Juan? -Sí. -¿Entonces por
qué no le preguntas a él todo lo que quieres saber? -Sí le pregunto.
Y me dice todo. Pero si usted también pudiera hablarme de lo que don
Juan me enseña, tal vez yo entendería mejor. -Juan puede decirte
todo. El es el único que puede. ¿No entiendes eso? -Sí, pero es que
me gusta hablar con gente como usted, don Elías. No todos los días encuentra
uno a un hombre de conocimiento. -Juan es un hombre
de conocimiento. -Lo sé. -¿Entonces por
qué me estás hablando a mí? -Ya le dije que
vine a que habláramos como amigos. -No, no es cierto.
Tú te traes otra cosa. Quise explicarme y no
pude sino mascullar incoherencias. Sacateca no dijo nada. Parecía escuchar
con atención. Tenía de nuevo los ojos entrecerrados, pero sentí que
me escudriñaba. Asintió casi imperceptiblemente. Sus párpados se abrieron
de pronto, y vi sus ojos. Parecía mirar más allá de mi. Golpeó despreocupadamente
el suelo con la punta de su pie derecho, justo atrás de su talón izquierdo.
Tenía las piernas levemente arqueadas, los brazos inertes contra los
costados. Luego alzó el brazo derecho; la mano estaba abierta con la
palma perpendicular al suelo; los dedos extendidos señalaban en mi dirección.
Dejó oscilar la mano un par de veces antes de ponerla al nivel de mi
rostro. La mantuvo en esa posición durante un instante y me dijo unas
cuantas palabras. Su voz era muy clara, pero las palabras se arrastraban. Tras un momento dejó
caer la mano a su costado y permaneció inmóvil, adoptando una posición
extraña. Estaba parado en los dedos de su pie izquierdo. Con la punta
del pie derecho, cruzado tras el talón del izquierdo, golpeaba el suelo
suave y rítmicamente. Experimenté una aprensión
sin motivo, una especie de inquietud. Mis ideas parecían disociadas.
Pensaba yo en cosas sin conexión ni sentido que nada tenían que ver
con lo que ocurría. Advertí mi incomodidad y traté de encauzar nuevamente
mis pensamientos hacia la situación inmediata, pero no pude a pesar
de una gran pugna. Era como si alguna fuerza me evitara concentrarme
o pensar cosas que vinieran al caso. Sacateca no había pronunciado
palabra y yo no sabía qué más decir o hacer. En forma totalmente automática,
di la media vuelta y me marché. Más tarde me sentí empujado
a narrar a don Juan mi encuentro con Sacateca. Don Juan rió a carcajadas. -¿Qué es lo que
realmente pasó? -pregunté. -¡Sacateca bailó!
-dijo don Juan -. Te vio, y después bailó. -¿Qué me hizo?
Me sentí muy frío y mareado. -Parece que no
le caíste bien, y te paró tirándote una palabra. -¿Cómo pudo hacer
eso? -exclamé, incrédulo. -Muy sencillo;
te paró con su voluntad. -¿Cómo dijo usted? -¡Te paró con su
voluntad! La explicación no bastaba.
Sus afirmaciones me sonaban a jerigonza. Traté de sacarle más, pero
no pudo explicar el evento de manera satisfactoria para mi. Obviamente,
dicho evento, o cualquier evento que ocurriese dentro de este ajeno
sistema de sentido común, sólo podía ser explicado o comprendido en
términos de las unidades de significado propias de tal sistema. Esta
obra es, por lo tanto, un reportaje, y debe leerse como reportaje. El
sistema en aprendizaje me era incomprensible; así que la pretensión
de hacer algo más que reportar sobre él sería engañosa e impertinente.
En este aspecto, he adoptado el método fenomenológico y luchado por
encarar la brujería exclusivamente como fenómenos que me fueron presentados.
Yo, como perceptor, registré lo que percibí, y en el momento de registrarlo
me propuse suspender todo juicio. |
PRIMERA PARTE
LOS PRELIMINARES
DE "VER"
2 de abril, 1968
DON JUAN me miró un momento
y no pareció en absoluto sorprendido de verme, aunque habían pasado
más de dos años desde mi última visita. Me puso la mano en el hombro
y sonriendo con suavidad dijo que me veía distinto, que me estaba poniendo
gordo y blando. Yo le había llevado un
ejemplar de mi libro. Sin ningún preámbulo, lo saqué de mi portafolio
y se lo di. -Es un libro sobre
usted, don Juan -dije. El lo tomó y lo hojeó
rápidamente como si fuera un mazo de cartas. Le gustaron el color verde
del forro y el tamaño del libro. Sintió la cubierta con la palma de
las manos, le dio vuelta un par de veces y luego me lo devolvió. Sentí
una oleada de orgullo. -Quiero que usted
lo guarde -dije. Don Juan meneó la cabeza
con una risa silenciosa. -Mejor no -dijo,
y luego añadió con ancha sonrisa-: Ya sabes lo que hacemos con
el papel en México. Reí. Su toque de ironía
me pareció hermoso. Estábamos sentados en
una banca en el parque de un pueblito en el área montañosa de México
central. Yo no había tenido absolutamente ninguna manera de informarle
sobre mi intención de visitarlo, pero me había sentido seguro de que
lo hallaría, y así fue. Esperé sólo un corto tiempo en ese pueblo antes
de que don Juan bajara de las montañas; lo hallé en el mercado, en el
puesto de una de sus amistades. Don Juan me dijo, como
si nada, que había llegado yo justo a tiempo para llevarlo de regreso
a Sonora, y nos sentamos en el parque a esperar a un amigo suyo, un
indio mazateco con quien vivía. Esperamos unas tres horas.
Hablamos de diversas cosas sin importancia, y hacia el final del día,
exactamente antes de que llegara su amigo, le relaté algunos eventos
que yo había presenciado pocos días antes. Mientras viajaba a verlo,
mi carro se descompuso en las afueras de una ciudad y tuve que quedarme
en ella tres días, mientras lo reparaban. Había un motel enfrente del
taller mecánico, pero las afueras de las poblaciones siempre me deprimen,
así que me alojé en un moderno hotel de ocho pisos en el centro de la
ciudad. El botones me dijo que
el hotel tenía restaurante, y cuando bajé a comer descubrí que había
mesas en la acera. Era un arreglo bastante bonito, en la esquina de
la calle, a la sombra de unos arcos bajos de ladrillo, de líneas modernas.
Hacía fresco afuera y había mesas desocupadas, pero preferí sentarme
en el interior mal ventilado. Había advertido, al entrar, un grupo de
niños limpiabotas sentados en la acera frente al restaurante, y estaba
seguro de que me acosarían si tomaba una de las mesas exteriores. Desde donde me hallaba
sentado, podía ver al grupo de muchachos a través del aparador. Un par
de jóvenes tomaron una mesa y los niños se congregaron alrededor de
ellos, ofreciendo lustrarles los zapatos. Los jóvenes rehusaron y quedé
asombrado al ver que los muchachos no insistían y regresaban a sentarse
en la acera. Después de un rato, tres hombres en traje de calle se levantaron
y se fueron, y los muchachos corrieron a su mesa y empezaron a comer
las sobras: en cuestión de segundos los platos se hallaron limpios.
Lo mismo ocurrió con las sobras de todas las demás mesas. Advertí que los niños
eran muy ordenados; si derramaban agua la limpiaban con sus propios
trapos de lustrar. También advertí lo minucioso de sus procedimientos
devoradores. Se comían incluso los cubos de hielo restantes en los
vasos de agua y las rebanadas de limón para el té, con todo y cáscara.
No desperdiciaban absolutamente nada. Durante el tiempo que
permanecí en el hotel, descubrí que había un acuerdo entre los niños
y el administrador del restaurante; a los muchachos se les permitía
rondar el local para ganar algún dinero con los clientes, y asimismo
comer las sobras, siempre y cuando no molestaran a nadie ni rompieran
nada. Había once niños en total, y sus edades iban de los cinco a los
doce años; sin embargo, al mayor se le mantenía a distancia del resto
del grupo. Lo discriminaban deliberadamente, mofándose de él con una
cantinela de que ya tenía vello púbico y era demasiado viejo para andar
entre ellos. Después de tres días
de verlos lanzarse como buitres sobre las más escasas sobras, me deprimí
verdaderamente, y salí de aquella ciudad sintiendo que no había esperanza
para aquellos niños cuyo mundo ya estaba moldeado por su diaria pugna
por migajas. -¿Les tienes lástima?
-exclamó don Juan en tono interrogante. -Claro que sí -dije. -¿Por qué? -Porque me preocupa
el bienestar de mis semejantes. Esos son niños y su mundo es feo y vulgar. -¡Espera! ¡Espera!
¿Cómo puedes decir que su mundo es feo y vulgar? -dijo don Juan, remedándome con burla-.
A lo mejor crees que tú estás mejor, ¿no? Dije que eso creía, y
me preguntó por qué, y le dije que, en comparación con el mundo de aquellos
niños, él mío era infinitamente más variado, más rico en experiencias
y en oportunidades para la satisfacción y el desarrollo personal. La
risa de don Juan fue amistosa y sincera. Dijo que yo no me fijaba en
lo que decía, que no tenía manera alguna de saber qué riqueza ni qué
oportunidades había en el mundo de esos niños. Pensé que don Juan se
estaba poniendo terco. Creía realmente que sólo me contradecía por molestarme.
Me parecía sinceramente que aquellos niños no tenían la menor oportunidad
de ningún desarrollo intelectual. Discutí mi punto de vista
un rato más, y luego don Juan me preguntó abruptamente: -¿No me dijiste
una vez que, en tu opinión, lo más grande que alguien podía lograr era
llegar a ser hombre de conocimiento? Lo había dicho, y repetí
de nuevo que, en mi opinión, convertirse en hombre de conocimiento era
uno de los mayores triunfos intelectuales. -¿Crees que tu
riquísimo mundo podría ayudarte a llegar a ser un hombre de conocimiento?
-preguntó don Juan con leve sarcasmo. No respondí, y él entonces
formuló la misma pregunta en otras palabras, algo que yo siempre le
hago cuando creo que no entiende. -En otras palabras
-dijo, sonriendo con franqueza, obviamente al tanto de que yo
tenía conciencia de su ardid-, ¿pueden tu libertad y tus oportunidades
ayudarte a ser hombre de conocimiento? -¡No! -dije
enfáticamente. -¿Entonces cómo
pudiste tener lástima de esos niños? -dijo con seriedad-.
Cualquiera de ellos podría llegar a ser un hombre de conocimiento. Todos
los hombres de conocimiento que yo conozco fueron muchachos como ésos
que viste comiendo sobras y lamiendo las mesas. El argumento de don Juan
me produjo una sensación incómoda. Yo no había tenido lástima de aquellos
niños subprivilegiados porque no tuvieran suficiente de comer, sino
porque en mis términos su mundo ya los había condenado a la insuficiencia
intelectual. Y sin embargo, en los términos de don Juan, cualquiera
de ellos podía lograr lo que yo consideraba el pináculo de la hazaña
intelectual humana: la meta de convertirse en hombre de conocimiento.
Mi razón para compadecerlos era incongruente. Don Juan me había atrapado
en forma impecable. -Quizá tenga usted
razón -dije-. ¿Pero cómo evitar el deseo, el genuino deseo
de ayudar a nuestros semejantes? -¿Cómo crees que
podamos ayudarlos? -Aliviando su carga.
Lo menos que uno puede hacer por sus semejantes es tratar de cambiarlos.
Usted mismo se ocupa de eso. ¿O no? -No. No sé qué
cosa cambiar ni por qué cambiar cualquier cosa en mis semejantes. -¿Y yo, don Juan?
¿No me estaba usted enseñando para que pudiera cambiar? -No, no estoy tratando
de cambiarte. Puede suceder que un día llegues a ser un hombre de conocimiento,
no hay manera de saberlo, pero eso no te cambiará. Tal vez algún día
puedas ver a los hombres
de otro modo, y entonces te darás cuenta de que no hay manera de cambiarles
nada. -¿Cuál es ese otro
modo de ver a los hombres, don Juan? -Los hombres se
ven distintos cuando uno ve. El humito te ayudará a ver a los hombres como fibras de luz. -¿Fibras de luz? -Sí. Fibras, como
telarañas blancas. Hebras muy finas que circulan de la cabeza al ombligo.
De ese modo, un hombre se ve como un huevo de fibras que circulan. Y
sus brazos y piernas son como cerdas luminosas que brotan para todos
lados. -¿Se ven así todos? -Todos. Además,
cada hombre está en contacto con todo lo que lo rodea, pero no a través
de sus manos, sino a través de un montón de fibras largas que salen
del centro de su abdomen. Esas fibras juntan a un hombre con lo que
lo rodea: conservan su equilibrio; le dan estabilidad. De modo que,
como quizá veas algún día, un hombre es un huevo luminoso ya sea un
limosnero o un rey, y no hay manera de cambiar nada; o mejor dicho,
¿qué podría cambiarse en ese huevo luminoso? ¿Qué?
Mi visita a don Juan
inició un nuevo ciclo. No tuve dificultad alguna en recuperar mi viejo
hábito de disfrutar su sentido del drama y su humor y su paciencia conmigo.
Sentí claramente que tenía que visitarlo más a menudo. No ver a don
Juan era en verdad una gran pérdida para mí; además, yo tenía algo de
particular interés que deseaba discutir con él. Después de terminar el
libro sobre sus enseñanzas, empecé a reexaminar las notas de campo
no utilizadas. Había descartado una gran cantidad de datos porque mi
énfasis se hallaba en los estados de realidad no ordinaria. Repasando
mis notas, había llegado a la conclusión de que un brujo hábil podía
producir en su aprendiz la más especializada gama de percepción simplemente
con "manipular indicaciones sociales". Todo mi argumento sobre
la naturaleza de estos procedimientos manipulatorios descansaba en
la asunción de que se necesitaba un guía para producir la gama de percepción
requerida. Tomé como caso específico de prueba las reuniones de peyote
de los brujos. Sostuve que, en los mitotes, los brujos llegaban a un
acuerdo sobre la naturaleza de la realidad sin ningún intercambio abierto
de palabras o señales, y mi conclusión fue que los participantes empleaban
una clave muy refinada para alcanzar tal acuerdo. Había construido
un complejo sistema para explicar el código y los procedimientos, de
modo que regresé a ver a don Juan para pedirle su opinión personal
y su consejo acerca de mi trabajo.
21 de mayo, 1968
No pasó nada fuera de
lo común durante mi viaje para ver a don Juan. La temperatura en el
desierto andaba por los cuarenta grados y era casi insoportable. El
calor disminuyó al caer la tarde, y al anochecer, cuando llegué a casa
de don Juan, había una brisa fresca. No me hallaba muy cansado, de manera
que estuvimos conversando en su cuarto. Me sentía cómodo y reposado,
y hablamos durante horas. No fue una conversación que me hubiera gustado
registrar; yo no estaba en realidad tratando de dar mucho sentido a
mis palabras ni de extraer mucho significado; hablamos del tiempo, de
las cosechas, del nieto de don Juan, de los yaquis, del gobierno mexicano.
Dije a don Juan cuánto disfrutaba la exquisita sensación de hablar en
la oscuridad. Contestó que mi gusto estaba de acuerdo con mi naturaleza
parlanchina; que me resultaba fácil disfrutar la charla en la oscuridad
porque hablar era lo único que yo podía hacer en ese momento, allí sentado.
Argumenté que era algo más que el simple hecho de hablar lo que me
gustaba. Dije que saboreaba la tibieza calmante de la oscuridad en torno.
El me preguntó qué hacía yo en mi casa cuando oscurecía. Respondí que
invariablemente encendía las luces, o salía a la calle hasta la hora
de dormir. -¡Ah! -dijo,
incrédulo-. Creía que habías aprendido a usar la oscuridad. -¿Para qué puede
usarse? -pregunté. Dijo que la oscuridad
-y la llamó "la oscuridad del día"- era la mejor
hora para "ver". Recalcó la palabra "ver" con una
inflexión peculiar. Quise saber a qué se refería, pero dijo que ya era
tarde para ocuparnos de eso.
22 de mayo, 1968
Apenas desperté en la
mañana, y sin ninguna clase de preliminares, dije a don Juan que había
construido un sistema para explicar lo que ocurría en un mitote. Saqué
mis notas y le leí lo que había hecho. Escuchó con paciencia mientras
yo luchaba por aclarar mis esquemas. Dije que, según creía,
un guía encubierto era necesario para marcar la pauta a los participantes
de modo que pudiera llegarse a algún acuerdo pertinente. Señalé que
la gente asiste a un mitote en busca de la presencia de Mescalito y
de sus lecciones sobre la forma correcta de vivir, y que tales personas
jamás cruzan entre sí una sola palabra o señal, pero concuerdan acerca
de la presencia de Mescalito y de su lección específica. Al menos,
eso era lo que supuestamente habían hecho en los mitotes donde yo estuve:
concordar en que Mescalito se les había aparecido individualmente para
darles una lección. En mi experiencia personal, descubrí que la forma
de la visita individual de Mescalito y su consiguiente lección eran
notoriamente homogéneas, si bien su contenido variaba de persona a
persona. No podía explicar esta homogeneidad sino como resultado de
un sutil y complejo sistema de señas. Me llevó casi dos horas
leer y explicar a don Juan el sistema que había construido. Terminé
con la súplica de que me dijese, en sus propias palabras, cuáles eran
los procedimientos exactos para llegar a tal acuerdo. Cuando hube acabado,
don Juan frunció el entrecejo. Pensé que mi explicación le había resultado
un reto; parecía hallarse sumido en honda deliberación. Tras un silencio que
consideré razonable le pregunté qué pensaba de mi idea. La pregunta hizo que
su ceño se transformara de pronto en sonrisa y luego en carcajadas.
Traté de reír también y, nervioso, le pregunté qué cosa tenía tanta
gracia. -¡Estás más loco
que una cabra! -exclamó-. ¿Por qué iba alguien a molestarse
en hacer señas en un momento tan importante como un mitote? ¿Crees que
uno puede jugar con Mescalito? Por un instante pensé
que trataba de evadirse; no estaba respondiendo realmente mi pregunta. -¿Por qué habría
uno de hacer señas? -inquirió don Juan tercamente-. Tú has
estado en mitotes. Deberías de saber que nadie te dijo cómo sentirte
ni qué hacer; nadie sino el mismo Mescalito. Insistí que tal explicación
no era posible y le rogué de nuevo que me dijera cómo se llegaba al
acuerdo. -Sé por qué viniste
-dijo don Juan en tono misterioso-. No puedo ayudarte en
tu labor porque no hay sistema de señales. -¿Pero cómo pueden
todas esas personas estar de acuerdo sobre la presencia de Mescalito? -Están de acuerdo
porque ven -dijo don Juan con dramatismo, y luego añadió en tono
casual-: ¿Por qué no asistes a otro mitote y ves por ti mismo? Sentí que me tendía una
trampa. Sin decir nada, guardé mis notas. Don Juan no insistió. Un rato después me pidió
llevarlo a casa de un amigo. Pasamos allí la mayor parte del día. Durante
el curso de una conversación, su amigo John me preguntó qué había sido
de mi interés en el peyote. John había dado los botones de peyote para
mi primera experiencia, casi ocho años antes. No supe qué decirle. Don
Juan salió en mi ayuda y dijo a John que yo iba muy bien. De regreso a casa de
don Juan, me sentí obligado a comentar la pregunta de John y dije, entre
otras cosas, que no tenía intenciones de aprender más sobre el peyote,
porque eso requería un tipo de valor que yo no tenía, y que al declarar
mi renuncia había hablado en serio. Don Juan sonrió y no dijo nada.
Yo seguí hablando hasta que llegamos a su casa. Nos sentamos en el espacio
despejado frente a la puerta. Era un día cálido y sin nubes, pero en
el atardecer había suficiente brisa para hacerlo agradable. -¿Para qué le das
tan duro? -dijo de pronto don Juan-. ¿Cuántos años llevas
diciendo que ya no quieres aprender? -Tres. -¿Y por qué tanta
vehemencia? -Siente que lo
estoy traicionando a usted, don Juan. Creo que ese es el motivo de que
siempre hable de eso. -No me estás traicionando. -Le fallé. Me corrí.
Me siento derrotado. -Haces lo que puedes.
Además, todavía no estás derrotado. Lo que tengo que enseñarte es muy
difícil. A mí, por ejemplo, me resultó quizá más duro que a ti. -Pero usted siguió
adelante, don Juan. Mi caso es distinto. Yo dejé todo, y no he venido
a verlo por deseos de aprender, sino a pedirle que me aclarara un punto
en mi trabajo. Don Juan me miró un momento
y luego apartó los ojos. -Deberías dejar
que el humo te guiara otra vez -dijo con energía. -No, don Juan.
No puedo volver a usar su humo. Creo que ya me agoté. -Ni siquiera has
comenzado. -Tengo demasiado
miedo. -Conque tienes miedo.
No hay nada de nuevo en tener miedo. No pienses en tu miedo. ¡Piensa
en las maravillas de ver! -Quisiera sinceramente
poder pensar en esas maravillas, pero no puedo. Cuando pienso en su
humo siento que una especie de oscuridad me cae encima. Es como si ya
no hubiera gente en el mundo, nadie con quien contar. Su humo me ha
enseñado soledad sin fin, don Juan. -Eso no es cierto.
Aquí estoy yo, por ejemplo. El humo es mi aliado y yo no siento esa
soledad. -Pero usted es
distinto; usted conquistó su miedo. Don Juan me dio suaves
palmadas en el hombro. -Tú no tienes miedo
-dijo con dulzura. En su voz había una extraña acusación. -¿Estoy mintiendo
acerca de mi miedo, don Juan? -No me interesan
las mentiras -dijo, severo-. Me interesa otra cosa. La razón
de que no quieras aprender no es que tengas miedo. Es otra cosa. Lo insté con vehemencia
a decirme qué cosa era. Se lo supliqué, pero él no dijo nada; sólo meneó
la cabeza como negándose a creer que yo no lo supiera. Le dije que tal vez la
inercia era lo que me impedía aprender. Quiso saber el significado de
la palabra "inercia". Leí en mi diccionario: "La tendencia
de los cuerpos en reposo a permanecer en reposo, o de los cuerpos en
movimiento a seguir moviéndose en la misma dirección, mientras no
sean afectados por alguna fuerza exterior." -"Mientras
no sean afectados por alguna fuerza exterior" -repitió-.
Esa es la mejor palabra que has hallado. Ya te lo he dicho, sólo a un
chiflado se le ocurriría emprender por cuenta propia la tarea de hacerse
hombre de conocimiento. A un cuerdo hay que hacerle una artimaña para
que la emprenda. -Estoy seguro de
que habrá montones de gente que emprenderían con gusto la tarea -dije. -Sí, pero ésos
no cuentan. Casi siempre están rajados. Son como guajes que por fuera
se ven buenos, pero gotean al momento que uno les pone presión, al momento
que uno los llena de agua. Ya una vez tuve que hacerte una treta para
que aprendieras, igual que mi benefactor me lo hizo a mi. De otro modo,
no habrías aprendido tanto como aprendiste. A lo mejor es hora de ponerte
otra trampa. La trampa a la que se
refería fue uno de los puntos cruciales en mi aprendizaje. Había ocurrido
años atrás, pero en mi mente se hallaba tan vívido como si acabara de
suceder. A través de manipulaciones muy hábiles, don Juan me había forzado
a una confrontación directa y aterradora con una mujer que tenía fama
de bruja. El choque produjo una profunda animosidad por parte de ella.
Don Juan explotó mi temor a la mujer como estímulo para continuar el
aprendizaje, aduciendo que me era necesario saber más de brujería para
protegerme contra ataques mágicos. Los resultados finales de su treta
fueron tan convincentes que sentí sinceramente no tener más recurso
que el de aprender todo lo posible, si deseaba seguir con vida. -Si está usted
planeando darme otro susto con esa mujer, simplemente no vuelvo más
por aquí -dije. La risa de don Juan fue
muy alegre. -No te apures -dijo,
confortante-. Las tretas de miedo ya no sirven para ti. Ya no
tienes miedo. Pero de ser necesario, se te puede hacer una artimaña
dondequiera que estés; no tienes que andar por aquí. Puso los brazos tras
la cabeza y se acostó a dormir. Trabajé en mis notas hasta que despertó,
un par de horas después; ya estaba casi oscuro. Al advertir que yo escribía,
se irguió y, sonriendo, preguntó si me había escrito la solución de
mi problema.
23 de mayo, 1968
Hablábamos de Oaxaca.
Dije a don Juan que una vez yo había llegado a la ciudad en día de mercado,
cuando veintenas de indios de toda la zona se congregan allí para vender
comida y toda clase de chucherías. Mencioné que me había interesado
particularmente un vendedor de plantas medicinales. Llevaba un estuche
de madera y en él varios frasquitos con plantas secas deshebradas;
se hallaba de pie a media calle con un frasco en la mano, gritando una
cantinela muy peculiar. -Aquí traigo -decía-
para las pulgas, los mosquitos, los piojos, y las cucarachas. "También para los
puercos, los caballos, los chivos y las vacas. "Aquí tengo para
todas las enfermedades del hombre. "Las paperas, las
viruelas, el reumatismo y la gota. "Aquí traigo para
el corazón, el hígado, el estómago y el riñón. "Acérquense, damas
y caballeros. "Aquí traigo para
las pulgas, los mosquitos, los piojos, y las cucarachas". Lo escuché largo rato.
Su formato consistía en enumerar una larga lista de enfermedades humanas
para las que afirmaba traer cura; el recurso que usaba para dar ritmo
a su cantinela era hacer una pausa tras nombrar un grupo de cuatro. Don Juan dijo que él
también solía vender hierbas en el mercado de Oaxaca cuando era joven.
Dijo que aún recordaba su pregón y me lo gritó. Dijo que él y su amigo
Vicente solían preparar pociones. -Esas pociones
eran buenas de verdad -dijo don Juan-. Mi amigo Vicente
hacía magníficos extractos de plantas. Dije a don Juan que,
durante uno de mis viajes a México, había conocido a su amigo Vicente.
Don Juan pareció sorprenderse y quiso saber más al respecto. Aquella vez, iba yo atravesando
Durango y recordé que en cierta ocasión don Juan me había recomendado
visitar a su amigo, que vivía allí. Lo busqué y lo encontré, y hablamos
un rato. Al despedirnos, me dio un costal con algunas plantas y una
serie de instrucciones para replantar una de ellas. Me detuve de camino a
la ciudad de Aguascalientes. Me cercioré de que no hubiera gente cerca.
Durante unos diez minutos, al menos, había ido observando la carretera
y las áreas circundantes. No se veía ninguna casa, ni ganado pastando
a los lados del camino. Me detuve en lo alto de una loma; desde allí
podía ver la pista frente a mí y a mis espaldas. Se hallaba desierta
en ambas direcciones, en toda la distancia que yo alcanzaba a percibir.
Dejé pasar unos minutos para orientarme y para recordar las instrucciones
de don Vicente. Tomé una de las plantas, me adentré en un campo de
cactos al lado este del camino, y la planté como don Vicente me había
indicado. Llevaba conmigo una botella de agua mineral con la que planeaba
rociar la planta, Traté de abrirla golpeando la tapa con la pequeña
barra de hierro que había usado para cavar, pero la botella estalló
y una esquirla de vidrio hirió mi labio superior y lo hizo sangrar. Regresé a mi coche por
otra botella de agua mineral. Cuando la sacaba de la cajuela, un hombre
que conducía una camioneta VW se detuvo y preguntó si necesitaba ayuda.
Le dije que todo estaba en orden y se alejó. Fui a regar la planta y
luego eché a andar nuevamente hacia el auto. Unos treinta metros antes
de llegar, oí voces. Descendí apresurado una cuesta, hasta la carretera,
y hallé tres personas junto al coche: dos hombres y una mujer. Uno de
los hombres había tomado asiento en el parachoques delantero. Tendría
alrededor de treinta y cinco años; estatura mediana; cabello negro
rizado. Cargaba un bulto a la espalda y vestía pantalones viejos y una
camisa rosácea descosida. Sus zapatos estaban desatados y eran quizá
demasiado grandes para sus pies; parecían flojos e incómodos. El hombre
sudaba profusamente. El otro hombre estaba
de pie a unos cinco metros del auto. Era de huesos pequeños, más bajo
que el primero; tenía el pelo lacio, peinado hacia atrás. Portaba un
bulto más pequeño y era mayor, acaso cincuentón. Su ropa se encontraba
en mejores condiciones. Vestía una chaqueta azul oscuro, pantalones
azul claro y zapatos negros. No sudaba en absoluto y parecía ajeno,
desinteresado. La mujer representaba
también unos cuarenta y tantos años. Era gorda y muy morena. Vestía
capris negros, suéter blanco y zapatos negros puntiagudos. No llevaba
ningún bulto, pero sostenía un radio portátil de transistores. Se veía
muy cansada; perlas de sudor cubrían su rostro. Cuando me acerqué, la
mujer y el hombre más joven me acosaron. Querían ir conmigo en el auto.
Les dije que no tenía espacio. Les mostré que el asiento de atrás iba
lleno de carga y que en realidad no quedaba lugar. El hombre sugirió
que, si manejaba yo despacio, ellos podían ir trepados en el parachoques
trasero, o acostados en el guardafango delantero. La idea me pareció
ridícula. Pero había tal urgencia en la súplica que me sentí muy triste
e incómodo. Les di algo de dinero para su pasaje de autobús. El hombre más joven tomó
los billetes y me dio las gracias, pero el mayor volvió desdeñoso la
espalda. -Quiero transporte
-dijo-. No me interesa el dinero. Luego se volvió hacia
mí. -¿No puede darnos
algo de comida o de agua? -preguntó. Yo en verdad no tenía
nada que darles. Se quedaron allí de pie un momento, mirándome, y luego
empezaron a alejarse. Subí en el coche y traté
de encender el motor. El calor era muy intenso y al parecer el motor
estaba ahogado. Al oír fallar el arranque, el hombre menor se detuvo
y regresó y se paró atrás del auto, listo para empujarlo. Sentí una
aprensión tremenda. De hecho, jadeaba con desesperación. Por fin, el
motor encendió y me fui a toda marcha. Cuando hube terminado
de relatar esto, don Juan permaneció ensimismado un largo rato. -¿Por qué no me
habías contado esto antes? -dijo sin mirarme. No supe qué decir. Alcé
los hombros y le dije que jamás lo consideré importante. -¡Es bastante importante!
-dijo-. Vicente es un brujo de primera. Te dio algo que
plantar porque tenía sus razones, y si después de plantarlo te encontraste
con tres gentes como salidas de la nada, también para eso había razón,
pero sólo un tonto como tú echaría la cosa al olvido creyéndola sin
importancia. Quiso saber con exactitud
qué había ocurrido cuando visité a don Vicente. Le dije que iba yo atravesando
la ciudad y pasé por el mercado; entonces se me ocurrió la idea de buscar
a don Vicente. Entré en el mercado y fui a la sección de hierbas medicinales.
Había tres puestos en fila, pero los atendían tres mujeres gordas. Caminé
hasta el fin del pasadizo y hallé otro puesto a la vuelta de la esquina.
En él vi a un hombre delgado, de huesos pequeños y cabello blanco. En
esos momentos se hallaba vendiendo una jaula de pájaros a una mujer. Esperé hasta que estuvo
solo y luego le pregunté si conocía a don Vicente Medrano. Me miró
sin responder. -¿Qué se trae usted
con ese Vicente Medrano? -dijo al fin. Respondí que había venido
a visitarlo de parte de su amigo, y di el nombre de don Juan. El viejo
me miró un instante y luego dijo que él era Vicente Medrano, para servirme.
Me invitó a tomar asiento. Parecía complacido, muy reposado, y genuinamente
amistoso. Sentí un lazo inmediato de simpatía entre nosotros. Me contó
que conocía a don Juan desde que ambos tenían veintitantos años. Don
Vicente no tenía sino palabras de alabanza para don Juan. -Juan es un verdadero
hombre de conocimiento -dijo en tono vibrante hacia el final de
nuestra conversación-. Yo sólo me he ocupado a la ligera de los
poderes de las plantas. Siempre me interesaron sus propiedades curativas;
hasta coleccioné libros de botánica, que vendí apenas hace poco. Permaneció silencioso
un momento; se frotó la barbilla un par de veces. Parecía buscar una
palabra adecuada. -Podemos decir
que yo soy sólo un hombre de conocimiento lírico -dijo-.
No soy como Juan, mi hermano indio. Don Vicente quedó otro
instante en silencio. Sus ojos, empañados, estaban fijos en el suelo
a mi izquierda. Luego se volvió hacia mí y dijo casi en un susurro: -¡Ah, qué alto
vuela mi hermano indio! Don Vicente se puso en
pie. Al parecer, nuestra conversación había terminado. Si cualquiera otro hubiese
hecho una frase sobre un hermano indio, yo la habría considerado un
estereotipo vulgar. Pero el tono de don Vicente era tan sincero, y sus
ojos tan claros, que me embelesó con la imagen de su hermano indio
en tan altos vuelos. Y creí que hablaba su sentir. -¡Qué conocimiento lírico
ni qué la chingada! -exclamó don Juan cuando hube narrado el
incidente completo-. Vicente es brujo. ¿Por qué fuiste a verlo? Le recordé que él mismo
me había pedido visitar a don Vicente. -¡Eso es absurdo!
-exclamó con dramatismo-. Te dije: algún día, cuando sepas
ver, has de visitar
a mi amigo Vicente; eso fue lo que dije. Por lo visto no me escuchaste. Repuse que no veía daño
alguno en haber conocido a don Vicente; que sus modales y su amabilidad
me encantaron. Don Juan meneó la cabeza
de lado a lado y, medio en broma, expresó su perplejidad ante lo que
llamó mi "desconcertante buena suerte". Dijo que mi visita
a don Vicente había sido como entrar en el cubil de un león armado con
una ramita. Don Juan parecía agitado, pero no me era posible ver motivo
alguno para su preocupación. Don Vicente era una bella persona. Se veía
muy frágil; sus ojos extrañamente obsesionantes le daban un aspecto
casi etéreo. Pregunté a don Juan cómo podía resultar peligrosa una
persona así de bella. -Eres un idiota
-respondió, y durante un momento su rostro se hizo severo-.
El por sí solo no te causaría ningún daño. Pero el conocimiento es
poder, y una vez que un hombre emprende el camino del conocimiento ya
no es responsable de lo que pueda pasarle a quienes entran en contacto
con él. Deberías haberlo visitado cuando supieras lo bastante para defenderte;
no de él, sino del poder que él ha enganchado, que, dicho sea de paso,
no es suyo ni de nadie. Al oír que tú me conocías, Vicente supuso que
sabías protegerte y te hizo un regalo. Por lo visto le caíste bien y
te ha de haber hecho un gran regalo, y tú lo perdiste. ¡Qué lástima!
|
24 de mayo, 1968
Llevaba yo casi todo
el día acosando a don Juan para que me hablase del regalo de don Vicente.
Le había señalado, en distintas formas, que él debía tener en cuenta
nuestras diferencias; lo que para él resultaba evidente podía ser enteramente
incomprensible para mí. -¿Cuántas plantas
te dio? -preguntó por fin. Dije que cuatro, pero
de hecho no recordaba. Luego don Juan quiso saber con exactitud qué
había ocurrido entre que dejé a don Vicente y me detuve al lado del
camino. Pero tampoco me acordaba de eso. -El número de plantas
es importante, y también el orden de los hechos -dijo-.
¿Cómo voy a decirte qué era el regalo si no recuerdas lo que pasó? Luché, sin éxito, por
visualizar la secuencia de eventos. -Si recordaras
todo lo que pasó -dijo don Juan-, yo podría al menos decirte
cómo desperdiciaste tu regalo. Don Juan parecía muy
inquieto. Me instó con impaciencia a acordarme, pero mi memoria era
un blanco casi total. -¿Qué cree usted
que hice mal, don Juan? -dije, sólo para prolongar la conversación. -Todo. -Pero seguí las
instrucciones de don Vicente al pie de la letra. -¿Y qué? ¿No entiendes
que seguir sus instrucciones carecía de sentido? -¿Por qué? -Porque esas instrucciones
estaban hechas para alguien capaz de ver, y no para un idiota que por pura suerte salió con vida. Fuiste
a ver a Vicente sin estar preparado. “Le caíste bien y te hizo un regalo. Y ese regalo pudo fácilmente haberte
costado la vida. -¿Pero por qué
me dio algo tan serio? Si es brujo, debió haber sabido que yo no sé
nada, -No, no podía haber
visto eso. Tú apareces como si supieras, pero en realidad no sabes gran
cosa. Declaré mi sincera convicción
de no haber dado nunca, al menos a propósito, una imagen falsa de mí
mismo. -Yo no decía eso
-repuso-. Si te hubieras dado aires, Vicente habría visto
tu juego. Esto es algo peor que darse aires. Cuando yo te veo, te me
apareces como si supieras mucho, y sin embargo yo sé que no sabes. -¿Qué es lo que
parezco saber, don Juan? -Secretos de poder,
por supuesto; el conocimiento de un brujo. Así que cuando Vicente te
vio te hizo un regalo, y tú hiciste con él lo que hace un perro con
la comida cuando tiene la panza llena. Un perro se orina en la comida
cuando ya no quiere comer más, para que no se la coman otros perros.
Tú hiciste lo mismo con el regalo. Ahora nunca sabremos qué ocurrió
en verdad. Has perdido muchísimo. ¡Qué desperdicio! Estuvo callado un tiempo;
luego alzó los hombros y sonrió. -Es inútil quejarse
-dijo-, pero es difícil no quejarse. Los regalos de poder
ocurren muy rara vez en la vida; son únicos y preciosos. Mírame a mí,
por ejemplo; nadie me ha hecho nunca un regalo de ésos. Que yo sepa,
a muy poca gente le ha tocado tal cosa. Perder algo así de único es
una vergüenza. -Entiendo lo que
quiere usted decir, don Juan -dije-. ¿Hay algo que yo pueda
hacer ahora para salvar el regalo? Rió y repitió varias
veces: "Salvar el regalo." -Eso suena bien
-dijo-. Me gusta. Pero no hay nada que pueda hacerse para
salvar tu regalo.
25 de mayo, 1968
Este día, don Juan empleó
casi todo su tiempo en mostrarme cómo armar trampas sencillas para
animales pequeños. Estuvimos cortando y limpiando ramas durante la mayor
parte de la mañana. Yo tenía muchas preguntas en mente. Traté de hablarle
mientras trabajábamos, pero él lo tomó en chiste y dijo que, de nosotros
dos, sólo yo podía mover manos y boca al mismo tiempo. Finalmente nos
sentamos a descansar y solté una pregunta. -¿Cómo es ver, don Juan? -Para saber eso
tienes que aprender a ver.
Yo no puedo decírtelo. -¿Es un secreto
que yo no debería saber? -No. Es nada más
que no puedo describirlo. -¿Por qué? -No tendría sentido
para ti. -Haga usted la
prueba, don Juan. Quizá lo tenga. -No. Tienes que
hacerlo tú solo. Una vez que aprendas, puedes ver cada cosa del mundo en forma diferente. -Entonces, don
Juan, usted ya no ve el mundo en la forma acostumbrada. -Veo de los dos
modos. Cuando quiero mirar el mundo lo veo como tú. Luego, cuando quiero
verlo, lo miro como yo sé y lo percibo en
forma distinta. -¿Se ven las cosas
del mismo modo cada vez que usted las ve? -Las cosas no cambian.
Uno cambia la forma de verlas, eso es todo. -Quiero decir,
don Juan, que si usted, por ejemplo, ve el mismo árbol, ¿sigue siendo
el mismo cada vez que usted lo ve? -No. Cambia, y sin embargo es el mismo, -Pero si el mismo
árbol cambia cada vez que usted lo
ve, el ver puede
ser una simple ilusión. Rió y estuvo un rato
sin responder; parecía estar pensando. Por fin dijo: -Cuando tú miras
las cosas no las ves. Sólo
las miras, yo creo que para cerciorarte de que algo está allí. Como
no te preocupa ver, las
cosas son bastante lo mismo cada vez que las miras. En cambio, cuando
aprendes a ver, una cosa no es nunca la misma cada
vez que la ves, y sin embargo
es la misma. Te dije, por ejemplo, que un hombre es como un huevo. Cada
vez que veo al mismo hombre veo un huevo, pero no es el mismo huevo. -Pero no podrá
usted reconocer nada, pues nada es lo mismo, así que ¿cuál es la ventaja
de aprender a ver? -Puedes distinguir
una cosa de otra. Puedes verlas como realmente son. -¿No veo yo las
cosas como realmente son? -No. Tus ojos sólo
han aprendido a mirar. Por ejemplo, esos tres que te encontraste. Me
los describiste en detalle, y hasta me dijiste qué ropa llevaban. Y
eso solamente me demostró que no los viste para nada. Si fueras capaz
de ver habrías sabido en el acto que no eran gente. -¿No eran gente?
¿Qué eran? -No eran gente,
eso es todo. -Pero eso es imposible.
Eran exactamente como usted o como yo. -No, no eran. Estoy
seguro. Le pregunté si eran fantasmas,
espíritus, o almas de difuntos. Su respuesta fue que ignoraba lo que
eran fantasmas, espíritus y almas. Le traduje la definición
que el New World Dictionary de Webster asigna a la palabra fantasma:
"El supuesto espíritu desencarnado de una persona muerta que, según
se concibe, aparece a los vivos como una aparición pálida, penumbrosa."
Y luego la definición de espíritu: "Un ser sobrenatural, especialmente
uno al que se considera . . . fantasma, o habitante de cierta región,
poseedor de cierto carácter (bueno o malo)." Dijo que tal vez podría
llamárseles espíritus, aunque la definición del diccionario no era muy
adecuada para describirlos. -¿Son alguna especie
de guardianes? -pregunté. -No. No guardan
nada. -¿Son cuidadores?
¿Nos están vigilando? -Son fuerzas, ni
buenas ni malas; sólo fuerzas que un brujo aprende a ponerles rienda. -¿Son esos los
aliados, don Juan? -Sí, son los aliados
de un hombre de conocimiento. Esta era la primera vez,
en los ocho años de nuestra relación, que don Juan se había acercado
a una definición de "aliado". Debo habérselo pedido docenas
de veces. Por lo general ignoraba mi pregunta, diciendo que yo sabía
qué era un aliado y que resultaba estúpido definir lo que yo ya sabía.
La declaración directa de don Juan sobre la naturaleza de los aliados
era toda una novedad, y me vi compelido a aguijarlo. -Usted me dijo
que los aliados estaban en las plantas -dije-, en el toloache
y en los hongos. -Jamás te he dicho
tal cosa -dijo con gran convicción-. Tú siempre sales con
tus propias conclusiones. -Pero lo escribí
en mis notas, don Juan. -Puedes escribir
lo que se te dé la gana, pero no me salgas con que dije eso. Le recordé que, en un
principio, me había dicho que el aliado de su benefactor era el toloache
y que el suyo propio era el humito, y que más tarde había aclarado diciendo
que el aliado se hallaba contenido en cada planta. -No. Eso no es
correcto -dijo, frunciendo el entrecejo-. Mi aliado es
el humito, pero eso no significa que mi aliado esté en la mezcla de
fumar, o en los hongos, o en mi pipa. Todos tienen que juntarse para
poder llevarme con el aliado, y a ese aliado le digo humito por razones
propias. Don Juan dijo que las
tres personas que había encontrado, a quienes llamó "los que no
son gente" eran en realidad los aliados de don Vicente. Le recordé su premisa
de que la diferencia entre un aliado y Mescalito era que un aliado no
podía verse, mientras que resultaba fácil ver a Mescalito. Entonces nos metimos
en una larga discusión. El dijo haber establecido la idea de que un
aliado no podía verse porque adoptaba cualquier forma. Cuando señalé
que en una ocasión me había dicho que Mescalito también adoptaba cualquier
forma, don Juan desistió de la conversación, diciendo que el "ver"
al cual se refería no era el ordinario "mirar las cosas" y
que mi confusión nacía de mi insistencia en hablar.
Horas más tarde, él mismo
reinició el tema de los aliados. Sintiéndolo algo molesto por mis preguntas,
yo no lo había presionado más. Estaba enseñándome cómo hacer una trampa
para conejos; yo debía sostener una vara larga y doblarla lo más posible,
para que él atara un cordel en torno a los extremos. La vara era bastante
delgada, pero aún así se requería fuerza considerable para doblarla.
La cabeza y los brazos me vibraban a causa del esfuerzo, y me hallaba
casi agotado cuando él ató por fin el cordel. Nos sentamos y empezó
a hablar. Dijo que obviamente yo no podía comprender nada a menos que
hablase de ello, y que mis preguntas no lo molestaban e iba a hablarme
de los aliados. -El aliado no está
en el humo -dijo-. El humo te lleva adonde está el aliado,
y cuando te haces uno con el aliado ya no tienes que volver a fumar.
De allí en adelante puedes convocar a tu aliado cuantas veces quieras,
y hacer que haga lo que se te antoje. "Los aliados no
son buenos ni malos; los brujos los usan para cualquier propósito que
les convenga. A mi me gusta el humito como aliado porque no me exige
gran cosa. Es constante y justo." -¿Qué aspecto tiene
para usted un aliado, don Juan? Por ejemplo, esas tres personas que
vi, que me parecieron gente común, ¿qué habrían parecido para usted? -Habrían parecido
gente común. -¿Entonces cómo
los distingue usted de la gente de verdad? -Los que son de
verdad gente aparecen como huevos luminosos cuando uno los ve. Los
que no son gente aparecen siempre como gente. A eso me refería cuando
dije que no hay manera de ver
a un aliado. Los aliados adoptan formas diversas. Parecen perros, coyotes,
pájaros, hasta huizaches, o lo que sea. La única diferencia es que,
cuando los ves, aparecen así como lo que están fingiendo ser. Todo tiene
su modo de ser, cuando uno ve. Igual que los hombres se ven como huevos,
las otras cosas se ven como algo más, pero los aliados nada más pueden
verse en la forma que están tratando de ser. Esa forma es lo bastante
buena para engañar a los ojos; digo, a nuestro ojos. A un perro jamás
lo engañan, ni a un cuervo. -¿Por qué quieren
engañarnos? -Creo que los engañados
somos nosotros. Nos hacemos tontos solos. Los aliados nada más adoptan
la apariencia de lo que haya por ahí y entonces nosotros los tomamos
por lo que no son. No es culpa suya que sólo hayamos enseñado a nuestros
ojos a mirar las cosas. -No tengo clara
la función de los aliados, don Juan. ¿Qué hacen en el mundo? -Eso es como si
me preguntaras qué hacemos nosotros los hombres en el mundo. Palabra
que no sé. Aquí estamos, eso es todo. Y los aliados están aquí como
nosotros, y a lo mejor estuvieron antes de nosotros. -¿Cómo antes de
nosotros, don Juan? -Nosotros los hombres
no siempre hemos estado aquí. -¿Quiere usted
decir aquí en este país o aquí en el mundo? En este punto nos metimos
en otro largo debate. Don Juan dijo que para él sólo había el mundo,
el sitio donde asentaba sus pies. Le pregunté cómo sabía que no siempre
habíamos estado en el mundo. -Muy sencillo -dijo-.
Los hombres sabemos muy poco del mundo. Un coyote sabe mucho más que
nosotros. A un coyote casi nunca lo engaña la apariencia del mundo. -¿Y entonces cómo
podemos atraparlos y matarlos? -pregunté-. Si las apariencias
no los engañan, ¿cómo es que mueren tan fácilmente? Don Juan se me quedó
mirando hasta incomodarme. -Podemos atrapar
o envenenar o balacear a un coyote -dijo-. En cualquier
forma que lo hagamos, un coyote es presa fácil para nosotros porque
no está al tanto de las maquinaciones del hombre. Pero si el coyote
sobrevive, puedes tener la seguridad de que jamás volveremos a darle
alcance. Un buen cazador sabe eso y nunca pone su trampa dos veces
en el mismo sitio, porque si un coyote muere en una trampa todos los
demás coyotes ven su muerte, que se queda allí, y evitan la trampa o
hasta el rumbo donde la pusieron. Nosotros, en cambio, jamás vemos la
muerte que se queda en el sitio donde uno de nuestros semejantes muere;
tal vez lleguemos a sospecharla, pero nunca la vemos. -¿Puede un coyote
ver a un aliado? -Claro. -¿Qué parece un
aliado para un coyote? -Tendría yo que
ser coyote para saber eso. Puedo decirte, sin embargo, que para un
cuervo parece un sombrero puntiagudo. Redondo y ancho por abajo, terminado
en una punta larga. Algunos brillan, pero la mayoría son opacos y parecen
muy pesados, parecen un trozo de tela empapado de agua. Son formas imponentes. -¿Cómo qué aparecen
cuando usted los ve, don Juan? -Ya te dije: aparecen
como lo que estén fingiendo ser. Toman el tamaño y la forma que les
acomoda. Pueden ser piedritas o montañas. -¿Hablan, ríen,
o hacen algún ruido? -Entre hombres
se portan como hombres. Entre animales se portan como animales. Los
animales suelen tenerles miedo, pero si están acostumbrados a ver aliados,
los dejan en paz. Nosotros mismos hacemos algo parecido. Tenemos montones
de aliados entre nosotros, pero no los molestamos. Como nuestros ojos
sólo pueden mirar las cosas, no los advertimos. -¿Quiere usted
decir que algunas de las personas que veo en la calle no son en realidad
gente? -pregunté, auténticamente desconcertado por su aseveración. -Algunas no lo
son -dijo con énfasis. Su afirmación me parecía
descabellada, pero no me era posible concebir seriamente que don Juan
dijera una cosa así sólo por efectismo. Le dije que me sonaba a un cuento
de ciencia ficción sobre seres de otro planeta. Dijo que no le importaba
cómo sonara, pero que alguna gente en la calle no era gente. -¿Por qué debes
pensar que cada persona en una multitud en movimiento es un ser humano?
-preguntó con aire de seriedad extrema. No me era posible, en
verdad, explicar por qué; sólo que me hallaba habituado a creerlo como
un acto de fe pura por mi parte. Don Juan siguió diciendo
cuánto le gustaba observar sitios ajetreados, con mucha gente, y cómo
a veces veía una multitud de seres que parecían huevos, y entre la masa
de criaturas oviformes localizaba una que tenía todas las apariencias
de una persona. -Se goza mucho
haciendo eso -dijo, riendo-, o al menos yo lo disfruto.
Me gusta sentarme en parques y en terminales y observar. A veces localizo
en el acto a un aliado; otras veces sólo puedo ver gente de verdad.
Una vez vi dos aliados sentados en un autobús, lado a lado. Esa es la
única vez en mi vida que he visto dos juntos. -¿Tenía algún sentido
especial que viera usted dos? -Claro. Todo lo
que hacen tiene sentido. De sus acciones un brujo puede, a veces, sacar
su poder. Aunque un brujo no tenga aliado propio, mientras sepa ver
puede manejar el poder observando las acciones de los aliados. Mi benefactor
me enseñó a hacerlo, y durante años, antes de tener mi propio aliado,
buscaba yo aliados entre las multitudes, y cada vez que veía uno eso
me enseñaba algo. Tú hallaste tres juntos. Qué magnífica lección desperdiciaste. No dijo nada más hasta
que hubimos acabado de armar la trampa para conejos. Entonces se volvió
hacia mí y dijo súbitamente, como si acabara de recordarlo, que otra
cosa importante de los aliados era que, si uno hallaba dos juntos, siempre
eran dos de la misma clase. Los dos aliados que él vio eran dos hombres,
dijo, y como yo había visto dos hombres y una mujer, concluyó que mi
experiencia era aún más insólita. Le pregunté si los aliados
podían fingirse niños; si los niños podían ser del mismo sexo o de diferentes;
si los aliados fingían gente de diversas razas; si podían simular una
familia compuesta de hombre, mujer e hijo, y por fin le pregunté sí
había visto alguna vez a un aliado manejar un coche o un autobús. Don Juan no respondió
en absoluto. Sonrió y me dejó hablar. Al oír mi última pregunta se echó
a reír y dijo que me estaba yo descuidando, que habría sido más propio
preguntarle si había visto a un aliado manejar un vehículo de motor. -No querrás olvidar
las motocicletas, ¿verdad? -dijo con un brillo malicioso en la mirada. Su burla de mis preguntas
me pareció graciosa y ligera, y reí junto con él. Luego explicó que los
aliados no podían tomar la iniciativa ni actuar directamente sobre
nada; podían, sin embargo, actuar sobre el hombre en forma indirecta.
Don Juan dijo que entrar en contacto con un aliado era peligroso porque
el aliado podía sacar lo peor de una persona. El aprendizaje era largo
y arduo, dijo, porque había que reducir al mínimo todo lo superfluo
en la vida de uno, con el fin de soportar el impacto de tal encuentro.
Don Juan dijo que su benefactor, la primera vez que entró en contacto
con un aliado, fue impelido a quemarse y quedó lleno de cicatrices
como si un puma lo hubiera mascado. En su propio caso, dijo, un aliado
lo empujó a una pila de leña ardiendo, y se quemó un poco la rodilla
y la clavícula, pero las cicatrices desaparecieron a su tiempo, cuando
don Juan se hizo uno con el aliado.
|
| colaboración de Ana |
|
|